 Para dar visibilidad y, en cierto modo, también para realimentar el proceso de reagrupación y relectura de los materiales generados por los distintos proyectos en torno a la vigencia y la potencialidad problematizadora y transformadora de "lo político" que hemos llevado a cabo a lo largo de nuestros ya catorce años de existencia, el pasado 28 de mayo organizamos las jornadas Narrativas políticas. Con y contra la historia. Coordinadas por Santiago Eraso, miembro entre 2001 y 2014 del equipo de trabajo de UNIA arteypensamiento (programa con el que sigue colaborando) y actualmente director de contenidos de Madrid Destino, en estas jornadas intervinieron
Franco Berardi (Bifo) y
Amador Fernández-Savater, dos autores que han analizado críticamente y desde diferentes perspectivas la crisis del humanismo como modelo de civilización del género humano, cerrándose con un debate abierto con el público asistente que estuvo moderado por la periodista Lucrecia Hevia, actual directora de la edición andaluza de eldiario.es.
Para dar visibilidad y, en cierto modo, también para realimentar el proceso de reagrupación y relectura de los materiales generados por los distintos proyectos en torno a la vigencia y la potencialidad problematizadora y transformadora de "lo político" que hemos llevado a cabo a lo largo de nuestros ya catorce años de existencia, el pasado 28 de mayo organizamos las jornadas Narrativas políticas. Con y contra la historia. Coordinadas por Santiago Eraso, miembro entre 2001 y 2014 del equipo de trabajo de UNIA arteypensamiento (programa con el que sigue colaborando) y actualmente director de contenidos de Madrid Destino, en estas jornadas intervinieron
Franco Berardi (Bifo) y
Amador Fernández-Savater, dos autores que han analizado críticamente y desde diferentes perspectivas la crisis del humanismo como modelo de civilización del género humano, cerrándose con un debate abierto con el público asistente que estuvo moderado por la periodista Lucrecia Hevia, actual directora de la edición andaluza de eldiario.es.
Intervención de Franco Berardi (Bifo)
 Autor de libros como La fábrica de la infelicidad (Traficante de sueños, 2004), Generación post Alfa. Patologías e imaginarios en el semiocapitalismo (Tinta Limón, 2007), La sublevación (Artefakte, 2013) o Después del futuro. Desde el futurismo al ciberpunk. El agotamiento de la modernidad (Enclave de Libros, 2014), Franco Berardi (Bifo) comenzó su intervención señalando que al igual que el discurso teológico permaneció como marco de referencia hasta mucho tiempo después de que el principio ontológico en el que se fundamentaba, la fe en Dios, se desvaneciera (un ejemplo de esto sería el pensamiento de Spinoza), en la actualidad seguimos usando la política, el campo simbólico de lo político, para explicar e intentar transformar e intervenir en nuestra realidad, "aunque sabemos que su vigencia y eficacia, su utilidad, hace ya tiempo que se agotó". De este agotamiento ya dan cuenta, según Bifo, dos libros muy diferentes entre sí que fueron publicados el mismo año, 1993, y que, curiosamente, tienen un título muy parecido: Out of Control: The New Biology of Machines, Social Systems, and the Economic World, de Kevin Kelly, uno de los fundadores de la influyente revista tecnológica Wired; y Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the 21st Century, de Zbigniew Brzezinski, intelectual y politólogo estadounidense de origen polaco que fue consejero de Seguridad Nacional del gobierno de Jimmy Carter.
Autor de libros como La fábrica de la infelicidad (Traficante de sueños, 2004), Generación post Alfa. Patologías e imaginarios en el semiocapitalismo (Tinta Limón, 2007), La sublevación (Artefakte, 2013) o Después del futuro. Desde el futurismo al ciberpunk. El agotamiento de la modernidad (Enclave de Libros, 2014), Franco Berardi (Bifo) comenzó su intervención señalando que al igual que el discurso teológico permaneció como marco de referencia hasta mucho tiempo después de que el principio ontológico en el que se fundamentaba, la fe en Dios, se desvaneciera (un ejemplo de esto sería el pensamiento de Spinoza), en la actualidad seguimos usando la política, el campo simbólico de lo político, para explicar e intentar transformar e intervenir en nuestra realidad, "aunque sabemos que su vigencia y eficacia, su utilidad, hace ya tiempo que se agotó". De este agotamiento ya dan cuenta, según Bifo, dos libros muy diferentes entre sí que fueron publicados el mismo año, 1993, y que, curiosamente, tienen un título muy parecido: Out of Control: The New Biology of Machines, Social Systems, and the Economic World, de Kevin Kelly, uno de los fundadores de la influyente revista tecnológica Wired; y Out of Control: Global Turmoil on the Eve of the 21st Century, de Zbigniew Brzezinski, intelectual y politólogo estadounidense de origen polaco que fue consejero de Seguridad Nacional del gobierno de Jimmy Carter.
En Out of Control: The New Biology of Machines, Social Systems, and the Economic World (que es, a juicio de Bifo, uno de los más interesantes análisis filosóficos que se han publicado sobre los inicios de la revolución tecnológica que hemos vivido durante los últimos 25 años), Kevin Kelly asegura que la historia ha escapado ya de cualquier posible control político, pues ha emergido una suerte de "mente global" que posee una potencia infinitamente superior a todas las "mentes subglobales" (partidos políticos, Estados Nación, organizaciones intergubernamentales...) concebidas para gobernar nuestro destino. Esta mente global, cuyo funcionamiento es similar al de un enjambre de abejas o al de un hormiguero, surge de la conexión simultánea de innumerables cerebros que trabajan juntos, sin que en esa cooperación sea ya determinante su voluntad. O, dicho con otras palabras, esa cooperación no es una elección, sino la respuesta automática a una orden que está inscrita en el interior de los cerebros, tanto individuales como colectivos, que forman parte de esta mente global. Ciertamente, esos cerebros pueden rebelarse y decir no. Pero eso es, en última instancia, irrelevante, pues dicha rebelión/negación no va a impedir que la maquinaria lingüística global deje de funcionar y de autoreproducirse e imponer(nos) sus reglas. Es tal la complejidad de esta emergente mente global que resulta imposible gobernarla, algo que, en realidad, Kelly no ve con malos ojos, ya que permite que nos liberemos de la pesada carga que supone tener que tomar ciertas decisiones, dejando que sea ella, que estaría dotada de una gran capacidad de autorregulación, la que lo haga por nosotros. En este sentido, Bifo señaló que la teoría de Kelly no solo puede verse como una actualización, adaptada al ámbito de la sociedad cibernética, de la metáfora de la mano invisible de Adam Smith, sino que también está impregnada de un cierto misticismo new age que el autor de La fábrica de la infelicidad describe como "budismo californiano".
En un tono mucho más aséptico, Zbigniew Brzezinski lo que plantea es que, tras la caída del bloque soviético y el fin de la Guerra Fría, el mundo está entrando en una "época trágica", pues las instituciones políticas son incapaces de controlar la complejidad social. Una complejidad que antes quedaba contenida en el interior de dos ideologías omnipotentes y que ahora se desborda en múltiples cuerpos identitarios que reivindican su particularidad y que han perdido toda capacidad de pensamiento universal. A juicio Brzezinski, en este nuevo contexto, Estados Unidos, como potencia vencedora de la Guerra Fría, aún detenta una cierta autoridad moral para autoerigirse como garante de la seguridad mundial, pero en realidad ya no es capaz de ejercer de forma real un control político que le permita hacer efectivo dicho objetivo
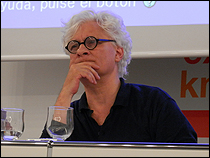 Por tanto, por un lado tendríamos una "mente global" que se construye y funciona gracias a una interacción automatizada de innumerables cerebros (sin que en esa interacción/cooperación, como ya hemos comentado, sea determinante su voluntad); es decir, una captura o subsunción de los cerebros individuales en el interior de una maquinaria lingüística global. Y, por otro lado, una proliferación de particularismos identitarios, un desencadenarse de cuerpos que se encuentran privados de toda capacidad de pensamiento universal y que, por ello, podemos describir como "cuerpos descerebrados". De este modo, el ideal de universalidad al que aspiraba la Ilustración (ideal que está en la base de las sociedades modernas) queda definitivamente clausurado y lo que emerge en su lugar es la globalización. ¿Y esto qué significa? Pues, según Bifo, que la política y la democracia se han convertido en elementos meramente retóricos que, como nos ha mostrado con crudeza lo ocurrido recientemente en Grecia, ya no sirven (ya no nos sirven) para nada. "La política", precisó, "es el arte o la técnica de gobernar consciente y voluntariamente el destino colectivo. Y yo creo que ese arte ya no es posible ejercerlo, porque en un mundo como el actual no podemos gobernar consciente y voluntariamente la complejidad social".
Por tanto, por un lado tendríamos una "mente global" que se construye y funciona gracias a una interacción automatizada de innumerables cerebros (sin que en esa interacción/cooperación, como ya hemos comentado, sea determinante su voluntad); es decir, una captura o subsunción de los cerebros individuales en el interior de una maquinaria lingüística global. Y, por otro lado, una proliferación de particularismos identitarios, un desencadenarse de cuerpos que se encuentran privados de toda capacidad de pensamiento universal y que, por ello, podemos describir como "cuerpos descerebrados". De este modo, el ideal de universalidad al que aspiraba la Ilustración (ideal que está en la base de las sociedades modernas) queda definitivamente clausurado y lo que emerge en su lugar es la globalización. ¿Y esto qué significa? Pues, según Bifo, que la política y la democracia se han convertido en elementos meramente retóricos que, como nos ha mostrado con crudeza lo ocurrido recientemente en Grecia, ya no sirven (ya no nos sirven) para nada. "La política", precisó, "es el arte o la técnica de gobernar consciente y voluntariamente el destino colectivo. Y yo creo que ese arte ya no es posible ejercerlo, porque en un mundo como el actual no podemos gobernar consciente y voluntariamente la complejidad social".
En este punto de su intervención, el autor de Generación post Alfa. Patologías e imaginarios en el semiocapitalismo señaló que lo que podemos denominar genéricamente como movimiento occupy (en el que se englobaría el 15M o la llamada Primavera Árabe) que emerge y se desarrolla en distintas partes del planeta en torno al año 2011, supuso una rebelión contra la fragilización del cuerpo colectivo que a través de un progresivo proceso de precarización, tanto laboral como existencial, ha generado durante las últimas décadas la globalización neoliberal. "Este movimiento", explicó, "fue un intento de revitalizar y reactualizar la potencia intelectual del cuerpo colectivo, de (volver a) llevar al interior de éste la empatía y la solidaridad, de recomponer un cuerpo social descerebrado que había quedado reducido a pura y simple identidad". Un intento que en casi todos los lugares en los que se produjo, fracasó ("en Londres o Nueva York, tras la finalización de las acampadas lo que hubo fue una disgregación total del cuerpo social que se había logrado reconstruir; en los países árabes, ese cuerpo social fue devorado por el cuerpo descerebrado islamista o por el cuerpo descerebrado fascista y militar"), con la parcial excepción, quizás, del caso español, donde lo generado durante la ocupación de las plazas ha tenido una cierta continuidad y aún no ha llegado a ser del todo desactivado. "Por eso", añadió, "creo que ahora tenéis una responsabilidad muy importante: [la responsabilidad de] comprender qué es lo que se puede y no se puede hacer".
A juicio de Bifo, un punto de inflexión fundamental en el proceso de neutralización de la potencialidad transformadora de la política (de la vigencia y eficacia de ésta como herramienta para intervenir en la realidad) fue la aprobación en 1992 -es decir, un año antes de la publicación de los libros de Kelly y Brzezinski- del Tratado de Maastricht. Según el autor de Después del futuro. Desde el futurismo al ciberpunk, con la aprobación de este tratado se consuma el total sometimiento de la Unión Europea al capitalismo financiero y la ideología neoliberal, de modo que lo que nació como una sueño tardío de la Ilustración y del racionalismo político moderno se convierte en un "dispositivo de pauperización generalizada de la sociedad". "Eso, y no otra cosa, es lo que significó Maastricht", subrayó Bifo, "algo que la izquierda crítica y autónoma tardó mucho tiempo en entender. Yo no llegué a tomar plena conciencia de ello hasta noviembre de 2011 cuando, presionado por la Troika, el por aquel entonces primer ministro de Grecia, Yorgos Papandréu, se vio obligado a dimitir por haber anunciando su intención de celebrar un referéndum sobre la refinanciación de la deuda griega1".
 Bajo su punto de vista, este hecho evidencia que en el actual contexto de globalización neoliberal la voluntad del pueblo ya no cuenta para nada. "Esto es algo que es fundamental que entendamos", resaltó. "Tenemos que ser consciente de que desde la aprobación del Tratado de Maastricht, en Europa vivimos en una auténtica dictadura financiera que sólo utiliza la democracia para intentar autolegitimarse, y todas las acciones y decisiones que podamos realizar y adoptar desde el campo de la política tendrán efectos puramente testimoniales". Esto no quiere decir que no le parezca muy importante el éxito electoral obtenido por Sryza en Grecia o por Podemos en el Estado español, pero no porque crea que desde el ámbito político institucional se puedan a llevar a cabo acciones que contravengan los intereses del capital (lo acontecido en Grecia tras el referéndum del 5 de julio de 2015 lo evidenciaría), sino porque considera que dicho éxito electoral puede contribuir a que la sociedad fortalezca su autonomía y empiece a asumir que el reto de generar las condiciones que permitan poner en marcha un proceso de cambio social realmente efectivo no es ya un reto político. "Porque la política no puede hacer nada pero la sociedad sí", puntualizó.
Bajo su punto de vista, este hecho evidencia que en el actual contexto de globalización neoliberal la voluntad del pueblo ya no cuenta para nada. "Esto es algo que es fundamental que entendamos", resaltó. "Tenemos que ser consciente de que desde la aprobación del Tratado de Maastricht, en Europa vivimos en una auténtica dictadura financiera que sólo utiliza la democracia para intentar autolegitimarse, y todas las acciones y decisiones que podamos realizar y adoptar desde el campo de la política tendrán efectos puramente testimoniales". Esto no quiere decir que no le parezca muy importante el éxito electoral obtenido por Sryza en Grecia o por Podemos en el Estado español, pero no porque crea que desde el ámbito político institucional se puedan a llevar a cabo acciones que contravengan los intereses del capital (lo acontecido en Grecia tras el referéndum del 5 de julio de 2015 lo evidenciaría), sino porque considera que dicho éxito electoral puede contribuir a que la sociedad fortalezca su autonomía y empiece a asumir que el reto de generar las condiciones que permitan poner en marcha un proceso de cambio social realmente efectivo no es ya un reto político. "Porque la política no puede hacer nada pero la sociedad sí", puntualizó.
¿Y qué significa - e implica- que la política no puede hacer nada pero la sociedad sí? "En la actualidad", aclaró Bifo, "la infinita complejidad de la existencia social está sujeta a una cadena de automatismos, tanto tecnológicos como financieros, contra los que los instrumentos que nos proporciona la política son absolutamente ineficaces". En su opinión, para intentar derribar ese "muro de automatismos" tenemos que centrarnos no ya en la voluntad de gobernar esa complejidad (que es, en última instancia, ingobernable), sino más bien en ver qué podríamos hacer para que la cooperación cognitiva que la posibilita "deje de estar gestionada por el capital", de modo que sea posible generar otro modelo de organización del trabajo y de redistribución de la riqueza. A este respecto, Bifo recordó que en nuestra historia reciente podemos encontrar dos momentos en los que se produjo una "convergencia entre desarrollo tecnológico y conciencia social" que hizo que la posibilidad de un futuro de emancipación en el que la actividad humana estuviese separada de la lógica de la acumulación no solo se concibiera como algo deseable, sino también como una opción viable: a finales de los años sesenta del siglo pasado, cuando en países como Reino Unido o Italia, amplios sectores del movimiento obrero, influidos por el mayo del 68 francés, se declararon abiertamente en contra del trabajo; y en la década de los noventa, cuando, coincidiendo con la emergencia de Internet ("antes de que la red fuera secuestrada por empresas como Google o Facebook"), se llegó a establecer una alianza entre "capitalismo recombinante" y el incipiente cognitariado tecnológico para intentar propiciar que la gran maquinaria cognitiva global de la que hablaba Kevin Kelly contribuyera a liberar a los ciudadanos de la servidumbre del trabajo.
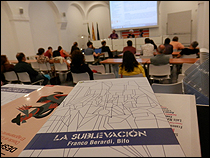 El proceso de expansión y consolidación a nivel global del neoliberalismo durante las dos últimas décadas ha propiciado que, a día de hoy, resulte muy difícil que pueda darse esa convergencia entre conciencia social y desarrollo tecnológico. "Pero no es que esa posibilidad haya dejado de existir", precisó el autor de La sublevación. "Lo que más bien ha dejado de existir es la conciencia de que existe esa posibilidad". O, dicho con otras palabras, la probabilidad de un futuro de emancipación que, como acabamos de comentar, llegó a prefigurarse en ciertos momentos de las décadas de los sesenta y noventa del siglo pasado, se encuentra actualmente encapsulada, y lo primero que deberíamos hacer es pensar cómo se puede generar un nuevo marco simbólico que nos permita "desencapsularla". Sólo así podremos empezar a liberarnos de la idea, profundamente arraigada en nuestro imaginario, de que la lógica productivista y la dependencia del trabajo asalariado siguen siendo necesarias para garantizar la reproducción social ("cuando para lo único que realmente sirven es para garantizar la reproducción del capital").
El proceso de expansión y consolidación a nivel global del neoliberalismo durante las dos últimas décadas ha propiciado que, a día de hoy, resulte muy difícil que pueda darse esa convergencia entre conciencia social y desarrollo tecnológico. "Pero no es que esa posibilidad haya dejado de existir", precisó el autor de La sublevación. "Lo que más bien ha dejado de existir es la conciencia de que existe esa posibilidad". O, dicho con otras palabras, la probabilidad de un futuro de emancipación que, como acabamos de comentar, llegó a prefigurarse en ciertos momentos de las décadas de los sesenta y noventa del siglo pasado, se encuentra actualmente encapsulada, y lo primero que deberíamos hacer es pensar cómo se puede generar un nuevo marco simbólico que nos permita "desencapsularla". Sólo así podremos empezar a liberarnos de la idea, profundamente arraigada en nuestro imaginario, de que la lógica productivista y la dependencia del trabajo asalariado siguen siendo necesarias para garantizar la reproducción social ("cuando para lo único que realmente sirven es para garantizar la reproducción del capital").
Ya en la conclusión de su charla, Franco Berardi (Bifo) auguró que los próximos años van ser muy difíciles para la sociedad europea. Y no solo porque, tras la experiencia griega, la esperanza en un posible un cambio social y político que nos permita combatir los devastadores efectos provocados por más de dos décadas de dictadura financiera haya quedado bastante mermada, sino también porque, debido a la errática política de la UE respecto a la cuestión migratoria y la situación en el norte de África, "la guerra se presenta como el futuro más probable del continente europeo". Reconociendo que su visión no es, precisamente, optimista, Bifo cree lo que lo único que podemos hacer es esperar que el trauma -"[el trauma] del empobrecimiento generalizado de la sociedad europea, [el trauma] de la guerra que se expande por el este y el sur del Mediterráneo, [el trauma] del auge del racismo y del fascismo en gran parte del continente2"- produzca sus efectos; y durante este impasse, en aquellos lugares donde, como en el caso del Estado español, existe un movimiento, más o menos consolidado y dotado de poder institucional, de rechazo a las políticas neoliberales de la Unión Europea, intentar utilizar esa fuerza como una herramienta de resistencia que nos ayude a sobrellevar mejor dicho trauma, a la espera de que una ruptura real con la lógica de la acumulación -ruptura que nunca podrá llevarse a cabo si se circunscribe a un ámbito meramente nacional/estatal- sea (de nuevo) factible.
Intervención de Amador Fernández-Savater
 Tras elogiar el ejercicio de "apertura de campo" que había realizado Bifo en su conferencia ("porque en un momento en el que nos hemos acostumbrados a pensar en 'modo twitter', interesándonos tan solo por lo que último que pasa, es fundamental que haya voces que nos inviten a salir de cierta prisión de lo inmediato en la que estamos insertos y nos ofrezcan relatos de época"), Amador Fernández-Savater, investigador independiente, coeditor de Acuarela Libros y corresponsable del blog Interferencias, explicó que él, por su parte, haría una especie de zoom, articulando su intervención en torno a la idea ("planteada más como una intuición, como una pregunta abierta, que como una respuesta") de que existe una diferencia sustancial entre la nueva politización que posibilita el movimiento 15M y la nueva política que empieza abrirse paso en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 y que, tras la elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo de 2015, ha alcanzado importantes cotas de poder institucional. Una diferencia que, en su opinión, es necesario pensar y analizar con detenimiento para comprender las potencialidades y limitaciones de ambos fenómenos.
Tras elogiar el ejercicio de "apertura de campo" que había realizado Bifo en su conferencia ("porque en un momento en el que nos hemos acostumbrados a pensar en 'modo twitter', interesándonos tan solo por lo que último que pasa, es fundamental que haya voces que nos inviten a salir de cierta prisión de lo inmediato en la que estamos insertos y nos ofrezcan relatos de época"), Amador Fernández-Savater, investigador independiente, coeditor de Acuarela Libros y corresponsable del blog Interferencias, explicó que él, por su parte, haría una especie de zoom, articulando su intervención en torno a la idea ("planteada más como una intuición, como una pregunta abierta, que como una respuesta") de que existe una diferencia sustancial entre la nueva politización que posibilita el movimiento 15M y la nueva política que empieza abrirse paso en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 y que, tras la elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo de 2015, ha alcanzado importantes cotas de poder institucional. Una diferencia que, en su opinión, es necesario pensar y analizar con detenimiento para comprender las potencialidades y limitaciones de ambos fenómenos.
En el inicio de su charla, Amador Fernández-Savater aseguró que sigue siendo muy habitual que los procesos políticos se vean como derivaciones inevitables que se producen cuando se dan determinadas situaciones objetivas. Esta interpretación la encontramos, por ejemplo, en un artículo que publicó Isaac Rosa con motivo del cuarto aniversario del 15M. En dicho artículo, el autor de La habitación oscura se pregunta qué hubiese pasado si el 15M no hubiera llegado a tener lugar. Y responde que él cree que las cosas no habrían sido tan diferentes, pues la situación objetiva es tan intolerable que, más tarde o más temprano y de una manera u otra, la sociedad hubiese terminado estallando. "Mi impresión", comentó Fernández-Savater, "es más bien la contraria. Yo creo que la política no es nunca una respuesta automática a una situación objetiva. Y menos aún el cómo de la política. Por eso, y esto es algo que la apertura de campo que ha realizado Bifo nos permite ver muy bien, la respuesta en Reino Unido, Francia, Italia o Portugal ha sido muy distinta a la que ha habido en España. En algunos casos ni siquiera ha habido respuesta. En otros, ha ido en una dirección muy diferente, conduciendo a una derechización de la sociedad. Y en ciertos lugares, aunque sí ha habido respuesta y ésta ha ido en una dirección parecida, su formalización ha sido completamente distinta".
En este sentido, el autor de Fuera de lugar. Conversaciones entre crisis y transformación, libro en el que recopila y amplía las entrevistas que realizó durante sus años de colaboración con en el diario Público, señaló que él considera que una situación objetiva (una realidad intolerable) es susceptible de politizarse, pero no es, en sí misma, política. A su juicio, para que se produzca el "milagro" de la politización tiene que haber una especie de click que es imposible de provocar consciente y voluntariamente3. De provocar y, en consecuencia, de predecir. Este click no puede desligarse de lo que Amador Fernández-Savater y "otrxs amigxs" con los que lleva tiempo "compartiendo reflexiones en torno a los aconteceres políticos" describen como una "afectación"4. Afectación que, en su opinión, tiene que ver con sentir un problema como algo común. "Con sentir que algo pasa, que algo te pasa y que algo nos pasa... Y también con sentir que es necesario hacer algo con eso que pasa, que te pasa y que nos pasa", subrayó.
 La afectación, que podemos describir como "una pasión que nos pone en movimiento" ("como un con-mover, como un moverse con el otro"), constituye, por tanto, un momento crucial del proceso de politización5. En este sentido, Fernández-Savater aseguró que si analizamos algunas de las principales experiencias de politización que ha habido en los últimos años vemos que todas ellas fueron desencadenadas por hechos/escenas puntuales e imprevisibles que son los que generan el proceso de afectación: desde, por ejemplo, la autoinmolación del tunecino Mohamed Bouazizi, que disparó la Primavera Árabe, hasta el violento desalojo del reducido grupo de personas que habían decidido pernoctar en la Puerta del Sol tras la primera manifestación del 15M, pasando por la represión del también reducido grupo de activistas que el 28 de mayo de 2013 se concentraron en el Parque Taksim Gezi de Estambul para protestar contra su proyecto de conversión en un centro comercial.
La afectación, que podemos describir como "una pasión que nos pone en movimiento" ("como un con-mover, como un moverse con el otro"), constituye, por tanto, un momento crucial del proceso de politización5. En este sentido, Fernández-Savater aseguró que si analizamos algunas de las principales experiencias de politización que ha habido en los últimos años vemos que todas ellas fueron desencadenadas por hechos/escenas puntuales e imprevisibles que son los que generan el proceso de afectación: desde, por ejemplo, la autoinmolación del tunecino Mohamed Bouazizi, que disparó la Primavera Árabe, hasta el violento desalojo del reducido grupo de personas que habían decidido pernoctar en la Puerta del Sol tras la primera manifestación del 15M, pasando por la represión del también reducido grupo de activistas que el 28 de mayo de 2013 se concentraron en el Parque Taksim Gezi de Estambul para protestar contra su proyecto de conversión en un centro comercial.
Tanto dichos hechos como los movimientos que desencadenaron se caracterizaron por estar protagonizados por personas anónimas ("por gente cualquiera") y por interpelar intensa y directamente no a nuestra conciencia sino a nuestra sensibilidad ("por tocar la fibra que en nosotros diferencia lo que es digno de lo que es indigno, lo que es justo de lo que es injusto, lo que vamos a tolerar de lo que no vamos a tolerar ya más"). "El 15M y, por extensión, los otros movimientos que Bifo ha descrito genéricamente como movimientos occupy", precisó, "no tienen que ver tanto con la ideología, con las afiliaciones partidarias, como con la sensibilidad, con una afectación que nos lleva a ver/sentir un problema como un problema común. Es a partir de esa afectación (que, insisto, tiene un cierto componente milagroso: a veces se da y otras no, sin que podamos saber/prever por qué), de ese sentir un problema como un problema común, cuando se genera la experiencia de politización que, al contrario de lo que cierta tradición marxista clásica (en la que se encuadraría la interpretación que hace del 15M Isaac Rosa en el artículo citado) plantea, yo no creo que sea nunca una respuesta automática a una realidad intolerable".
Según Amador Fernández-Savater, quizás lo más interesante y potencialmente transformador del proceso de politización que abrió el 15M es que representa una materialización de lo que podemos definir, siguiendo a Jacques Rancière, como "la política de los cualquiera". Hay que tener en cuenta que en la actualidad, y de forma aún más evidente desde el estallido de la crisis, en las democracias occidentales la política oficial, la "política de los políticos", se concibe y conduce como una "gestión experta de las necesidades fatales del capitalismo global". Es decir, y volvió a conectar aquí con la conferencia de Franco Beradi (Bifo), se ha extraído del ámbito de la política la capacidad de tomar decisiones sobre cómo queremos que sea la vida, de modo que (casi) su única función es ya administrar parcialmente los efectos, presentados como inevitables (esto es, naturalizados), de la gran maquinaria económica capitalista global.
 "Yo creo que el 15M es un desafío, un no rotundo a esta forma de hacer y de entender la política", señaló. Un no que se expresa con ingenio y contundencia en algunas de las consignas más conocidas de este movimiento: "no nos representan", "no queremos ser mercancías en manos de políticos y banqueros"... "Pero además", recalcó Fernández-Savater, "no se trata (o no se trata solo) de un no destituyente, sino que es un no que propugna otra idea y otra práctica de la política, concibiendo ésta como algo que está, que debería estar, al alcance de cualquiera". La política se entendería, por tanto, como una pregunta por la vida en común, por cómo queremos (auto)organizarnos. Una pregunta, y ésta es una de las principales potencias del 15M, que se contagia, actualizándose y reformulándose en otros movimientos y procesos, como las mareas ciudadanas, las acciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) u otras experiencias menos conocidas6.
"Yo creo que el 15M es un desafío, un no rotundo a esta forma de hacer y de entender la política", señaló. Un no que se expresa con ingenio y contundencia en algunas de las consignas más conocidas de este movimiento: "no nos representan", "no queremos ser mercancías en manos de políticos y banqueros"... "Pero además", recalcó Fernández-Savater, "no se trata (o no se trata solo) de un no destituyente, sino que es un no que propugna otra idea y otra práctica de la política, concibiendo ésta como algo que está, que debería estar, al alcance de cualquiera". La política se entendería, por tanto, como una pregunta por la vida en común, por cómo queremos (auto)organizarnos. Una pregunta, y ésta es una de las principales potencias del 15M, que se contagia, actualizándose y reformulándose en otros movimientos y procesos, como las mareas ciudadanas, las acciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) u otras experiencias menos conocidas6.
En términos filosóficos, podríamos describir lo que se desencadena en las plazas como un "proceso de subjetivación" que cambia radicalmente la concepción de lo que se considera deseable/tolerable/asumible... y de lo que no. A juicio de Amador Fernández-Savater, hay dos aspectos fundamentales que es necesario tener en cuenta a la hora de analizar los procesos de subjetivación como el que posibilitó el 15M: quién es el sujeto (el nosotros) de dicho proceso y cómo éste se transmite.
"Al ser una comunidad basada en la sensibilidad y en la afectación (y no en la afinidad identitaria/ideológica/socio-cultural)", explicó, "del nosotros del 15M podía formar parte cualquiera que se sintiera tocado e interpelado por las preguntas que planteaba". En este sentido, la utilización como elemento identificador de la palabra "indignados", aunque a nivel conceptual fuera un poco pobre (por demasiado genérica y difusa), encajó a la perfección, "pues abría la posibilidad de que cualquiera que se sintiera indignado con la situación que se vivía y quisiera hacer algo al respecto, pudiera ingresar en ese nosotros". Lo mismo podría decirse del uso por parte del movimiento Occupy Wall Street de la expresión "We are the 99%" ("somos el 99%"). Esta permanente preocupación del 15M por construir un espacio incluyente, produciendo un nosotros que no estuviera basado ni en la ideología ni en la identidad, sino en la sensibilidad (en sentir un problema como común), quedó sintetizada en un controvertido lema, "no somos ni de izquierda ni de derechas", que molestó y chirrió bastante. "Pero es que si lo que propugnas es una política de los cualquiera", justificó Fernández-Savater, "no puedes intentar generar un proceso de subjetivación apelando a una identidad ya establecida. Y ser de izquierda lo es".
En cuanto a su modo de transmisión fue, fundamentalmente, de índole "infecciosa", por usar el mismo concepto que empleó Hegel para tratar de explicar cómo y por qué triunfó la Revolución Francesa. "El 15M", indicó Amador Fernández-Savater, "constituye un proceso de subjetivación política que se transmite y expande por contagio, a partir y a través del cuerpo a cuerpo..., y que, como ya hemos venido comentando, no buscaba una adhesión incondicional, sino compartir y afectarte con sus preguntas, de modo que no te dejaba tan fácilmente permanecer en una posición de espectador externo". Por ello, él considera que podría decirse que "fue más un movimiento poético que pedagógico o propagandístico". Un movimiento que, además, atravesó la sociedad entera y que incluso logró infiltrarse en los medios de comunicación, "sin llegar en ningún momento a subordinarse a ellos".
 Bajo su punto de vista es muy importante pensar el 15M como un proceso de subjetivación ("esto es, como un proceso de redefinición radical de la realidad que desplaza el umbral de lo que consideramos deseable, tolerable o posible"), porque otras conceptualizaciones/nominaciones nos impiden entender (y valorar) tanto su potencia y especificidad como la novedad que supuso. En este sentido, Fernández-Savater señaló que no debemos ver el "fenómeno difuso, expansivo, climático" que conocemos como 15M ni como un movimiento social ("no era un espacio reservado a activistas y militantes"), ni como mecanismo de expresión de ciertos sectores de la sociedad civil ("en las plazas no se estaba por el interés particular e incluso las mareas ciudadanas nunca llegaron a comportarse como movimientos corporativistas"), ni como una especie de primera encarnación de una emergente mayoría social ("pues nunca pretendió ser un fenómeno cuantitativo y, además, se rebeló contra la misma noción de opinión pública, planteando la necesidad de romper con la separación entre actores -sujetos activos- y espectadores -sujetos pasivos- de la política que dicha noción presupone"). "El 15M no fue ninguna de estas tres cosas", subrayó, "y es fundamental que tomemos conciencia de ello", entre otras razones para contrarrestar y contribuir a desbordar el "asfixiante y estéril debate" que se ha abierto en los últimos meses entre los que podríamos calificar como el bando o la corriente de los populistas (que defiende la necesidad de buscar/construir una mayoría social, adaptando el discurso a la lógica mediática y el horizonte electoral) y el bando o la corriente de los movientistas (que aboga por generar estructuras militantes fuertes, evitando las ambigüedades e indefiniciones ideológicas).
Bajo su punto de vista es muy importante pensar el 15M como un proceso de subjetivación ("esto es, como un proceso de redefinición radical de la realidad que desplaza el umbral de lo que consideramos deseable, tolerable o posible"), porque otras conceptualizaciones/nominaciones nos impiden entender (y valorar) tanto su potencia y especificidad como la novedad que supuso. En este sentido, Fernández-Savater señaló que no debemos ver el "fenómeno difuso, expansivo, climático" que conocemos como 15M ni como un movimiento social ("no era un espacio reservado a activistas y militantes"), ni como mecanismo de expresión de ciertos sectores de la sociedad civil ("en las plazas no se estaba por el interés particular e incluso las mareas ciudadanas nunca llegaron a comportarse como movimientos corporativistas"), ni como una especie de primera encarnación de una emergente mayoría social ("pues nunca pretendió ser un fenómeno cuantitativo y, además, se rebeló contra la misma noción de opinión pública, planteando la necesidad de romper con la separación entre actores -sujetos activos- y espectadores -sujetos pasivos- de la política que dicha noción presupone"). "El 15M no fue ninguna de estas tres cosas", subrayó, "y es fundamental que tomemos conciencia de ello", entre otras razones para contrarrestar y contribuir a desbordar el "asfixiante y estéril debate" que se ha abierto en los últimos meses entre los que podríamos calificar como el bando o la corriente de los populistas (que defiende la necesidad de buscar/construir una mayoría social, adaptando el discurso a la lógica mediática y el horizonte electoral) y el bando o la corriente de los movientistas (que aboga por generar estructuras militantes fuertes, evitando las ambigüedades e indefiniciones ideológicas).
Pero, ¿dónde estaría hoy la posibilidad que abrió y nos regaló el 15M de una "política de los cualquiera", [la posibilidad] de hacer política en primera persona, partiendo de la vida y concibiendo al otro no como un potencial votante al que debes convencer (o como un espectador al que debes seducir), sino como un cómplice con el que compartes un problema común? "Yo creo", señaló Amador Fernández-Savater, "que esa posibilidad no es que haya desaparecido sino que ha habido lo que podemos describir como un eclipse de Sol (y perdonarme la metáfora centralista pero creo que es una imagen que refleja muy bien lo que ha pasado)". Es decir, que esa posibilidad de una política de los cualquiera ha quedado eclipsada por la irrupción de una nueva política con la que comparte bastantes cosas pero que es, básicamente, una máquina electoral.
"Y yo no digo que la irrupción de esa nueva política sea algo negativo", puntualizó, "sino que lo que con ella emerge es una posibilidad de lo político muy diferente a la que nos abría y regalaba el 15M". O, dicho con otras palabras, que es necesario distinguir la idea y la práctica de la política que el 15M posibilitó ("una política existencial que transformaba tu manera de estar en el mundo"), de la idea y la práctica de la política que sustenta y construye esta nueva política, cuyo objetivo prioritario es generar estados de opinión, traducibles en votos, para intentar acceder a una esfera de poder institucional y, desde ahí, hacer posible una nueva gestión de lo público. "Pero quiero dejar claro", remarcó, "que distinguir no es enfrentar. En ningún momento planteo que esta nueva política vaya en contra de la nueva politización que generó el 15M; solo que, bajo mi punto de vista, son cosas muy distintas".
La potencia del 15M es indudable pero, según Fernández-Savater, podemos decir que hay un aspecto muy concreto y preciso en el que ha fracasado: en su incapacidad para mantenerse y durar. De forma casi automática y, a su juicio, muy reduccionista, se suele explicar dicha incapacidad con la metáfora del "techo de cristal", planteando que lo que empezó en las plazas y continuó en las mareas y las acciones de la PAH era muy bonito, pero al no poder/querer tocar poder político entró en impasse y, finalmente, se desactivó. "La idea del techo de cristal puede ser parte de la respuesta, pero no es la respuesta", señaló, "y recurrir únicamente a ella para tratar de explicar lo sucedido, presuponiendo que el 15M ya ha quedado clausurado y que ahora tenemos que pasar página e intentar abrir el cerrojo institucional, no solo nos impide procesar cómo se merece la experiencia que vivimos, sino también seguir pensando y explorando la posibilidad de construir una política que vaya más allá de la política de los políticos, que desborde y haga estallar la idea soberana de la política. Es fundamental, por tanto, que pensemos con detenimiento qué otras cosas, tanto fuera (represión policial, ensimismamiento del poder político institucional...) como dentro de nosotros (el miedo/vértigo, más o menos consciente, ante algo que te exigía un cambio vital...), hicieron de obstáculo y propiciaron que, en un momento determinado, la dinámica de politización que se había logrado poner en marcha se detuviera".
Pero a pesar de esta incapacidad para mantenerse en el tiempo, lo que parece indudable es que el proceso de subjetivación que generó el 15M ha terminado abriendo el marco de posibilidades de la política institucional. En este sentido, Amador Fernández-Savater señaló que él cree que "las orientaciones progresistas por arriba solo pueden darse si antes ha habido procesos de subjetivación que hayan redefinido la realidad por abajo". Por ejemplo, no hubiese sido posible el gobierno de Kirchner en Argentina sin la insurrección popular de diciembre de 2001, ni la llegada al poder de Sryza sin el movimiento Syntagma en Grecia, ni el éxito electoral de Podemos sin el 15M en España.
 En realidad, esto casi nadie se atreve a negarlo. El problema es que, con demasiada frecuencia, dicha relación se concibe como una cosa puntual y se interpreta en clave paternalista ("aquello del 15M, o del movimiento Syntagma, estuvo muy bien, pero hemos pasado a otra fase y ahora es necesario dejar la gestión del proceso en manos de expertos"), algo que, en su opinión, es un error tan habitual como, en última instancia, contraproducente. "Porque para que un gobierno tenga margen de maniobra y pueda llevar a cabo medidas realmente transformadoras", aseguró, "necesita que la gente esté dispuesta a asumir cambios profundos en su estilo de vida. Y eso solo será posible si por abajo persiste un proceso de subjetivación que redefina qué es y qué no es lo que consideramos una vida deseable".
En realidad, esto casi nadie se atreve a negarlo. El problema es que, con demasiada frecuencia, dicha relación se concibe como una cosa puntual y se interpreta en clave paternalista ("aquello del 15M, o del movimiento Syntagma, estuvo muy bien, pero hemos pasado a otra fase y ahora es necesario dejar la gestión del proceso en manos de expertos"), algo que, en su opinión, es un error tan habitual como, en última instancia, contraproducente. "Porque para que un gobierno tenga margen de maniobra y pueda llevar a cabo medidas realmente transformadoras", aseguró, "necesita que la gente esté dispuesta a asumir cambios profundos en su estilo de vida. Y eso solo será posible si por abajo persiste un proceso de subjetivación que redefina qué es y qué no es lo que consideramos una vida deseable".
O, dicho con otras palabras, la nueva política, que en países como Grecia o España ha logrado introducirse con fuerza en el mapa electoral e incluso ha llegado a acceder a diferentes espacios de poder institucional, necesita de la nueva politización, primero para emerger y después para desbordar y alterar las reglas del juego. El peligro está en que esa interacción se quede en un plano meramente discursivo y/o que derive en un intento de instrumentalización. "Pero eso no tiene por qué ocurrir", subrayó Fernández-Savater en la conclusión de su charla. "No es una maldición. Podemos pensar en la posibilidad de una nueva institucionalidad que sea porosa, que se abra al afuera sin tratar de cooptarlo ni de neutralizar su autonomía. De hecho, yo diría que la misma posibilidad de hacer y de perdurar de los nuevos gobiernos depende de esa porosidad; sin ella se estarían disparando un tiro en el pie. Porque, insisto, no hay posibilidad de nueva política sin nueva politización, no hay posibilidad de orientaciones progresistas por arriba sin procesos de subjetivación que redefinan la realidad por abajo".
____________
1.- Habría que aclarar que esta conferencia de Bifo tuvo lugar el 28 de mayo de 2015, es decir, varias semanas antes de que se celebrara un referéndum similar al que había querido convocar Papandréu. Referéndum en el que el pueblo griego se manifestó mayoritariamente en contra de las condiciones propuestas por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional para posibilitar un nuevo acuerdo de refinanciación de la deuda griega, a pesar de lo cual el gobierno de Alexis Tsipras terminó aceptando pocos días más tarde unas condiciones para acceder al rescate no demasiado diferentes a las que le habían llevado a decidir organizar el referéndum. [^]
2.- En este sentido, Bifo recordó que el mismo día que se celebraron en España las elecciones municipales y autonómicas que han llevado a fuerzas vinculadas a la izquierda contrahegemónica y anticapitalista a controlar alcaldías de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza, también se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales polacas, de las que salió como vencedor Andrzej Duda, líder de Ley y Justicia, un partido cercano a la extrema derecha que, entre otras cosas, se opone el matrimonio entre personas del mismo sexo o aboga por restablecer la pena capital. [^]
3.- Y que, por tanto, según Franco Berardi (Bifo), estaría fuera del campo de lo político (que Bifo define como "el arte o la técnica de gobernar consciente y voluntariamente el destino colectivo"). [^]
4.- A este respecto, Fernández-Savater recordó que en el marco de UNIA arteypensamiento se celebró en el año 2006 un proyecto directamente vinculado con esta cuestión de la afectación: el encuentro Explicar el mundo a partir de lo ocurrido, donde la Red Ciudadana tras el 11M pudo intercambiar ideas y experiencias con representantes de otros colectivos de afectados y reflexionar sobre cómo y por qué se politizó su vida tras los atentados. [^]
5.- En el debate posterior a su conferencia, Amador Fernández-Savater quiso aclarar que comparte la idea de Bifo de que lo político, en su acepción más clásica ("aquella que nos remite de forma inmediata a la política de los políticos, a la gestión estatal, a la dinámica de partidos, a intrigas palaciegas para acceder al poder..."), ha perdido su vigencia y eficacia como herramienta de transformación de la realidad, pero que cuando él habla de nueva politización se refiere a la "posibilidad de una política que vaya más allá de la política", de una "política que esté al alcance de cualquiera y que no esté separada de la cotidianidad, de nuestro día a día". "Porque tenemos dos opciones", señaló, "desembarazarnos de una vez por todas de la palabra política y buscar otros términos para hablar de las reflexiones y prácticas en torno a la construcción de otras formas de vida, de otras maneras de entender qué es y qué no es una vida deseable; o buscar una redefinición crítica de la palabra política para darle otro sentido, para que ya no diga control estatal, soberanía, lógica de partidos..., sino [que diga] posibilidad de auto-organización para transformar nuestra manera de estar en el mundo. Yo oscilo entre las dos opciones, pero en el marco de esta conferencia me he inclinado por la segunda". [^]
6.- En este sentido, Amador Fernández-Savater explicó que él y otros compañeros suelen definir el 15M como un "clima", pues les parece una imagen muy adecuada para llamar la atención sobre cómo el 15M desbordó lo que se organizó bajo la etiqueta 15M, de modo que la "práctica de la posibilidad política que abrió", terminó siendo asumida y actualizada, a menudo de forma totalmente inconsciente, por movimientos y procesos que ya no tenían una relación directa con el 15M. [^]
OTROS MATERIALES