DIÁLOGO I. Acumulación capitalista y externalización de la frontera Sur de Europa
Introducción a cargo de Astrid Agenjo
 Feminista y economista que forma parte del Observatorio de Género, Economía, Política y Desarrollo (GEP&DO) de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Astrid Agenjo fue la encargada de introducir y presentar a los participantes de la primera sesión de Sobre fronteras y cuerpos desplazados: diálogos inter-epistémicos. En esta introducción, Agenjo señaló que, como plantea la economía feminista ("o las miradas feministas sobre la economía"), es necesario transcender y desbordar la visión marxista tradicional sobre la acumulación capitalista y el conflicto capital/trabajo, concibiéndolos como hechos o procesos estructurales que no solo tienen que ver "con la explotación de la fuerza de trabajo para generar plusvalías y apropiarse de ellas, sino también con la explotación del trabajo no remunerado que se lleva a cabo en el ámbito de los hogares". "Un trabajo que es fundamental para el mantenimiento del sistema", subrayó, "porque de él depende tanto o más que del trabajo asalariado -y del consumo asociado al mismo- nuestro nivel y calidad de vida".
Feminista y economista que forma parte del Observatorio de Género, Economía, Política y Desarrollo (GEP&DO) de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Astrid Agenjo fue la encargada de introducir y presentar a los participantes de la primera sesión de Sobre fronteras y cuerpos desplazados: diálogos inter-epistémicos. En esta introducción, Agenjo señaló que, como plantea la economía feminista ("o las miradas feministas sobre la economía"), es necesario transcender y desbordar la visión marxista tradicional sobre la acumulación capitalista y el conflicto capital/trabajo, concibiéndolos como hechos o procesos estructurales que no solo tienen que ver "con la explotación de la fuerza de trabajo para generar plusvalías y apropiarse de ellas, sino también con la explotación del trabajo no remunerado que se lleva a cabo en el ámbito de los hogares". "Un trabajo que es fundamental para el mantenimiento del sistema", subrayó, "porque de él depende tanto o más que del trabajo asalariado -y del consumo asociado al mismo- nuestro nivel y calidad de vida".
En este sentido, la crítica feminista de la economía política entiende que más que de un conflicto capital/trabajo habría que empezar a hablar de un conflicto capital/vida. O, dicho con otras palabras, de un conflicto entre el proceso de acumulación capitalista y el proceso de sostenibilidad de la vida. Y en el análisis de este conflicto no podemos obviar ni las problemáticas de muy diversa índole que lleva aparejadas (socialización de costes, apropiación de recursos públicos, desposesión de bienes comunes...), ni el hecho de que el capitalismo construye e impone una visión hegemónica de la vida, según la cual "la única vida que merece la pena ser vivida es una vida mediatizada por el consumo, cuya sostenibilidad solo es posible porque a ella únicamente acceden algunos sujetos privilegiados".
Este conflicto capital/vida, que es un conflicto que atraviesa la estructura socio-económica y que, por tanto, afecta de lleno a los procesos migratorios y de externalización e interiorización de la frontera, se ha agudizado en las últimas décadas con la aparición y expansión de la llamada globalización neoliberal que, siguiendo a Amaia Pérez Orozco, Agenjo considera que ha propiciado tanto un proceso de mercantilización de la vida -"pues la lógica de acumulación capitalista se ha infiltrado en espacios y ámbitos (los afectos, los cuidados..., el propio cuerpo) en los que antes no estaba"- como [un proceso] de feminización del trabajo remunerado que cada vez se rige más por las dinámicas y formas de control que históricamente hemos asociado con el trabajo doméstico y reproductivo.
Si nos situamos en un plano más concreto, podemos decir que una de las formas en las que de manera más clara se manifiesta este conflicto en nuestra cotidianidad es a través del estrechamiento del nexo entre la calidad de vida, la capacidad de consumo y la posición que se tiene en el mercado de trabajo. Esto ocurre, además, en un contexto en el que, por un lado, el Estado se está desatendiendo de su responsabilidad de cubrir las necesidades -educativas, sanitarias, sociales...- que permiten la sostenibilidad de la vida; y en el que, por otro lado, la posibilidad de estar en el mercado de trabajo de una manera estable y segura cada vez es más reducida. La precariedad se ha generalizado y expandido, ha dejado de ser, como explicó Silvia L. Gil en el seminario Agenciamientos contra-neoliberales: coaliciones micro-políticas desde el sida, "algo excepcional que afecta únicamente a un grupo más o menos restringido de sujetos (ya sea por su condición social o por determinadas elecciones vitales que estos hayan hecho), para devenir en la norma neoliberal que rige la vida de una gran parte de los ciudadanos".
 Pero, ¿cómo es posible que en este contexto de precarización generalizada y devastación de lo público, la vida salga adelante? Pues gracias a una serie de estrategias de supervivencia que se están desplegando en el ámbito de los hogares y del trabajo doméstico/reproductivo, siendo clave en ellas el papel de las mujeres. Estrategias que, a su juicio, "no resuelven el conflicto capital/vida, pero que contribuyen a hacerlo más soportable, a invisibilizarlo y silenciarlo sobre la base, una vez más, de una lógica de desigualdad y (auto)explotación".
Pero, ¿cómo es posible que en este contexto de precarización generalizada y devastación de lo público, la vida salga adelante? Pues gracias a una serie de estrategias de supervivencia que se están desplegando en el ámbito de los hogares y del trabajo doméstico/reproductivo, siendo clave en ellas el papel de las mujeres. Estrategias que, a su juicio, "no resuelven el conflicto capital/vida, pero que contribuyen a hacerlo más soportable, a invisibilizarlo y silenciarlo sobre la base, una vez más, de una lógica de desigualdad y (auto)explotación".
Astrid Agenjo finalizó su introducción explicando tres de las estrategias sobre las que la economía feminista viene reflexionando. Por un lado, la modificación de los patrones de consumo en los hogares ("habría que analizar qué necesidades/hábitos de consumo son los que se priorizan y qué miembros de los hogares están siendo los más y los menos afectados por esta modificación") y la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos y recursos ("una búsqueda que, en muchos casos, se tiene que hacer en otros países, lo que conecta la cuestión del conflicto capital/vida con el tema de las migraciones"). Por otro lado, el re-emplazamiento de labores y bienes o servicios que antes realizaba u ofrecía el Estado (o que se contaban con recursos económicos suficientes para adquirir en el mercado), por un trabajo no remunerado que, en la mayor parte de los casos, es desempeñado por mujeres (por ejemplo, las labores de cuidados de gran parte de los procesos post-operatorios que, tras los recortes sanitarios, se han ido desplazando progresivamente a los hogares). Y en tercer lugar, "tiramos para adelante" a través de lo que varias autoras describen como una "economía de retales": el hogar se expande y todos sus miembros contribuyen, con lo poco que pueden y tienen, a su sostenimiento. Ejemplos ilustrativos de esto serían tanto las familias que se re-agrupan ("y en las que, en muchos casos, es la pensión del abuelo o de la abuela la única fuente estable de ingresos"), como las familias transnacionales ("otro nexo con el tema de las migraciones") cuyos miembros viven en países distintos pero que siguen funcionando como una unidad socio-económica.
Mercedes G. Jiménez: Movilidades, controles y nuevas retóricas de los derechos humanos en las fronteras deslocalizadas de la Unión Europea
 Mercedes G. Jiménez, que vive en Tánger desde hace más de 15 años y que en la actualidad es investigadora post-doctoral en el Centro de Investigação sobre o Espaço e as Organizações de la Universidad del Algarve, quiso comenzar su conferencia explicando dónde se sitúa ella -como mujer, como activista e investigadora y como alguien que, desde las muchas ventajas que le da ser europea, ha elegido voluntariamente la movilidad transnacional como forma de vida- en relación a los procesos de deslocalización, con sus múltiples implicaciones, que en las últimas décadas se han producido en la frontera sur de Europa.
Mercedes G. Jiménez, que vive en Tánger desde hace más de 15 años y que en la actualidad es investigadora post-doctoral en el Centro de Investigação sobre o Espaço e as Organizações de la Universidad del Algarve, quiso comenzar su conferencia explicando dónde se sitúa ella -como mujer, como activista e investigadora y como alguien que, desde las muchas ventajas que le da ser europea, ha elegido voluntariamente la movilidad transnacional como forma de vida- en relación a los procesos de deslocalización, con sus múltiples implicaciones, que en las últimas décadas se han producido en la frontera sur de Europa.
"Crucé por primera vez el Estrecho de Gibraltar cuando tenía 23 años y acababa de finalizar la carrera de Antropología", recordó. "Era 1997 y España, que apenas seis años antes había ratificado el Acuerdo de Schengen, empezaba a convertirse en un país receptor de inmigrantes, mientras que Andalucía y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ya se configuraban como la frontera sur de la Unión Europea, como la última escala de los periplos migratorios procedentes del África subsahariana". (...) "Por aquel entonces, ni siquiera tenía móvil ni cuenta de correo electrónico y para comunicarme con mis familiares y amigos debía recurrir a las teleboutiques (antecedentes de los cibercafés y locutorios) e incluso al intercambio de cartas por correo postal". (...) "El viaje en ferry desde España costaba tres mil pesetas y en los trabajos de campos e investigaciones que realizaba para la asociación con la que en aquel momento trabajaba, las entrevistas las hacía con una grabadora de cintas de cassette y las fotografías con una cámara de carretes".
En el periodo de 17/18 años que ha transcurrido desde entonces han cambiado muchas cosas. Y no es solo que ahora para realizar sus entrevistas utilice una grabadora MP3 o que para comunicarse con sus familiares, en vez de escribir cartas, recurra a Skype o al WhatsApp, sino que el proceso de externalización de la frontera sur de Europa, que ya en aquel momento comenzaba a perfilarse, "se ha hiper-acelerado". La zona de Tánger-Tetuán, a la sombra del ambicioso proyecto de construcción del puerto de Tánger Med, se está erigiendo como una de las principales regiones receptoras de deslocalización en el ámbito de la producción textil y, en menor medida, agro-alimentaria, nutriéndose para ello de una mano de obra precarizada que, como ocurre en otras zonas del mundo que están viviendo dinámicas parecidas, es mayoritariamente femenina1.

La hiper-aceleración de este proceso de externalización y deslocalización de la frontera (un fenómeno propiciado por la consolidación y expansión de la lógica neoliberal a escala planetaria y que, por tanto, es global, aunque cada zona fronteriza tenga sus particularidades) ha hecho que emerjan tanto nuevas formas de movilidad y de vivir transnacional como de control y gestión de los flujos migratorios. Un control que se ha vuelto mucho más sofisticado y, quizás, menos visible, pero que sigue siendo igual de estricto y agresivo que el que había hace 15 ó 20 años. Según Mercedes G. Jiménez, en cierta medida, el estallido de la Primavera Árabe ha puesto en crisis el proceso de externalización fronteriza europea, propiciando que, por ejemplo, queden al descubierto los verdaderos objetivos de la llamada "Política de Vecindad de la Unión Europea" o que los gobiernos de algunos países de la orilla sur del mediterráneo se hayan visto obligados a adoptar un nueva retórica en torno a los derechos humanos. Una retórica que, en sus palabras, "está vaciada de contenido".
Este es el telón de fondo en el que se enmarca la reflexión en torno a la teoría política fronteriza y el transnacionalismo que Jiménez quiso desarrollar en el tramo central de su conferencia. Una reflexión que es fruto del trabajo colectivo que un grupo de activistas e investigadores que trabajan en Tánger y el norte de Marruecos llevan realizando desde hace varios meses y para la que han tenido como referente los análisis y discursos que en torno a está cuestión ya han llevado a cabo activistas e investigadores de otras zonas fronterizas con problemáticas similares, como la de EE.UU. y México.
"La idea de poner en marcha este proceso reflexivo colectivo", explicó, "surge cuando, tras la enorme visibilización mediática que, al hilo de diversos hechos que estaban sucediendo en las fronteras de Melilla y Ceuta -como la desproporcionadísima actuación represiva que la Guardia Civil llevó a cabo contra un grupo de inmigrantes subsaharianos que la noche del 6 de febrero de 2014 intentaron atravesar la frontera rodeando el espigón de la playa del Tarajal-, representantes de varios colectivos nos planteamos que era necesario empezar a desarrollar un discurso teórico sobre la inmigración y la cuestión fronteriza que no estuviera raptado por la dicotomía criminalización vs victimismo. Una dicotomía que simplifica un problema que es enormemente complejo y que, además, no sólo se aplica sobre los inmigrantes, sino también sobre las organizaciones que están denunciando lo que ocurre".
Mercedes G. Jiménez señaló que para este grupo de investigadores y activistas es fundamental que tomemos consciencia de que la frontera no sólo tiene una dimensión física o material. "En un mundo globalizado como el actual", advirtió, "la frontera es, ante todo, una suerte de constructo simbólico, una lógica que interiorizamos y naturalizamos y que nos habla de la capilaridad del poder contemporáneo, de las numerosas estrategias que éste despliega para gestionar y canalizar la movilidad, tanto de los ciudadanos como de las mercancías, en su propio beneficio... Es una forma de control y de clasificación que, de un modo u otro, nos afecta a todos, no sólo a aquellos que han sido construidos como personas migrantes".
 Partiendo de esta forma de concebir la frontera, Jiménez explicó que este grupo de investigadores y activistas considera que en el proceso de construcción de la fortaleza europea propiciado por el Acuerdo de Schengen podemos distinguir cuatros ejes o elementos fundamentales. Un elemento legislativo, esto es, los tratados, reglamentos, directivas, acuerdos con terceros países... que han servido para intentar legitimar jurídicamente todo lo relacionado con el proceso de externalización de la frontera europea. Un elemento ejecutivo/procedimental, es decir, las acciones políticas gracias a las cuales se han podido poner en marcha dichas propuestas legislativas. Un elemento tecnológico: los dispositivos materiales, medios personales, instrumentos informáticos y herramientas institucionales que se han ideado y/o desplegado (desde las alambradas y los sistemas de sensores electrónicos de ruido y movimiento hasta la creación de agencias como FRONTEX o el desarrollo de un sistema de informatización de visados). Y un elemento ideológico, esto es, el conjunto de discursos y de nuevas formas de categorización y clasificación que se han erigido para justificar el actual modelo de control fronterizo o la concepción del migrante como una especie de ciudadano de segunda categoría.
Partiendo de esta forma de concebir la frontera, Jiménez explicó que este grupo de investigadores y activistas considera que en el proceso de construcción de la fortaleza europea propiciado por el Acuerdo de Schengen podemos distinguir cuatros ejes o elementos fundamentales. Un elemento legislativo, esto es, los tratados, reglamentos, directivas, acuerdos con terceros países... que han servido para intentar legitimar jurídicamente todo lo relacionado con el proceso de externalización de la frontera europea. Un elemento ejecutivo/procedimental, es decir, las acciones políticas gracias a las cuales se han podido poner en marcha dichas propuestas legislativas. Un elemento tecnológico: los dispositivos materiales, medios personales, instrumentos informáticos y herramientas institucionales que se han ideado y/o desplegado (desde las alambradas y los sistemas de sensores electrónicos de ruido y movimiento hasta la creación de agencias como FRONTEX o el desarrollo de un sistema de informatización de visados). Y un elemento ideológico, esto es, el conjunto de discursos y de nuevas formas de categorización y clasificación que se han erigido para justificar el actual modelo de control fronterizo o la concepción del migrante como una especie de ciudadano de segunda categoría.
Pero, este proceso de deslocalización de la frontera, con todo lo que conlleva2 ¿cómo se está llevando a cabo?
En el ámbito legislativo y en el caso específico de la frontera sur de Europa, una medida para promover e imponer esta deslocalización ha sido impulsar la promulgación de leyes de extranjería en los países del Magreb (Marruecos, Argelia, Mauritania, Túnez y Libia). Leyes que a menudo han resultado ser aún más estrictas que las de los países europeos ("en Marruecos, por ejemplo, se penaliza no sólo el hecho de entrar sino también de salir de forma irregular del país, algo que no contempla ninguna ley de extranjería de Europa"), pero que, debido al estallido de la Primavera Árabe, están ahora en una especie de impasse.
A nivel procedimental, el proyecto de externalización de la frontera ha utilizado como principal herramienta la ya citada "Política Europea de Vecindad", un programa estratégico que, supuestamente, persigue profundizar en el estrechamiento de las relaciones entre la Unión Europea y sus países vecinos (tanto los de la cuenca Mediterránea, como algunas ex-repúblicas soviéticas), pero con el que, a juicio de Mercedes G. Jiménez, lo que en realidad la UE busca es ahondar en los procesos de deslocalización para facilitar la circulación de mercancías y ampliar su radio securitario hasta los países con los que comparte frontera marítima o terrestre3.
Desde un punto de vista tecnológico e institucional, son numerosas las herramientas, procesos e iniciativas que, más allá de la "hipervisibilizada valla", podemos vincular con el proyecto de externalización y deslocalización fronteriza de la Unión Europea. Mercedes G, Jiménez citó dos: por un lado, los acuerdos de readmisión de inmigrantes que se han firmado -o que se tienen previsto firmar- con países como Turquía o Marruecos (acuerdos que permiten la devolución a estos países de inmigrantes, independientemente de cuál sea su nacionalidad, que han pasado por su territorio, para que sean ellos los que se encarguen de su deportación); por otro lado, el hecho de que, como ha mostrado el colectivo Migreurop en algunas de sus cartografías, durante los últimos años ha aumentado de forma notable el número de inmigrantes que, en su tránsito hacia Europa, han muerto sin llegar a cruzar sus fronteras.
Finalmente, centrándonos en el ámbito ideológico -que es el que, según Jiménez, consolida las acciones que se llevan a cabo en los otros tres ámbitos- podríamos señalar que las categorías conceptuales del régimen migratorio europeo ("inmigrante irregular", "clandestino", "invasión", "avalancha"...) están empezando a ser exportadas a los países del norte de África. "En Marruecos, por ejemplo", explicó, "el proceso de regularización de inmigrantes que se ha estado llevando a cabo durante el año 2014, ha mostrado que dentro de la sociedad marroquí se está extendiendo un racismo importado de Europa hacia los subsaharianos".
 Ya en el último tramo de su conferencia, Mercedes G. Jiménez habló de cómo los procesos revolucionarios más o menos fallidos que han experimentado los países árabes desde finales de 2010 han incidido en el proyecto de externalización fronteriza europea, propiciando la emergencia de nuevas formas de movilidad y evidenciando las contradicciones y derivaciones perversas de las políticas de cooperación que durante las dos últimas décadas ha promovido la UE.
Ya en el último tramo de su conferencia, Mercedes G. Jiménez habló de cómo los procesos revolucionarios más o menos fallidos que han experimentado los países árabes desde finales de 2010 han incidido en el proyecto de externalización fronteriza europea, propiciando la emergencia de nuevas formas de movilidad y evidenciando las contradicciones y derivaciones perversas de las políticas de cooperación que durante las dos últimas décadas ha promovido la UE.
Hay que tener en cuenta que la caída de regímenes dictatoriales como el de Muamar el Gadafi en Libia o el de Zine El Abidine Ben Ali en Túnez ("regímenes con los que la UE tenía una relación bastante fluida, no lo olvidemos") provocó el desmantelamiento de los férreos mecanismos de control policial que había en estos países, incluyendo todos los vinculados con la vigilancia fronteriza y la gestión migratoria. Durante varios meses fue mucho más fácil cruzar sus fronteras, y entre enero y febrero de 2011 llegaron a la isla de Lampedusa más de veinte mil inmigrantes procedentes de las costas tunecinas. Eso terminó generando un fuerte conflicto diplomático en el seno de la Unión Europea (pues Sarkozy reclamó que se blindaran las fronteras italianas para impedir que dichos inmigrantes pasaran a Francia) y propició que Italia decidiera romper los pactos de control migratorio que había firmado con Túnez y Libia.
Algo que, en cualquier caso, no debemos obviar es que, en realidad, la mayor parte de los nuevos flujos migratorios que han originado los procesos revolucionarios y conflictos bélicos vinculados a la Primavera Árabe -flujos que, como acabamos de comentar, incluso han llegado a poner en jaque el Acuerdo de Schengen- han tenido como destino otros países del sur. "Por ejemplo", explicó Mercedes G. Jiménez, "cuando estalló la crisis en Libia, fueron Túnez y Egipto los países que soportaron los mayores flujos de refugiados. Y en el caso de la guerra de Siria, son Líbano, Turquía y Jordania los países que han acogido a más del 80% de sus desplazados. De hecho, este conflicto nos ha mostrado de forma muy clara la absoluta falta de solidaridad de los países de la Unión Europea que prácticamente han cerrado sus fronteras a los desplazados sirios4".
En los últimos años, en gran medida debido a la crisis económica internacional, también hemos asistido a la emergencia -o más bien al crecimiento, pues existir, siempre ha existido, aunque fuera a pequeña escala- de una inmigración desde Europa a los países de la cuenca sur del mediterráneo. Se trata no sólo de expatriados o de personal cualificado que se traslada a estos países para ocupar puestos de cierta responsabilidad en instituciones, ONGs o multinacionales de origen europeo, sino también de jubilados o de jóvenes y trabajadores sin cualificar que, en muchos casos, terminan realizando trabajos precarizados en empresas deslocalizadas (por ejemplo, en empresas de telemarqueting). Además, el endurecimiento de las leyes de extranjería, también ha provocado que cada vez haya más inmigrantes que, tras llevar varios años en Europa (en algunos casos diez e incluso quince años), se queden sin permiso de residencia y son obligados a regresar a sus países de origen, donde, a menudo, apenas tienen ya familiares y amigos.
Antes de finalizar su charla, Mercedes G. Jiménez señaló que, en paralelo a este proceso de externalización de la frontera ("proceso que, como hemos venido apuntando, ha sido puesto en crisis por el estallido de la Primavera Árabe"), en algunos de estos países de la cuenca sur del mediterráneo ha ido emergiendo durante los últimos años una "nueva retórica institucional en torno a los derechos humanos". En Marruecos, por ejemplo, no sólo se han creado instituciones que están absolutamente impregnadas de dicha retórica, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sino que incluso ésta se ha utilizado para intentar legitimar el proceso de regularización de la población migrante que se puso en marcha a principios de 2014. "Pero la realidad", subrayó Jiménez, "es que, más allá de un plano puramente discursivo, nada o casi nada ha cambiado y, en la práctica, los derechos de las personas migrantes siguen siendo sistemáticamente vulnerados".
Eduardo Romero: La política migratoria española: del Plan África y los intereses neocoloniales a los vuelos de deportación
 En comparación con otros territorios del Estado español, en Asturias no ha habido nunca demasiados inmigrantes, pero el nivel de hostigamiento policial hacia ellos ha sido y es igual de elevado que en las regiones con mayores flujos migratorios. Para intentar desentrañar por qué ocurre eso, en el año 2005 la Asociación Cambalache empezó a investigar y reflexionar sobre la política migratoria española, "aunque en un principio", precisó Eduardo Romero, integrante de este colectivo -con el que ha publicado varios libros como A la vuelta de la esquina. Relatos de racismo y represión (2008), Un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial. Migraciones, fronteras y capitalismo (2010) o Quién invade a quién. Del colonialismo al II Plan África (2011)-, "no estaba dentro de nuestras previsiones trabajar de forma central el tema de las migraciones". (...) "Queríamos encontrar las claves políticas", añadió, "que nos ayudaran a comprender y explicar qué había detrás de la cotidianidad de las redadas racistas, de los calabozos llenos de personas migrantes, de la creación de los Centros de Internamientos para Extranjeros y, finalmente, de las deportaciones... Todo ello teniendo en cuenta que para nuestro colectivo es fundamental que los movimientos sociales hagan también un trabajo de construcción y difusión de pensamiento crítico, pues consideramos que este trabajo no debe ser monopolizado por la academia".
En comparación con otros territorios del Estado español, en Asturias no ha habido nunca demasiados inmigrantes, pero el nivel de hostigamiento policial hacia ellos ha sido y es igual de elevado que en las regiones con mayores flujos migratorios. Para intentar desentrañar por qué ocurre eso, en el año 2005 la Asociación Cambalache empezó a investigar y reflexionar sobre la política migratoria española, "aunque en un principio", precisó Eduardo Romero, integrante de este colectivo -con el que ha publicado varios libros como A la vuelta de la esquina. Relatos de racismo y represión (2008), Un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial. Migraciones, fronteras y capitalismo (2010) o Quién invade a quién. Del colonialismo al II Plan África (2011)-, "no estaba dentro de nuestras previsiones trabajar de forma central el tema de las migraciones". (...) "Queríamos encontrar las claves políticas", añadió, "que nos ayudaran a comprender y explicar qué había detrás de la cotidianidad de las redadas racistas, de los calabozos llenos de personas migrantes, de la creación de los Centros de Internamientos para Extranjeros y, finalmente, de las deportaciones... Todo ello teniendo en cuenta que para nuestro colectivo es fundamental que los movimientos sociales hagan también un trabajo de construcción y difusión de pensamiento crítico, pues consideramos que este trabajo no debe ser monopolizado por la academia".
Al igual que el sociólogo franco-argelino Abdelmalek Sayad, para Eduardo Romero es necesario tener una mirada "contextualizadora" sobre la experiencia de la emigración que, a su juicio, es justo la contraria de la que actualmente se está ofreciendo desde los medios de comunicación, donde lo que nos encontramos es, en sus palabras, "una radical descotextualización del hecho migratorio, presentando a las personas migrantes como sujetos subidos a una alambrada que no tienen ni pasado ni futuro". A su vez, en la línea de Mercedes G. Jiménez, Romero considera que no sólo hay que denunciar, visibilizar e intentar combatir los dispositivos directamente represivos de las políticas migratorias, sino también la "mutación antropológica", parafraseando a Pier Paolo Pasolini, experimentada durante las últimas décadas por las sociedades occidentales que permite que permanezcamos impasibles ante la muerte cada año de miles de personas migrantes que lo único que quieren es mejorar sus condiciones de vida.
Según Romero, a esta descontextualización también contribuyen acciones y propuestas más o menos bien intencionadas que, aunque sea de forma inconsciente, reproducen una visión cosificada y exotista del migrante y de su cultura. En este sentido, el autor de Relatos de racismo y represión recordó que el filósofo y activista Frantz Fanon decía que las culturas colonizadoras imponen su hegemonía no destruyendo a las culturas colonizadas sino cosificándolas, convirtiéndolas en una mera suma de anécdotas. "Y esto es lo que hacen, aunque no sea su intención, muchas de las jornadas multiculturales que se suelen organizar", advirtió, "donde la inmersión en las culturas de origen de las comunidades migrantes queda reducida a sesiones de degustación gastronómica o a conciertos de djembé. Yo no quiero ridiculizar las degustaciones gastronómicas ni los conciertos de djembé, sino criticar el marco en el que se suelen insertar y que hace que funcionen como meras anécdotas. Y lo que planteo es que, frente a esta cosificación, tenemos que generar discursos y proyectos que aborden y muestren de una manera mucho más digna y compleja la historia y la cultura de las comunidades migrantes con las que nos entrelazamos. Sólo así se podrá luchar contra la radical descontextualización del hecho migratorio que se nos intenta imponer".
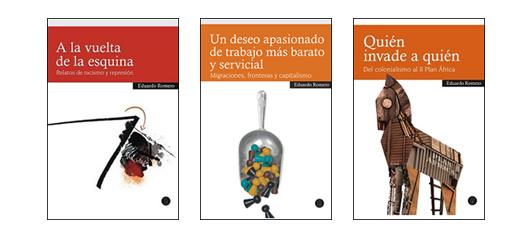
Antes de entrar de lleno en el análisis de la dimensión interior de la actual política migratoria del Estado español (así como de una serie de antecedentes históricos que, a su juicio, nos pueden ayudar a comprender sus verdaderos objetivos), Eduardo Romero quiso detenerse en un par de ejemplos especialmente "obscenos" de la dimensión exterior de dicha política. Dos ejemplos que, además de tener una relación directa con las comunidades migrantes con las que tiene vínculos la Asociación Cambalache, nos muestran de forma muy clara cómo España, al igual que otros países de la Unión Europea, está utilizando esta política no sólo para controlar los flujos migratorios, sino también para consolidar y ampliar su control sobre ciertos recursos del norte de África, en lo que supone una auténtica reedición de la lógica colonial.
El primero de estos ejemplos sería la estrecha relación de "cooperación" que el Estado español mantiene con países como Nigeria, de donde proceden algunos de los inmigrantes subsaharianos que residen en Asturias. Una relación con la que, más allá de los argumentos que se utilizaron para tratar de justificar la puesta en marcha del Plan África, lo que se intenta es garantizar el abastecimiento energético de España, como demuestran unas recientes declaraciones de Gonzalo Escribano, director del Programa de Energía y Cambio Climático del Real Instituto Elcano ("unos de los centros de pensamientos más directamente vinculados con el poder político y económico del Estado español"), en las que venía a decir que, en vistas a las próximas elecciones nigerianas, había que empezar a pensar cómo contribuir a evitar el riesgo de desestabilización yihadista en una zona que es especialmente sensible para los intereses de España.
El segundo ejemplo sería lo que está ocurriendo con el sector pesquero, pues en virtud a diversos acuerdos de cooperación, en la actualidad hay centenares de barcos españoles y europeos que están faenando en aguas de países africanos e incluso utilizando éstas para verter residuos contaminantes. "De hecho", recordó Eduardo Romero, "nosotros hemos trabajado con antiguos pescadores procedentes de Senegal reconvertidos en manteros que nos cuentan que tuvieron que abandonar su actividad por la llegada a las costas de su país de grandes barcos pesqueros que han hecho que sea prácticamente inviable la pesca artesanal"5.
Las políticas migratorias de la Unión Europea y del Estado español no puede entenderse, por tanto, en términos únicamente represivos. Por ello, Romero considera que la metáfora de la "fortaleza europea", tan utilizada por los colectivos que defienden los derechos de los inmigrantes, aunque ha sido y sigue siendo muy útil para describir la dimensión explícitamente violenta del control fronterizo, resulta, en gran medida, insuficiente. "No hay que olvidar que en España, entre finales de la década de los noventa y los años 2007/08, la población migrante se multiplicó por seis (pasó de un millón a seis millones). Y eso no ha sido casual: sucedió porque interesaba que sucediera", señaló.
 Para intentar contribuir a profundizar en el análisis y comprensión de los verdaderos objetivos de las políticas migratorias de las dos últimas décadas, Eduardo Romero abrió un largo paréntesis histórico, mostrando que existen claros precedentes de las mismas en diferentes periodos de la historia del capitalismo.
Para intentar contribuir a profundizar en el análisis y comprensión de los verdaderos objetivos de las políticas migratorias de las dos últimas décadas, Eduardo Romero abrió un largo paréntesis histórico, mostrando que existen claros precedentes de las mismas en diferentes periodos de la historia del capitalismo.
"Al hilo de lo que ha contado Mercedes G. Jiménez de que la reciente Ley de Extranjería que ha aprobado el gobierno marroquí penaliza, no sólo el hecho de entrar, sino también de salir de forma irregular del país", señaló Romero, "habría que recordar que en el siglo XVIII, las naciones europeas, desde la premisa de que tener una población numerosa era una potencial fuente de riqueza, también criminalizaron la emigración. De hecho, en Francia y en los países escandinavos ésta llegó a ser declarada ilegal y en Gran Bretaña estuvo prohibida para determinados tipos de obreros cualificados". Sin embargo, esas leyes no impidieron que una buena cantidad de europeos abandonaran sus países de origen. Cantidad que creció exponencialmente entre las últimas décadas del siglo XIX y la I Guerra Mundial, cuando se calcula que salieron de Europa más de 50 millones de personas (37 a Norteamérica, 11 a América Latina y unos 3,5 a Australia y Nueva Zelanda), a lo que habría que añadir los que emigraron a otros países europeos.
A juicio de Eduardo Romero, un ejemplo histórico que nos puede resultar especialmente útil a la hora de intentar entender por qué ha sido como ha sido la política migratoria española de los últimos años es lo que ocurrió en Irlanda durante la segunda mitad del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX. "En ese periodo", recordó, "hubo masivas muertes por hambrunas en este país, y varios millones de irlandeses decidieron emigrar a Gran Bretaña y Estados Unidos, siendo la mortalidad en estos viajes bastante elevada". Y, sin embargo, como señala Karl Marx en un pasaje de El Capital en el que plantea la necesidad de que los análisis demográficos hay que hacerlos en términos socio-históricos, para el proyecto capitalista la isla seguía estando superpoblada... "Tres millones y medio de personas viviendo en Irlanda se seguían considerando demasiadas personas", subrayó Romero, "porque se quería convertir la isla en un inmenso pasto que cubriera las necesidades alimentarias de la creciente población industrializada británica". Además, en esos años los inmigrantes irlandeses también vieron como en Estados Unidos, economistas que se declaraban firmes defensores del libre mercado presionaron al gobierno para que impidiera que las personas que llegaban desde Irlanda y otros países europeos pudieran acceder con facilidad a la propiedad de tierras, subiendo artificialmente el precio de éstas, de modo que se vieran obligadas a trabajar como asalariados en la industria manufacturera.
"El caso irlandés nos muestra cómo el capitalismo instrumentaliza a la población migrante", aseguró el autor de Quién invade a quién. Del colonialismo al II Plan África. "En los ciclos de crecimiento recurre a los inmigrantes para que trabajen como mano de obra barata, pero cuando se producen periodos de recesión los desecha sin miramientos, aplicando sobre ellos todo tipo de medidas represivas e incluso dejando y fomentando que se conviertan en el chivo expiatorio sobre el que recae gran parte del descontento social". Esto fue justo lo que ocurrió en la década de 1930, cuando, como denuncia Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo, muchas de las personas que huían de la Alemania nazi fueron perseguidas y maltratadas por las fuerzas policiales de los países en los que se refugiaban, donde a menudo acababan recluidos en centros de internamiento. Unas fuerzas que, según Romero, incluso llegaron a colaborar con la Gestapo en el control fronterizo y migratorio.
 Europa occidental vive un nuevo ciclo de expansión tras la II Guerra Mundial que fue, en palabras de Eduardo Romero, "la salida genuinamente capitalista que se la dio a la gran crisis de 1929, pues permitió destruir los excedentes de capital y de personas que habían devenidos en superfluos para las dinámicas de acumulación". Hay que tener en cuenta que a partir de 1945 se vuelve a necesitar mano de obra barata para posibilitar el proceso de reconstrucción de un continente que había quedado devastado. Una mano de obra que llega tanto desde los países del sur de Europa (España, Portugal Grecia...) o limítrofes (Turquía...), como desde las antiguas colonias, y que, en gran medida, constituirá el núcleo de la nueva clase obrera europea. En este sentido, cabe recordar que la teórica y activista feminista italiana Mariarosa Dalla Costa asegura en su libro Dinero, perlas y flores en la reproducción feminista que la emigración argelina hacia Francia en los años posteriores a la II Guerra Mundial no sólo sirvió para abastecer de obreros y obreras las fábricas galas, sino también para contribuir a satisfacer la demanda de reactivación de la reproducción que la nueva fase de acumulación capitalista exigía. "Una demanda que diversos procesos de transformación y concienciación más o menos explícitamente feministas experimentados por las mujeres francesas habían hecho que éstas ya no estuvieran dispuestas a asumir", puntualizó Romero.
Europa occidental vive un nuevo ciclo de expansión tras la II Guerra Mundial que fue, en palabras de Eduardo Romero, "la salida genuinamente capitalista que se la dio a la gran crisis de 1929, pues permitió destruir los excedentes de capital y de personas que habían devenidos en superfluos para las dinámicas de acumulación". Hay que tener en cuenta que a partir de 1945 se vuelve a necesitar mano de obra barata para posibilitar el proceso de reconstrucción de un continente que había quedado devastado. Una mano de obra que llega tanto desde los países del sur de Europa (España, Portugal Grecia...) o limítrofes (Turquía...), como desde las antiguas colonias, y que, en gran medida, constituirá el núcleo de la nueva clase obrera europea. En este sentido, cabe recordar que la teórica y activista feminista italiana Mariarosa Dalla Costa asegura en su libro Dinero, perlas y flores en la reproducción feminista que la emigración argelina hacia Francia en los años posteriores a la II Guerra Mundial no sólo sirvió para abastecer de obreros y obreras las fábricas galas, sino también para contribuir a satisfacer la demanda de reactivación de la reproducción que la nueva fase de acumulación capitalista exigía. "Una demanda que diversos procesos de transformación y concienciación más o menos explícitamente feministas experimentados por las mujeres francesas habían hecho que éstas ya no estuvieran dispuestas a asumir", puntualizó Romero.
Este ciclo de expansión llega a su fin en los años setenta del siglo pasado, un momento en el que vuelven a impulsarse políticas de control fronterizo mucho más restrictivas y a aparecer -o, más exactamente, a cobrar mayor relevancia y visibilidad social- voces que reclamaban que los inmigrantes tenían que regresar a sus países de origen. "Ahora estamos en un momento parecido", advirtió Eduardo Romero, "por eso es bueno recordar que esas políticas no produjeron un retorno masivo, como tampoco lo están produciendo en la actualidad. Y no lo hicieron porque, por un lado, los estados europeos seguían necesitando mano de obra barata dispuesta a trabajar en condiciones laborales cada vez más devaluadas; y, por otro lado, porque los propios inmigrantes, aprovechando los pocos resquicios que les dejaba la legislación, habían aprendido a desarrollar estrategias legales que les permitían mantener sus permisos de residencia y/o acelerar sus procesos de nacionalización... El caso es que durante las décadas de 1970 y 1980, el número de inmigrantes en Europa continuó creciendo, si bien a un ritmo mucho más lento que en las décadas anteriores. Y eso, de algún modo, se está repitiendo en la actualidad".
La economía occidental y, en especial, la española, vive un nuevo momento de auge entre 1994 y 2007. En ese periodo, se produjo en España una incorporación masiva a la relación salarial: en apenas trece años el número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en casi ocho millones de personas, pasando de doce a veinte. ¿Y de dónde salieron esas personas? Pues, según Romero, en un primer momento, hasta aproximadamente el años 2000, casi el 90% de los nuevos cotizantes fueron autóctonos6: mientras que en la segunda mitad de ese periodo, es decir, entre 2001 y 2008, cuando se crean casi cuatro millones y medios de nuevos empleos, más del 50% de los incorporados a la relación salarial fueron inmigrantes.
El incremento exponencial de la incorporación de población migrante al mercado laboral español (y, en general, [el incremento] del número de inmigrantes residentes en España), co-existe con la creación de un fuerte aparato represivo (redadas, centros de internamientos para extranjeros, deportaciones...) para el control fronterizo y migratorio. "La tesis de la Asociación Cambalache para explicar esta aparentemente contradictoria co-existencia", comentó Eduardo Romero, "es que todos estos dispositivos directamente represivos funcionan como una especie de mecanismo ejemplarizante para generar miedo y sensación de vulnerabilidad, contribuyendo junto a otros dispositivos no directamente represivos, como los intrincados recorridos administrativos para obtener o renovar los permisos de residencia, a disciplinar a la población migrante y convertirla en fuerza de trabajo barata y servil".
O dicho con otras palabras, el objetivo de la política migratoria española no ha sido tanto producir inmigrantes deportados como inmigrantes amenazados. Una amenaza que les obliga a asumir una actitud políticamente pasiva y que les empuja a aceptar trabajar en condiciones de gran precariedad. En este sentido, Romero señaló que para la Asociación Cambalache es fundamental que empecemos a tomar consciencia de que no se puede desligar la política migratoria de la política económica, laboral y social que se llevó a cabo durante ese periodo de auge económico, pues es esa conexión, que los discursos oficiales tratan de invisibilizar, la que nos permite entender cómo ha funcionado (y sigue haciéndolo) el disciplinamiento de la población migrante.
 En este punto de su intervención, Eduardo Romero repartió entre los asistentes a la primera sesión de las jornadas Sobre fronteras y cuerpos desplazados: Diálogos inter-epistémicos, un detallado esquema, elaborado por la Asociación Cambalache, de la política migratoria del Estado español durante los últimos años. Este esquema nos muestra que más que la dimensión puramente represiva de dicha política es su vertiente administrativa (esto es, el conjunto de requisitos que [los inmigrantes] deben cumplir para acceder a una situación de regularidad y mantenerse dentro de ella, y que podemos ver como una sucesión de "fronteras interiores") lo que de forma más continua y generalizada condiciona la cotidianidad de la población migrante, propiciando una inserción particularmente vulnerable de la misma en el mercado de trabajo. Vulnerabilidad a la que hay que sumarles otras, como la segregación urbana y educativa o, desde el año 2012/13, la exclusión de muchos inmigrantes del sistema público de atención sanitaria.
En este punto de su intervención, Eduardo Romero repartió entre los asistentes a la primera sesión de las jornadas Sobre fronteras y cuerpos desplazados: Diálogos inter-epistémicos, un detallado esquema, elaborado por la Asociación Cambalache, de la política migratoria del Estado español durante los últimos años. Este esquema nos muestra que más que la dimensión puramente represiva de dicha política es su vertiente administrativa (esto es, el conjunto de requisitos que [los inmigrantes] deben cumplir para acceder a una situación de regularidad y mantenerse dentro de ella, y que podemos ver como una sucesión de "fronteras interiores") lo que de forma más continua y generalizada condiciona la cotidianidad de la población migrante, propiciando una inserción particularmente vulnerable de la misma en el mercado de trabajo. Vulnerabilidad a la que hay que sumarles otras, como la segregación urbana y educativa o, desde el año 2012/13, la exclusión de muchos inmigrantes del sistema público de atención sanitaria.
Pero el disciplinamiento de esta población no sería realmente efectivo si la penalización por el incumplimiento de algunos de los requisitos vinculados a la vertiente administrativa de la política migratoria no fuera visto como una amenaza real. Y es por ello por lo que también se ponen en marcha una serie de medidas y acciones explícitamente represivas, empezando por la realización periódica de "redadas racistas" para pedir papeles (redadas de las que han sido víctimas -en muchos casos en más de una ocasión- la mayoría de los inmigrantes que residen en España), continuando por la reclusión en calabozos y centros de internamiento para extranjeros y finalizando por las deportaciones (se calcula que entre diez y quince mil personas son deportadas cada año).
A juicio de Romero, la indudable desproporción entre, por un lado, el número de inmigrantes que hay en España (seis millones) y, por otro lado, la enorme cantidad de identificaciones que se llevan a cabo en el marco de las redadas antes citadas, y el número de personas que, finalmente, son deportadas, refleja de forma muy clara que el verdadero objetivo de la dimensión represiva de esta política no es controlar los flujos migratorios, sino, como ya hemos apuntado, generar en este colectivo miedo y sensación de vulnerabilidad. Y, con ello, posibilitar que el complejo sistema de control e instrumentalización de la población migrante que se ha ido montado durante las dos últimas décadas no se desmorone.
En la actualidad, inmersos, como estamos, en un nuevo ciclo de recesión, nos encontramos con que, además de las deportaciones forzadas, hay un porcentaje no demasiado grande pero sí significativo de inmigrantes que está abandonado España de forma voluntaria, ya sea para retornar a sus países de origen o para desplazarse hacia otros países, especialmente de América Latina, que están experimentando un momento de crecimiento económico. Pero al mismo tiempo, todas las investigaciones y previsiones apuntan a que, debido al creciente envejecimiento de la población, el Estado español, como el resto de los países europeos, va a seguir necesitando, a medio y largo plazo, mano de obra migrante.
En este sentido, Eduardo Romero concluyó su intervención recordado unas declaraciones de Felipe González en la que instaba a contratar mujeres jóvenes, "sobre todo si se van a quedar embarazadas", como medio de combatir el declive demográfico. Unas declaraciones que a su juicio reflejan que para los líderes europeos y las instituciones que dirigen, el envejecimiento de la población supone un verdadero quebradero de cabeza. Y que, más allá de las medidas que se han puesto en marcha para el control fronterizo y migratorio (medidas más efectistas que efectivas), Europa tiene claro que el rejuvenecimiento de su población y, con ello, la posibilidad de mantener un ritmo constante crecimiento (algo que en un sistema capitalista no es opcional), pasa por seguir reclutando inmigrantes.
____________
1.- Mercedes G. Jiménez explicó que este proceso de deslocalización, con su demanda de mano de obra precarizada, también está contribuyendo a otras dos cosas: a un éxodo rural de grandes dimensiones y a una urbanización caótica en la periferia de la ciudad de Tánger y en otras zonas de la región. A ello habría que añadir el enorme impacto medio-ambiental que está teniendo la construcción del puerto y de las instalaciones industriales que han surgido en torno al mismo. [^]
2.- Al igual que la activista e investigadora Helena Maleno, Mercedes G. Jiménez cree que tras este proceso de externalización de la frontera, lo que subyace es un intento de "subcontratar la muerte", trasladando a países terceros, como Marruecos o Argelia ("países en los que, no lo olvidemos, hay muy poca seguridad jurídica y la vulneración de derechos de las personas migrantes se produce aún con mayor impunidad que en la UE"), una gran parte de la responsabilidad de la gestión fronteriza y el control migratorio. [^]
3.- Un análisis aparte merecerían las políticas de Cooperación al Desarrollo que, según Jiménez, se está usando como un instrumento más para gestionar el control fronterizo. Políticas que tienen tanto una parte blanda ("las acciones de las ONGs que, demasiadas veces, terminan funcionando como OGs, pues asumen y reproducen el discurso gubernamental") como otra mucho menos amable ("ya que estas políticas también se está utilizando para financiar proyectos que contribuyen de forma directa a la militarización de la frontera"). [^]
4.- España, por ejemplo, desde que comenzó el conflicto solo le ha concedido el estatuto de refugiado a un centenar de sirios. [^]
5.- Otro aspecto "obsceno" de la dimensión exterior de la política migratoria que quiso destacar Eduardo Romero es el vinculado al componente mercantil que siempre tiene la frontera, como evidencia el hecho de que, en la actualidad, numerosas multinacionales se están lucrando de los dispositivos de control que han surgido con el proceso de externalización y deslocalización fronteriza de la Unión Europea. Multinacionales como Air Europa o Swift Air que, como contó el propio Romero en la presentación que hizo en la librería La Fuga de varios libros editados por la Asociación Cambalache, han firmado con el Ministerio del Interior un contrato de 24 millones de euros para la realización de los vuelos de deportación entre los años 2013 y 2015. [^]
6.- Curiosamente, durante ese periodo, la tasa de paro no se redujo de forma proporcional a este aumento, algo que ocurrió porque una buena parte de esos nuevos asalariados no constaban como desempleados al inicio del mismo. Hay que tener en cuenta que en esos años hubo una "incorporación acelerada" de mujeres autóctonas al mercado laboral, muchas de las cuales no habían estado hasta entonces inscritas en las listas del antiguo INEM. Una incorporación que, según Romero, estuvo ligada a procesos que son contradictorios: la asunción por cada vez un mayor número de mujeres de la necesidad de conquistar autonomía económica para liberarse de su dependencia del hombre, pero también la necesidad de aumentar los ingresos para hacer frente al progresivo endeudamiento de las familias. Además, este movimiento propició, ya en los primeros años del siglo XXI, la incorporación de muchas mujeres migrantes al trabajo de cuidados, pues, al no producirse un reparto social de los cuidados entre hombres y mujeres, las migrantes empiezan a desempeñar un papel que hasta entonces habían jugado muchas mujeres autóctonas. [^]