 El abandono de la ordenación del territorio y de la configuración de los espacios públicos y privados (y/o la confusión de éstos) en manos de un libre mercado profundamente especulador y antidemocrático, constituye un fenómeno que exigiría una respuesta global y cohesionada de poderes públicos y ciudadanos. Para colaborar en la construcción de un discurso crítico y de redes democráticas de resistencia, UNIA arteypensamiento ha puesto en marcha el proyecto Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte) que se ha desarrollado en dos sedes: Tarifa, del 17 al 19 de abril de 2007; y Sevilla, del 20 y al 22 de junio de 2007. A lo largo de estas jornadas, se han analizado cuestiones como la vigencia de la acción social como instrumento de sabotaje; la crítica a la consolidación de una política urbanística que se articula en torno a la realización de proyectos "banderas" o "emblemáticos"; las causas por las que España ha liderado el boom inmobiliario que se ha producido durante los últimos años en muchos países del mundo; la insostenibilidad ambiental y la desigualdad social que genera un modelo territorial, productivo y cultural basado en la velocidad; el tipo de planificación urbanística y territorial que se está llevando a cabo en la zona metropolitana de la costa del sol (Málaga) y en la comarca del Campo de Gibraltar (Cádiz); la influencia de la estructura psíquica inconsciente del capitalismo tardío en la configuración de los entornos urbanos (residenciales y comerciales) contemporáneos; la aparente disolución de las fronteras entre "fachadas" y "zonas traseras" en nuestra sociedad; la necesidad de abordar la economía desde una óptica multidimensional que tenga en cuenta tanto su dimensión monetaria como física, territorial, socio-cultural e institucional; la estrecha relación entre deterioro medioambiental y deterioro de la calidad de la democracia; o las distintas estrategias que ha seguido el sistema capitalista para solventar el "problema de la reubicación de los excedentes de capital" e imponer su lógica competitiva y devoradora. A su vez, en el marco de estas jornadas se han presentado diferentes experiencias de activismo centrado en el urbanismo y el medioambiente que se han desarrollado durante los últimos años en el levante almeriense, las comarcas del Aljarafe (Sevilla), Campo de Gibraltar (Cádiz) y Tierra de Barros (Badajoz), la ciudad marroquí de Larache, la región de Galicia o el área metropolitana de Huelva, así como varias propuestas artísticas que articulan un discurso crítico en torno a lo urbano y a la homogeneización de las pautas culturales que promueve la lógica del capital. El abandono de la ordenación del territorio y de la configuración de los espacios públicos y privados (y/o la confusión de éstos) en manos de un libre mercado profundamente especulador y antidemocrático, constituye un fenómeno que exigiría una respuesta global y cohesionada de poderes públicos y ciudadanos. Para colaborar en la construcción de un discurso crítico y de redes democráticas de resistencia, UNIA arteypensamiento ha puesto en marcha el proyecto Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte) que se ha desarrollado en dos sedes: Tarifa, del 17 al 19 de abril de 2007; y Sevilla, del 20 y al 22 de junio de 2007. A lo largo de estas jornadas, se han analizado cuestiones como la vigencia de la acción social como instrumento de sabotaje; la crítica a la consolidación de una política urbanística que se articula en torno a la realización de proyectos "banderas" o "emblemáticos"; las causas por las que España ha liderado el boom inmobiliario que se ha producido durante los últimos años en muchos países del mundo; la insostenibilidad ambiental y la desigualdad social que genera un modelo territorial, productivo y cultural basado en la velocidad; el tipo de planificación urbanística y territorial que se está llevando a cabo en la zona metropolitana de la costa del sol (Málaga) y en la comarca del Campo de Gibraltar (Cádiz); la influencia de la estructura psíquica inconsciente del capitalismo tardío en la configuración de los entornos urbanos (residenciales y comerciales) contemporáneos; la aparente disolución de las fronteras entre "fachadas" y "zonas traseras" en nuestra sociedad; la necesidad de abordar la economía desde una óptica multidimensional que tenga en cuenta tanto su dimensión monetaria como física, territorial, socio-cultural e institucional; la estrecha relación entre deterioro medioambiental y deterioro de la calidad de la democracia; o las distintas estrategias que ha seguido el sistema capitalista para solventar el "problema de la reubicación de los excedentes de capital" e imponer su lógica competitiva y devoradora. A su vez, en el marco de estas jornadas se han presentado diferentes experiencias de activismo centrado en el urbanismo y el medioambiente que se han desarrollado durante los últimos años en el levante almeriense, las comarcas del Aljarafe (Sevilla), Campo de Gibraltar (Cádiz) y Tierra de Barros (Badajoz), la ciudad marroquí de Larache, la región de Galicia o el área metropolitana de Huelva, así como varias propuestas artísticas que articulan un discurso crítico en torno a lo urbano y a la homogeneización de las pautas culturales que promueve la lógica del capital.
 En las dos últimas décadas, la "punta de lanza" de las estrategias de revitalización urbanística han sido los llamados "grandes proyectos urbanos" (GPUs) que tienen como objetivo fundamental la regulación estructural del tejido físico y económico a través de la reconversión de amplios espacios abandonados y/o degradados de una ciudad o área metropolitana. Durante su intervención en las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte), Arantxa Rodríguez, profesora titular de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco, analizó las implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales de este modelo de re-ordenación de lo urbano que se articula en torno a la puesta en marcha de proyectos "banderas" o "emblemáticos". Para ello se basó en los datos de un proyecto de investigación comparada -URSPIC (Urban Redevelopment and Social Polarisation in the City)- que se realizó entre 1999 y 2001 en trece ciudades europeas de características y escalas muy diversas, desde urbes "globales" como Londres hasta localidades de tamaño medio como Lille, Birmingham o Bilbao, pasando por "ciudades de rango nacional primario" como Lisboa o Copenhague. "En este proyecto", explicó Arantxa Rodríguez, "examinamos los cambios en la formulación y gestión de la política urbana que se han producido a nivel global en los últimos veinte años, utilizando como eje analítico grandes intervenciones urbanísticas que se estaban desarrollado entre 1999 y 2001 en estas trece ciudades". En las dos últimas décadas, la "punta de lanza" de las estrategias de revitalización urbanística han sido los llamados "grandes proyectos urbanos" (GPUs) que tienen como objetivo fundamental la regulación estructural del tejido físico y económico a través de la reconversión de amplios espacios abandonados y/o degradados de una ciudad o área metropolitana. Durante su intervención en las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte), Arantxa Rodríguez, profesora titular de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco, analizó las implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales de este modelo de re-ordenación de lo urbano que se articula en torno a la puesta en marcha de proyectos "banderas" o "emblemáticos". Para ello se basó en los datos de un proyecto de investigación comparada -URSPIC (Urban Redevelopment and Social Polarisation in the City)- que se realizó entre 1999 y 2001 en trece ciudades europeas de características y escalas muy diversas, desde urbes "globales" como Londres hasta localidades de tamaño medio como Lille, Birmingham o Bilbao, pasando por "ciudades de rango nacional primario" como Lisboa o Copenhague. "En este proyecto", explicó Arantxa Rodríguez, "examinamos los cambios en la formulación y gestión de la política urbana que se han producido a nivel global en los últimos veinte años, utilizando como eje analítico grandes intervenciones urbanísticas que se estaban desarrollado entre 1999 y 2001 en estas trece ciudades".
¿Sigue teniendo sentido la movilización en la calle en un contexto cada vez más dominado por las nuevas tecnologías y la emergencia de formas de comunicación que no requieren la presencia física de los agentes implicados en las mismas? Según Manuel Delgado, profesor titular de Antropología y autor de libros como El animal público (1999), Disoluciones urbanas (2002) o Sociedades movedizas (2007), hechos recientes como las multitudinarias protestas en Turquía contra el Gobierno islamista del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), las movilizaciones que han organizado en España colectivos afines al Partido Popular, las manifestaciones a favor y en contra de Hugo Chávez en Venezuela o la revuelta de los jóvenes de los barrios periféricos -banlieues- de diversas ciudades francesas en noviembre de 2005, reflejan que la calle sigue siendo un escenario idóneo para la acción social y el conflicto
 En el inicio de su intervención en las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte), Eduardo Serrano y José María Romero, integrantes de Rizoma Fundación (colectivo multidisciplinar malagueño que, entre otras cosas, publica una "revista aperiódica de arquitectura" y organiza "derivas situacionistas"), explicaron que utilizan el acrónimo ZoMeCS (que procede de Zona Metropolitana de la Costa del Sol) para referirse al "espacio humano" y al "territorio social" que hay debajo de la marca registrada (y conocida a nivel internacional) "Costa del Sol". En el inicio de su intervención en las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte), Eduardo Serrano y José María Romero, integrantes de Rizoma Fundación (colectivo multidisciplinar malagueño que, entre otras cosas, publica una "revista aperiódica de arquitectura" y organiza "derivas situacionistas"), explicaron que utilizan el acrónimo ZoMeCS (que procede de Zona Metropolitana de la Costa del Sol) para referirse al "espacio humano" y al "territorio social" que hay debajo de la marca registrada (y conocida a nivel internacional) "Costa del Sol".
 Abel La Calle, abogado y profesor de Derecho en la Universidad de Almería, analizó las causas e implicaciones económicas, sociales y ambientales del "pangolfismo", un fenómeno que alude a la proliferación de promociones inmobiliarias que se basan en la construcción de conjuntos residenciales alrededor de un campo de golf. En los últimos años, se han creado urbanizaciones de este tipo en numerosos puntos del Estado español, especialmente en zonas costeras como la Playa de Macenas de Mojácar (Almería) -un lugar que sufre altos índices de estrés hídrico, donde la empresa Med Group está instalando una de sus "ecológicas" comunidades residenciales con campo de golf incluido. Abel La Calle, abogado y profesor de Derecho en la Universidad de Almería, analizó las causas e implicaciones económicas, sociales y ambientales del "pangolfismo", un fenómeno que alude a la proliferación de promociones inmobiliarias que se basan en la construcción de conjuntos residenciales alrededor de un campo de golf. En los últimos años, se han creado urbanizaciones de este tipo en numerosos puntos del Estado español, especialmente en zonas costeras como la Playa de Macenas de Mojácar (Almería) -un lugar que sufre altos índices de estrés hídrico, donde la empresa Med Group está instalando una de sus "ecológicas" comunidades residenciales con campo de golf incluido.
 En su intervención en las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte), el artista malagueño Rogelio López Cuenca presentó dos trabajos que, a su juicio, reflejan maneras distintas de intentar incorporar la práctica artística al debate social. Por un lado, habló de la propuesta de intervención en el espacio público que realizó en el marco de la primera edición de la Bienal de Arte, Arquitectura y Paisaje que se celebró en las Islas Canarias entre el 25 de noviembre de 2006 y el 10 de febrero de 2007. Por otro lado, describió su trabajo Roma 77, un proyecto de investigación -que aún está en fase de desarrollo- en el que analiza los procesos de construcción de la identidad y de la memoria urbana en la capital italiana desde los llamados "años de plomo" hasta la actualidad. En su intervención en las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte), el artista malagueño Rogelio López Cuenca presentó dos trabajos que, a su juicio, reflejan maneras distintas de intentar incorporar la práctica artística al debate social. Por un lado, habló de la propuesta de intervención en el espacio público que realizó en el marco de la primera edición de la Bienal de Arte, Arquitectura y Paisaje que se celebró en las Islas Canarias entre el 25 de noviembre de 2006 y el 10 de febrero de 2007. Por otro lado, describió su trabajo Roma 77, un proyecto de investigación -que aún está en fase de desarrollo- en el que analiza los procesos de construcción de la identidad y de la memoria urbana en la capital italiana desde los llamados "años de plomo" hasta la actualidad.
 Los datos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) demuestran que en el periodo 1998-2005, el Estado español ha liderado en términos relativos el boom inmobiliario que se ha producido durante los últimos años en muchos países del mundo (sobre todo del ámbito anglosajón). Así, el número de viviendas construidas en España entre 2003 y 2005 supera la suma de todas las que se han realizado en el mismo periodo de tiempo en Reino Unido, Alemania y Francia (que tienen una renta per capita superior y cuya población cuadruplica la española) y es ya el país europeo con mayor número de viviendas por cada mil habitantes. A juicio de Ramón Fernández Durán, autor de libros como La explosión del desorden. La metrópolis como espacio de la crisis global (1993) o El Tsunami urbanizador español y mundial (2006), el "crecimiento desaforado" que ha tenido en España el mercado inmobiliario no se debe tan sólo a "factores internos" (una legislación urbanística permisiva, falta de implantación de la cultura del alquiler...), sino también a elementos externos de carácter financiero-especulativo que han favorecido la entrada masiva de capital extranjero. Los datos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) demuestran que en el periodo 1998-2005, el Estado español ha liderado en términos relativos el boom inmobiliario que se ha producido durante los últimos años en muchos países del mundo (sobre todo del ámbito anglosajón). Así, el número de viviendas construidas en España entre 2003 y 2005 supera la suma de todas las que se han realizado en el mismo periodo de tiempo en Reino Unido, Alemania y Francia (que tienen una renta per capita superior y cuya población cuadruplica la española) y es ya el país europeo con mayor número de viviendas por cada mil habitantes. A juicio de Ramón Fernández Durán, autor de libros como La explosión del desorden. La metrópolis como espacio de la crisis global (1993) o El Tsunami urbanizador español y mundial (2006), el "crecimiento desaforado" que ha tenido en España el mercado inmobiliario no se debe tan sólo a "factores internos" (una legislación urbanística permisiva, falta de implantación de la cultura del alquiler...), sino también a elementos externos de carácter financiero-especulativo que han favorecido la entrada masiva de capital extranjero.
 En las "urbanizadas" sociedades contemporáneas el tiempo es un bien escaso que tiene un precio cada vez más elevado. La organización de las actividades productivas, del territorio y del transporte se articula en torno a dos factores -la velocidad y la aceleración- que, en principio, propician un "ahorro de tiempo". "Sin embargo", aseguró Pilar Vega en el inicio de su intervención en las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte), "la energía necesaria para obtener esa velocidad que acorta los espacios y los tiempos genera insostenibilidad ambiental y desigualdad social". En las "urbanizadas" sociedades contemporáneas el tiempo es un bien escaso que tiene un precio cada vez más elevado. La organización de las actividades productivas, del territorio y del transporte se articula en torno a dos factores -la velocidad y la aceleración- que, en principio, propician un "ahorro de tiempo". "Sin embargo", aseguró Pilar Vega en el inicio de su intervención en las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte), "la energía necesaria para obtener esa velocidad que acorta los espacios y los tiempos genera insostenibilidad ambiental y desigualdad social".
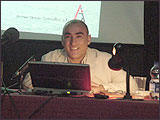 A juicio de Juan Requejo, licenciado en Ciencias Económicas y Geografía por la Universidad Autónoma de Bellaterra (Barcelona), para diseñar y desarrollar proyectos de planificación urbanística y territorial que sean capaces de propiciar "fórmulas óptimas de aprovechamiento de oportunidades" y contener "tendencias transformadoras que degradan el medio y deterioran y banalizan el paisaje" es necesario interrelacionar las distintas escalas de intervención que concurren en la ordenación de un territorio. Hay que tener en cuenta que las problemáticas y oportunidades que existen en cualquier territorio están siempre condicionadas por factores que trascienden la escala local más inmediata y que, a menudo, dependen de dinámicas globales (como ocurre en el Campo de Gibraltar, donde la realidad territorial no puede entenderse al margen de la organización transcontinental de los flujos de mercancías y de los procesos de distribución de recursos energéticos). "Si no se realiza un análisis a escala supralocal", aseguró, "las propuestas que se formulen difícilmente podrán orientar de forma sensata y efectiva los procesos y actividades que influyen en la configuración de un territorio". A juicio de Juan Requejo, licenciado en Ciencias Económicas y Geografía por la Universidad Autónoma de Bellaterra (Barcelona), para diseñar y desarrollar proyectos de planificación urbanística y territorial que sean capaces de propiciar "fórmulas óptimas de aprovechamiento de oportunidades" y contener "tendencias transformadoras que degradan el medio y deterioran y banalizan el paisaje" es necesario interrelacionar las distintas escalas de intervención que concurren en la ordenación de un territorio. Hay que tener en cuenta que las problemáticas y oportunidades que existen en cualquier territorio están siempre condicionadas por factores que trascienden la escala local más inmediata y que, a menudo, dependen de dinámicas globales (como ocurre en el Campo de Gibraltar, donde la realidad territorial no puede entenderse al margen de la organización transcontinental de los flujos de mercancías y de los procesos de distribución de recursos energéticos). "Si no se realiza un análisis a escala supralocal", aseguró, "las propuestas que se formulen difícilmente podrán orientar de forma sensata y efectiva los procesos y actividades que influyen en la configuración de un territorio".
 En Marruecos se ha puesto en marcha un programa estratégico llamado Visión 2010 con el que, entre otras cosas, se quiere propiciar una reactivación económica mediante la creación de grandes infraestructuras y de una serie de enclaves turísticos de nueva planta (que contendrán fundamentalmente viviendas de segunda residencia) que, al modo de parques temáticos, reproducen la arquitectura y la trama urbana de las ciudades históricas de este país norteafricano. En paralelo a este programa, se ha iniciado un "plan nacional de lucha contra el hábitat insalubre" denominado Villes sans Bidonvilles que pretende erradicar todos los asentamientos de chabolas que hay en Marruecos, otorgando a sus habitantes microcréditos para que, respetando un conjunto de estándares urbanísticos, construyan viviendas con "materiales nobles". En muchos casos, esto supondrá la eliminación de los asentamientos "mejor situados" (para especular con el suelo), el derribo de viviendas de autoconstrucción que, tras un adecuado proceso de rehabilitación, podrían conservarse o el realojo de muchos vecinos en lugares con los que no tienen ningún vínculo afectivo. En Marruecos se ha puesto en marcha un programa estratégico llamado Visión 2010 con el que, entre otras cosas, se quiere propiciar una reactivación económica mediante la creación de grandes infraestructuras y de una serie de enclaves turísticos de nueva planta (que contendrán fundamentalmente viviendas de segunda residencia) que, al modo de parques temáticos, reproducen la arquitectura y la trama urbana de las ciudades históricas de este país norteafricano. En paralelo a este programa, se ha iniciado un "plan nacional de lucha contra el hábitat insalubre" denominado Villes sans Bidonvilles que pretende erradicar todos los asentamientos de chabolas que hay en Marruecos, otorgando a sus habitantes microcréditos para que, respetando un conjunto de estándares urbanísticos, construyan viviendas con "materiales nobles". En muchos casos, esto supondrá la eliminación de los asentamientos "mejor situados" (para especular con el suelo), el derribo de viviendas de autoconstrucción que, tras un adecuado proceso de rehabilitación, podrían conservarse o el realojo de muchos vecinos en lugares con los que no tienen ningún vínculo afectivo.
 Luis Andrés Zambrana, profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y uno de los fundadores de la Plataforma Ciudadana Aljarafe Habitable, inició su intervención en las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte) mostrando un plano de la ciudad de Sevilla realizado en 1771 "por disposición" de Pablo de Olavide. En el mismo, se aprecia que la trama urbana de la capital hispalense se mantenía prácticamente igual que a principios del siglo XVI, una época en la que Sevilla llegó a ser una auténtica metrópolis por su papel central en el comercio entre Europa y América. De hecho, la trama urbana de Sevilla no cambió de forma significativa hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando la ciudad comenzó a experimentar un crecimiento caótico y desordenado por la progresiva incorporación de nuevos espacios situados fuera del casco histórico. Un proceso de expansión que se produjo sin que mediara ningún tipo de planificación que permitiera racionalizarlo. Luis Andrés Zambrana, profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y uno de los fundadores de la Plataforma Ciudadana Aljarafe Habitable, inició su intervención en las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte) mostrando un plano de la ciudad de Sevilla realizado en 1771 "por disposición" de Pablo de Olavide. En el mismo, se aprecia que la trama urbana de la capital hispalense se mantenía prácticamente igual que a principios del siglo XVI, una época en la que Sevilla llegó a ser una auténtica metrópolis por su papel central en el comercio entre Europa y América. De hecho, la trama urbana de Sevilla no cambió de forma significativa hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando la ciudad comenzó a experimentar un crecimiento caótico y desordenado por la progresiva incorporación de nuevos espacios situados fuera del casco histórico. Un proceso de expansión que se produjo sin que mediara ningún tipo de planificación que permitiera racionalizarlo.
 La primera convocatoria de las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte) -que se celebraron en dos sedes: Tarifa, entre el 17 y el 19 de abril; y Sevilla, entre el 20 y el 22 de junio- finalizó con una mesa redonda en la que participaron diferentes representantes de colectivos vinculados a la comarca del Campo de Gibraltar. El primero en intervenir fue Marco Almaraz, presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Tarifa (Apymeta), que aseguró que su agrupación apuesta por un turismo sostenible y contrario a la masificación que permita compatibilizar el desarrollo económico con la conservación del medio ambiente. La primera convocatoria de las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte) -que se celebraron en dos sedes: Tarifa, entre el 17 y el 19 de abril; y Sevilla, entre el 20 y el 22 de junio- finalizó con una mesa redonda en la que participaron diferentes representantes de colectivos vinculados a la comarca del Campo de Gibraltar. El primero en intervenir fue Marco Almaraz, presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Tarifa (Apymeta), que aseguró que su agrupación apuesta por un turismo sostenible y contrario a la masificación que permita compatibilizar el desarrollo económico con la conservación del medio ambiente.
 En su libro El futuro de una ilusión, Sigmund Freud asegura que el origen de la civilización está en el momento en el que el ser humano comienza a extraer riqueza de la naturaleza a través de un trabajo colaborativo por el que los individuos reprimen la satisfacción de ciertos deseos instintivos para posibilitar la supervivencia del grupo al que pertenecen. Según Freud, esos deseos instintivos sacrificados no desaparecen sino que se refugian en el inconsciente, dando lugar a lo que la teoría psicoanalítica ha denominado la "fantasía fundamental" del individuo. A día de hoy, la mayor parte de los teóricos del capitalismo consideran que ese sacrificio individual ya no es necesario para la supervivencia del grupo, pues vivimos en una economía de post-escasez en la que hay suficiente riqueza acumulada para saciar todos nuestros deseos. En su libro El futuro de una ilusión, Sigmund Freud asegura que el origen de la civilización está en el momento en el que el ser humano comienza a extraer riqueza de la naturaleza a través de un trabajo colaborativo por el que los individuos reprimen la satisfacción de ciertos deseos instintivos para posibilitar la supervivencia del grupo al que pertenecen. Según Freud, esos deseos instintivos sacrificados no desaparecen sino que se refugian en el inconsciente, dando lugar a lo que la teoría psicoanalítica ha denominado la "fantasía fundamental" del individuo. A día de hoy, la mayor parte de los teóricos del capitalismo consideran que ese sacrificio individual ya no es necesario para la supervivencia del grupo, pues vivimos en una economía de post-escasez en la que hay suficiente riqueza acumulada para saciar todos nuestros deseos.
 A finales de los años sesenta del siglo pasado, Dean MacCannell, profesor de Diseño Medioambiental y Arquitectura del Paisaje en la Universidad de California (Davis) y autor de libros como El turista: una nueva teoría de la clase ociosa y Lugares de encuentro vacíos, observó que en ciertas propuestas turísticas se daba a entender que se estaban revelando elementos vinculados a lo que se podría denominar la "parte de atrás" (back region) de un espacio o actividad: fábricas que invitaban a recorrer sus cadenas de montaje, orquestas que permitían asistir a sus ensayos, organización de visitas guiadas a morgues y cloacas... Desde entonces, esta tendencia a revelar (o a aparentar que se revelan) zonas y aspectos recónditos de la sociedad no sólo se ha desarrollado de forma cada vez más intensa en el ámbito del turismo, sino que ha colonizado todas las esferas de la vida de los ciudadanos, convirtiéndose, en palabras de MacCannell, "en uno de los mecanismos de control social más utilizado por el capital en la sociedad postmoderna". A finales de los años sesenta del siglo pasado, Dean MacCannell, profesor de Diseño Medioambiental y Arquitectura del Paisaje en la Universidad de California (Davis) y autor de libros como El turista: una nueva teoría de la clase ociosa y Lugares de encuentro vacíos, observó que en ciertas propuestas turísticas se daba a entender que se estaban revelando elementos vinculados a lo que se podría denominar la "parte de atrás" (back region) de un espacio o actividad: fábricas que invitaban a recorrer sus cadenas de montaje, orquestas que permitían asistir a sus ensayos, organización de visitas guiadas a morgues y cloacas... Desde entonces, esta tendencia a revelar (o a aparentar que se revelan) zonas y aspectos recónditos de la sociedad no sólo se ha desarrollado de forma cada vez más intensa en el ámbito del turismo, sino que ha colonizado todas las esferas de la vida de los ciudadanos, convirtiéndose, en palabras de MacCannell, "en uno de los mecanismos de control social más utilizado por el capital en la sociedad postmoderna".
 En diciembre de 2004, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Presidente de la Junta de Extremadura, anunció un proyecto de construcción de una refinería de petróleo en la comarca de Tierra de Barros (Badajoz), una de las zonas de secano más fértiles de España y en la que se produce el 80% del vino y el 60% del aceite de oliva de Extremadura. Este proyecto ha generado un fuerte movimiento de oposición que se ha articulado en torno a la Plataforma Ciudadana "Refinería No" que ha realizado numerosas iniciativas (campañas de información, exposiciones, ciclos de conferencias, entrevistas con diversos responsables políticos, marchas, concentraciones...) en las que han abogado por un progreso basado en el uso de energías limpias y en el aprovechamiento de los recursos humanos y naturales existentes. En diciembre de 2004, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Presidente de la Junta de Extremadura, anunció un proyecto de construcción de una refinería de petróleo en la comarca de Tierra de Barros (Badajoz), una de las zonas de secano más fértiles de España y en la que se produce el 80% del vino y el 60% del aceite de oliva de Extremadura. Este proyecto ha generado un fuerte movimiento de oposición que se ha articulado en torno a la Plataforma Ciudadana "Refinería No" que ha realizado numerosas iniciativas (campañas de información, exposiciones, ciclos de conferencias, entrevistas con diversos responsables políticos, marchas, concentraciones...) en las que han abogado por un progreso basado en el uso de energías limpias y en el aprovechamiento de los recursos humanos y naturales existentes.
 Tras la catástrofe del Prestige (noviembre de 2002) surgió en Galicia un movimiento ciudadano que propició un fecundo periodo de experimentación en la acción civil que se prolongó durante casi cuatro años, hasta las elecciones autonómicas de junio de 2005. Gracias a las iniciativas de este movimiento -en las que se aunaba la cultura popular, el arte de intervención y las nuevas tecnologías de la comunicación- se consiguió romper una inercia que hacía que la sociedad gallega aceptara resignada una situación de corrupción política e institucional generalizada. "No se puede entender lo que ocurrió", señaló Carlos Santiago, miembro del colectivo Burla Negra, "sin tener en cuenta las connotaciones simbólicas y culturales de esta movilización" que consiguió acabar con lo que muchos gallegos percibían como una especie de "maldición bíblica": la perpetuación de la derecha en el poder del gobierno autonómico1, con un incombustible Manuel Fraga, antiguo ministro de Franco, al frente. Tras la catástrofe del Prestige (noviembre de 2002) surgió en Galicia un movimiento ciudadano que propició un fecundo periodo de experimentación en la acción civil que se prolongó durante casi cuatro años, hasta las elecciones autonómicas de junio de 2005. Gracias a las iniciativas de este movimiento -en las que se aunaba la cultura popular, el arte de intervención y las nuevas tecnologías de la comunicación- se consiguió romper una inercia que hacía que la sociedad gallega aceptara resignada una situación de corrupción política e institucional generalizada. "No se puede entender lo que ocurrió", señaló Carlos Santiago, miembro del colectivo Burla Negra, "sin tener en cuenta las connotaciones simbólicas y culturales de esta movilización" que consiguió acabar con lo que muchos gallegos percibían como una especie de "maldición bíblica": la perpetuación de la derecha en el poder del gobierno autonómico1, con un incombustible Manuel Fraga, antiguo ministro de Franco, al frente.
 En Los costes del desarrollo económico, E. J. Mishan planteaba que es necesario propiciar un cambio radical en la manera habitual de observar los procesos económicos que tradicionalmente se han analizado centrándose sólo en su dimensión monetaria. "Pero propiciar este cambio", señaló Esther Velázquez en el inicio de su intervención en las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte), "es muy difícil pues, como sugiere Federico Aguilera, nos exige dejar de pensar como nos han enseñado a hacerlo, romper nuestras barreras disciplinares (y 'departa-mentales') para adoptar una perspectiva transdisciplinar. Y eso, no sólo supone un gran esfuerzo intelectual, sino también un reto a los intereses académicos establecidos". En Los costes del desarrollo económico, E. J. Mishan planteaba que es necesario propiciar un cambio radical en la manera habitual de observar los procesos económicos que tradicionalmente se han analizado centrándose sólo en su dimensión monetaria. "Pero propiciar este cambio", señaló Esther Velázquez en el inicio de su intervención en las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte), "es muy difícil pues, como sugiere Federico Aguilera, nos exige dejar de pensar como nos han enseñado a hacerlo, romper nuestras barreras disciplinares (y 'departa-mentales') para adoptar una perspectiva transdisciplinar. Y eso, no sólo supone un gran esfuerzo intelectual, sino también un reto a los intereses académicos establecidos".
 Federico Aguilera, Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de La Laguna (Tenerife) y Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente (2004), cree que gran parte de los problemas y desastres medioambientales que se han producido durante los últimos años en España (y, por extensión, en todo el planeta) están vinculados a un "deterioro de la calidad de la democracia". Un deterioro que se refleja en el hecho de que, por lo general, la toma de decisiones sobre asuntos que afectan al conjunto de la sociedad se realiza de manera autoritaria, sin debate, sin transparencia y, a menudo, intimidando (directa o indirectamente) a quienes muestran públicamente su desacuerdo. Siguiendo a Cornelius Castoriadis, Federico Aguilera considera que para que haya una democracia real se tiene que propiciar el desarrollo de "debates públicos abiertos y argumentados" sobre las cuestiones que influyen en la calidad de vida de los ciudadanos y crear dispositivos legislativos para que éstos puedan participar de forma directa en la toma de decisiones. Para ello es necesario que, como sugiere Pierre Bourdieu, no sólo se les emplace a participar periódicamente en comicios y plebiscitos, sino que también se les permita elegir el "modo de construcción colectiva de las elecciones" (esto es, se les permita decidir cómo se toman las decisiones). Federico Aguilera, Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de La Laguna (Tenerife) y Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente (2004), cree que gran parte de los problemas y desastres medioambientales que se han producido durante los últimos años en España (y, por extensión, en todo el planeta) están vinculados a un "deterioro de la calidad de la democracia". Un deterioro que se refleja en el hecho de que, por lo general, la toma de decisiones sobre asuntos que afectan al conjunto de la sociedad se realiza de manera autoritaria, sin debate, sin transparencia y, a menudo, intimidando (directa o indirectamente) a quienes muestran públicamente su desacuerdo. Siguiendo a Cornelius Castoriadis, Federico Aguilera considera que para que haya una democracia real se tiene que propiciar el desarrollo de "debates públicos abiertos y argumentados" sobre las cuestiones que influyen en la calidad de vida de los ciudadanos y crear dispositivos legislativos para que éstos puedan participar de forma directa en la toma de decisiones. Para ello es necesario que, como sugiere Pierre Bourdieu, no sólo se les emplace a participar periódicamente en comicios y plebiscitos, sino que también se les permita elegir el "modo de construcción colectiva de las elecciones" (esto es, se les permita decidir cómo se toman las decisiones).
 En 1991, la presión ciudadana posibilitó que todos los agentes sociales onubenses (organismos institucionales, partidos políticos, sindicatos, agrupaciones empresariales...) alcanzaran un acuerdo para impulsar la "recuperación paulatina y escalonada" de los terrenos anexos a la Avenida Francisco Montenegro, un espacio conocido como Punta del Sebo o puerto interior que se encuentra situado al este del casco urbano (entre el Muelle del Río Tinto y la estatua de Cristóbal Colón) y en el que desde los años sesenta del siglo pasado se ubican numerosas instalaciones vinculadas a las industrias químicas y básicas. Este acuerdo no se materializó en ninguna iniciativa concreta y once años después diversos colectivos ciudadanos decidieron crear la Mesa de la Ría cuyo principal objetivo es devolver este territorio a los onubenses, impidiendo que se construyan nuevas fábricas en el mismo y que las que hay, una vez finalicen su ciclo de actividad, vuelvan a abrirse. Todo ello desde la convicción de que para propiciar un modelo de crecimiento económico basado en criterios de desarrollo sostenible, Huelva tiene que deshacerse de estos equipamientos industriales obsoletos y contaminantes y promover un reencuentro de la ciudad con sus frentes fluviales. En 1991, la presión ciudadana posibilitó que todos los agentes sociales onubenses (organismos institucionales, partidos políticos, sindicatos, agrupaciones empresariales...) alcanzaran un acuerdo para impulsar la "recuperación paulatina y escalonada" de los terrenos anexos a la Avenida Francisco Montenegro, un espacio conocido como Punta del Sebo o puerto interior que se encuentra situado al este del casco urbano (entre el Muelle del Río Tinto y la estatua de Cristóbal Colón) y en el que desde los años sesenta del siglo pasado se ubican numerosas instalaciones vinculadas a las industrias químicas y básicas. Este acuerdo no se materializó en ninguna iniciativa concreta y once años después diversos colectivos ciudadanos decidieron crear la Mesa de la Ría cuyo principal objetivo es devolver este territorio a los onubenses, impidiendo que se construyan nuevas fábricas en el mismo y que las que hay, una vez finalicen su ciclo de actividad, vuelvan a abrirse. Todo ello desde la convicción de que para propiciar un modelo de crecimiento económico basado en criterios de desarrollo sostenible, Huelva tiene que deshacerse de estos equipamientos industriales obsoletos y contaminantes y promover un reencuentro de la ciudad con sus frentes fluviales.
 En el marco de su proyecto Asuntos internos. La Cultura como cortina de humo, Isaías Griñolo está desarrollando un trabajo en torno a la contaminación medioambiental (y también social y cultural) que genera en Huelva la industria química y básica en connivencia con el poder político (tanto local como autonómico y central). Titulado Las fatigas de la muerte I. La lógica cultural del capitalismo químico, este trabajo es una colección de materiales muy diversos (fotografías, vídeos, recortes de prensa...) que ha ido recopilando desde que en el año 2002 descubrió una revista que se llamaba El Vigilante que publicaba el Colectivo Ciudadano por la Descontaminación de Huelva. En el marco de su proyecto Asuntos internos. La Cultura como cortina de humo, Isaías Griñolo está desarrollando un trabajo en torno a la contaminación medioambiental (y también social y cultural) que genera en Huelva la industria química y básica en connivencia con el poder político (tanto local como autonómico y central). Titulado Las fatigas de la muerte I. La lógica cultural del capitalismo químico, este trabajo es una colección de materiales muy diversos (fotografías, vídeos, recortes de prensa...) que ha ido recopilando desde que en el año 2002 descubrió una revista que se llamaba El Vigilante que publicaba el Colectivo Ciudadano por la Descontaminación de Huelva.
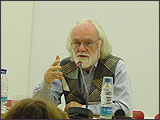 Al igual que el sociólogo urbano Robert Ezra Park, David Harvey, profesor emérito de Antropología en la City University of New York (CUNY) y autor de libros como La condición de la posmodernidad o Espacios del capital. Hacia una geografía crítica, considera que al crear la ciudad, el hombre se recrea a sí mismo. "La ciudad y el entorno urbano", escribe Robert Park en La ciudad y otros ensayos de ecología urbana, "representan para el hombre la tentativa más coherente y, en general, más satisfactoria de recrear el mundo en que vive de acuerdo a su propio deseo". Por tanto, según Harvey, el modelo de desarrollo urbanístico y de organización territorial que una sociedad emprenda, refleja y condiciona el tipo de individuo (de "ciudadano") que dicha sociedad construye. Al igual que el sociólogo urbano Robert Ezra Park, David Harvey, profesor emérito de Antropología en la City University of New York (CUNY) y autor de libros como La condición de la posmodernidad o Espacios del capital. Hacia una geografía crítica, considera que al crear la ciudad, el hombre se recrea a sí mismo. "La ciudad y el entorno urbano", escribe Robert Park en La ciudad y otros ensayos de ecología urbana, "representan para el hombre la tentativa más coherente y, en general, más satisfactoria de recrear el mundo en que vive de acuerdo a su propio deseo". Por tanto, según Harvey, el modelo de desarrollo urbanístico y de organización territorial que una sociedad emprenda, refleja y condiciona el tipo de individuo (de "ciudadano") que dicha sociedad construye.
|





 El abandono de la ordenación del territorio y de la configuración de los espacios públicos y privados (y/o la confusión de éstos) en manos de un libre mercado profundamente especulador y antidemocrático, constituye un fenómeno que exigiría una respuesta global y cohesionada de poderes públicos y ciudadanos. Para colaborar en la construcción de un discurso crítico y de redes democráticas de resistencia, UNIA arteypensamiento ha puesto en marcha el proyecto Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte) que se ha desarrollado en dos sedes: Tarifa, del 17 al 19 de abril de 2007; y Sevilla, del 20 y al 22 de junio de 2007.
El abandono de la ordenación del territorio y de la configuración de los espacios públicos y privados (y/o la confusión de éstos) en manos de un libre mercado profundamente especulador y antidemocrático, constituye un fenómeno que exigiría una respuesta global y cohesionada de poderes públicos y ciudadanos. Para colaborar en la construcción de un discurso crítico y de redes democráticas de resistencia, UNIA arteypensamiento ha puesto en marcha el proyecto Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte) que se ha desarrollado en dos sedes: Tarifa, del 17 al 19 de abril de 2007; y Sevilla, del 20 y al 22 de junio de 2007.  En las dos últimas décadas, la "punta de lanza" de las estrategias de revitalización urbanística han sido los llamados "grandes proyectos urbanos" (GPUs) que tienen como objetivo fundamental la regulación estructural del tejido físico y económico a través de la reconversión de amplios espacios abandonados y/o degradados de una ciudad o área metropolitana. Durante su intervención en las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte), Arantxa Rodríguez, profesora titular de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco, analizó las implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales de este modelo de re-ordenación de lo urbano que se articula en torno a la puesta en marcha de proyectos "banderas" o "emblemáticos". Para ello se basó en los datos de un proyecto de investigación comparada -URSPIC (Urban Redevelopment and Social Polarisation in the City)- que se realizó entre 1999 y 2001 en trece ciudades europeas de características y escalas muy diversas, desde urbes "globales" como Londres hasta localidades de tamaño medio como Lille, Birmingham o Bilbao, pasando por "ciudades de rango nacional primario" como Lisboa o Copenhague. "En este proyecto", explicó Arantxa Rodríguez, "examinamos los cambios en la formulación y gestión de la política urbana que se han producido a nivel global en los últimos veinte años, utilizando como eje analítico grandes intervenciones urbanísticas que se estaban desarrollado entre 1999 y 2001 en estas trece ciudades".
En las dos últimas décadas, la "punta de lanza" de las estrategias de revitalización urbanística han sido los llamados "grandes proyectos urbanos" (GPUs) que tienen como objetivo fundamental la regulación estructural del tejido físico y económico a través de la reconversión de amplios espacios abandonados y/o degradados de una ciudad o área metropolitana. Durante su intervención en las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte), Arantxa Rodríguez, profesora titular de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco, analizó las implicaciones políticas, económicas, sociales y culturales de este modelo de re-ordenación de lo urbano que se articula en torno a la puesta en marcha de proyectos "banderas" o "emblemáticos". Para ello se basó en los datos de un proyecto de investigación comparada -URSPIC (Urban Redevelopment and Social Polarisation in the City)- que se realizó entre 1999 y 2001 en trece ciudades europeas de características y escalas muy diversas, desde urbes "globales" como Londres hasta localidades de tamaño medio como Lille, Birmingham o Bilbao, pasando por "ciudades de rango nacional primario" como Lisboa o Copenhague. "En este proyecto", explicó Arantxa Rodríguez, "examinamos los cambios en la formulación y gestión de la política urbana que se han producido a nivel global en los últimos veinte años, utilizando como eje analítico grandes intervenciones urbanísticas que se estaban desarrollado entre 1999 y 2001 en estas trece ciudades".
 En el inicio de su intervención en las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte), Eduardo Serrano y José María Romero, integrantes de Rizoma Fundación (colectivo multidisciplinar malagueño que, entre otras cosas, publica una "revista aperiódica de arquitectura" y organiza "derivas situacionistas"), explicaron que utilizan el acrónimo ZoMeCS (que procede de Zona Metropolitana de la Costa del Sol) para referirse al "espacio humano" y al "territorio social" que hay debajo de la marca registrada (y conocida a nivel internacional) "Costa del Sol".
En el inicio de su intervención en las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte), Eduardo Serrano y José María Romero, integrantes de Rizoma Fundación (colectivo multidisciplinar malagueño que, entre otras cosas, publica una "revista aperiódica de arquitectura" y organiza "derivas situacionistas"), explicaron que utilizan el acrónimo ZoMeCS (que procede de Zona Metropolitana de la Costa del Sol) para referirse al "espacio humano" y al "territorio social" que hay debajo de la marca registrada (y conocida a nivel internacional) "Costa del Sol".
 Abel La Calle, abogado y profesor de Derecho en la Universidad de Almería, analizó las causas e implicaciones económicas, sociales y ambientales del "pangolfismo", un fenómeno que alude a la proliferación de promociones inmobiliarias que se basan en la construcción de conjuntos residenciales alrededor de un campo de golf. En los últimos años, se han creado urbanizaciones de este tipo en numerosos puntos del Estado español, especialmente en zonas costeras como la Playa de Macenas de Mojácar (Almería) -un lugar que sufre altos índices de estrés hídrico, donde la empresa Med Group está instalando una de sus "ecológicas" comunidades residenciales con campo de golf incluido.
Abel La Calle, abogado y profesor de Derecho en la Universidad de Almería, analizó las causas e implicaciones económicas, sociales y ambientales del "pangolfismo", un fenómeno que alude a la proliferación de promociones inmobiliarias que se basan en la construcción de conjuntos residenciales alrededor de un campo de golf. En los últimos años, se han creado urbanizaciones de este tipo en numerosos puntos del Estado español, especialmente en zonas costeras como la Playa de Macenas de Mojácar (Almería) -un lugar que sufre altos índices de estrés hídrico, donde la empresa Med Group está instalando una de sus "ecológicas" comunidades residenciales con campo de golf incluido.
 En su intervención en las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte), el artista malagueño Rogelio López Cuenca presentó dos trabajos que, a su juicio, reflejan maneras distintas de intentar incorporar la práctica artística al debate social. Por un lado, habló de la propuesta de intervención en el espacio público que realizó en el marco de la primera edición de la Bienal de Arte, Arquitectura y Paisaje que se celebró en las Islas Canarias entre el 25 de noviembre de 2006 y el 10 de febrero de 2007. Por otro lado, describió su trabajo Roma 77, un proyecto de investigación -que aún está en fase de desarrollo- en el que analiza los procesos de construcción de la identidad y de la memoria urbana en la capital italiana desde los llamados "años de plomo" hasta la actualidad.
En su intervención en las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte), el artista malagueño Rogelio López Cuenca presentó dos trabajos que, a su juicio, reflejan maneras distintas de intentar incorporar la práctica artística al debate social. Por un lado, habló de la propuesta de intervención en el espacio público que realizó en el marco de la primera edición de la Bienal de Arte, Arquitectura y Paisaje que se celebró en las Islas Canarias entre el 25 de noviembre de 2006 y el 10 de febrero de 2007. Por otro lado, describió su trabajo Roma 77, un proyecto de investigación -que aún está en fase de desarrollo- en el que analiza los procesos de construcción de la identidad y de la memoria urbana en la capital italiana desde los llamados "años de plomo" hasta la actualidad.
 Los datos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) demuestran que en el periodo 1998-2005, el Estado español ha liderado en términos relativos el boom inmobiliario que se ha producido durante los últimos años en muchos países del mundo (sobre todo del ámbito anglosajón). Así, el número de viviendas construidas en España entre 2003 y 2005 supera la suma de todas las que se han realizado en el mismo periodo de tiempo en Reino Unido, Alemania y Francia (que tienen una renta per capita superior y cuya población cuadruplica la española) y es ya el país europeo con mayor número de viviendas por cada mil habitantes. A juicio de Ramón Fernández Durán, autor de libros como La explosión del desorden. La metrópolis como espacio de la crisis global (1993) o El Tsunami urbanizador español y mundial (2006), el "crecimiento desaforado" que ha tenido en España el mercado inmobiliario no se debe tan sólo a "factores internos" (una legislación urbanística permisiva, falta de implantación de la cultura del alquiler...), sino también a elementos externos de carácter financiero-especulativo que han favorecido la entrada masiva de capital extranjero.
Los datos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) demuestran que en el periodo 1998-2005, el Estado español ha liderado en términos relativos el boom inmobiliario que se ha producido durante los últimos años en muchos países del mundo (sobre todo del ámbito anglosajón). Así, el número de viviendas construidas en España entre 2003 y 2005 supera la suma de todas las que se han realizado en el mismo periodo de tiempo en Reino Unido, Alemania y Francia (que tienen una renta per capita superior y cuya población cuadruplica la española) y es ya el país europeo con mayor número de viviendas por cada mil habitantes. A juicio de Ramón Fernández Durán, autor de libros como La explosión del desorden. La metrópolis como espacio de la crisis global (1993) o El Tsunami urbanizador español y mundial (2006), el "crecimiento desaforado" que ha tenido en España el mercado inmobiliario no se debe tan sólo a "factores internos" (una legislación urbanística permisiva, falta de implantación de la cultura del alquiler...), sino también a elementos externos de carácter financiero-especulativo que han favorecido la entrada masiva de capital extranjero.
 En las "urbanizadas" sociedades contemporáneas el tiempo es un bien escaso que tiene un precio cada vez más elevado. La organización de las actividades productivas, del territorio y del transporte se articula en torno a dos factores -la velocidad y la aceleración- que, en principio, propician un "ahorro de tiempo". "Sin embargo", aseguró Pilar Vega en el inicio de su intervención en las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte), "la energía necesaria para obtener esa velocidad que acorta los espacios y los tiempos genera insostenibilidad ambiental y desigualdad social".
En las "urbanizadas" sociedades contemporáneas el tiempo es un bien escaso que tiene un precio cada vez más elevado. La organización de las actividades productivas, del territorio y del transporte se articula en torno a dos factores -la velocidad y la aceleración- que, en principio, propician un "ahorro de tiempo". "Sin embargo", aseguró Pilar Vega en el inicio de su intervención en las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte), "la energía necesaria para obtener esa velocidad que acorta los espacios y los tiempos genera insostenibilidad ambiental y desigualdad social".
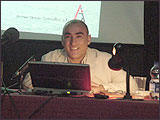 A juicio de Juan Requejo, licenciado en Ciencias Económicas y Geografía por la Universidad Autónoma de Bellaterra (Barcelona), para diseñar y desarrollar proyectos de planificación urbanística y territorial que sean capaces de propiciar "fórmulas óptimas de aprovechamiento de oportunidades" y contener "tendencias transformadoras que degradan el medio y deterioran y banalizan el paisaje" es necesario interrelacionar las distintas escalas de intervención que concurren en la ordenación de un territorio. Hay que tener en cuenta que las problemáticas y oportunidades que existen en cualquier territorio están siempre condicionadas por factores que trascienden la escala local más inmediata y que, a menudo, dependen de dinámicas globales (como ocurre en el Campo de Gibraltar, donde la realidad territorial no puede entenderse al margen de la organización transcontinental de los flujos de mercancías y de los procesos de distribución de recursos energéticos). "Si no se realiza un análisis a escala supralocal", aseguró, "las propuestas que se formulen difícilmente podrán orientar de forma sensata y efectiva los procesos y actividades que influyen en la configuración de un territorio".
A juicio de Juan Requejo, licenciado en Ciencias Económicas y Geografía por la Universidad Autónoma de Bellaterra (Barcelona), para diseñar y desarrollar proyectos de planificación urbanística y territorial que sean capaces de propiciar "fórmulas óptimas de aprovechamiento de oportunidades" y contener "tendencias transformadoras que degradan el medio y deterioran y banalizan el paisaje" es necesario interrelacionar las distintas escalas de intervención que concurren en la ordenación de un territorio. Hay que tener en cuenta que las problemáticas y oportunidades que existen en cualquier territorio están siempre condicionadas por factores que trascienden la escala local más inmediata y que, a menudo, dependen de dinámicas globales (como ocurre en el Campo de Gibraltar, donde la realidad territorial no puede entenderse al margen de la organización transcontinental de los flujos de mercancías y de los procesos de distribución de recursos energéticos). "Si no se realiza un análisis a escala supralocal", aseguró, "las propuestas que se formulen difícilmente podrán orientar de forma sensata y efectiva los procesos y actividades que influyen en la configuración de un territorio".
 En Marruecos se ha puesto en marcha un programa estratégico llamado Visión 2010 con el que, entre otras cosas, se quiere propiciar una reactivación económica mediante la creación de grandes infraestructuras y de una serie de enclaves turísticos de nueva planta (que contendrán fundamentalmente viviendas de segunda residencia) que, al modo de parques temáticos, reproducen la arquitectura y la trama urbana de las ciudades históricas de este país norteafricano. En paralelo a este programa, se ha iniciado un "plan nacional de lucha contra el hábitat insalubre" denominado Villes sans Bidonvilles que pretende erradicar todos los asentamientos de chabolas que hay en Marruecos, otorgando a sus habitantes microcréditos para que, respetando un conjunto de estándares urbanísticos, construyan viviendas con "materiales nobles". En muchos casos, esto supondrá la eliminación de los asentamientos "mejor situados" (para especular con el suelo), el derribo de viviendas de autoconstrucción que, tras un adecuado proceso de rehabilitación, podrían conservarse o el realojo de muchos vecinos en lugares con los que no tienen ningún vínculo afectivo.
En Marruecos se ha puesto en marcha un programa estratégico llamado Visión 2010 con el que, entre otras cosas, se quiere propiciar una reactivación económica mediante la creación de grandes infraestructuras y de una serie de enclaves turísticos de nueva planta (que contendrán fundamentalmente viviendas de segunda residencia) que, al modo de parques temáticos, reproducen la arquitectura y la trama urbana de las ciudades históricas de este país norteafricano. En paralelo a este programa, se ha iniciado un "plan nacional de lucha contra el hábitat insalubre" denominado Villes sans Bidonvilles que pretende erradicar todos los asentamientos de chabolas que hay en Marruecos, otorgando a sus habitantes microcréditos para que, respetando un conjunto de estándares urbanísticos, construyan viviendas con "materiales nobles". En muchos casos, esto supondrá la eliminación de los asentamientos "mejor situados" (para especular con el suelo), el derribo de viviendas de autoconstrucción que, tras un adecuado proceso de rehabilitación, podrían conservarse o el realojo de muchos vecinos en lugares con los que no tienen ningún vínculo afectivo.
 Luis Andrés Zambrana, profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y uno de los fundadores de la Plataforma Ciudadana Aljarafe Habitable, inició su intervención en las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte) mostrando un plano de la ciudad de Sevilla realizado en 1771 "por disposición" de Pablo de Olavide. En el mismo, se aprecia que la trama urbana de la capital hispalense se mantenía prácticamente igual que a principios del siglo XVI, una época en la que Sevilla llegó a ser una auténtica metrópolis por su papel central en el comercio entre Europa y América. De hecho, la trama urbana de Sevilla no cambió de forma significativa hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando la ciudad comenzó a experimentar un crecimiento caótico y desordenado por la progresiva incorporación de nuevos espacios situados fuera del casco histórico. Un proceso de expansión que se produjo sin que mediara ningún tipo de planificación que permitiera racionalizarlo.
Luis Andrés Zambrana, profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y uno de los fundadores de la Plataforma Ciudadana Aljarafe Habitable, inició su intervención en las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte) mostrando un plano de la ciudad de Sevilla realizado en 1771 "por disposición" de Pablo de Olavide. En el mismo, se aprecia que la trama urbana de la capital hispalense se mantenía prácticamente igual que a principios del siglo XVI, una época en la que Sevilla llegó a ser una auténtica metrópolis por su papel central en el comercio entre Europa y América. De hecho, la trama urbana de Sevilla no cambió de forma significativa hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando la ciudad comenzó a experimentar un crecimiento caótico y desordenado por la progresiva incorporación de nuevos espacios situados fuera del casco histórico. Un proceso de expansión que se produjo sin que mediara ningún tipo de planificación que permitiera racionalizarlo.
 La primera convocatoria de las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte) -que se celebraron en dos sedes: Tarifa, entre el 17 y el 19 de abril; y Sevilla, entre el 20 y el 22 de junio- finalizó con una mesa redonda en la que participaron diferentes representantes de colectivos vinculados a la comarca del Campo de Gibraltar. El primero en intervenir fue Marco Almaraz, presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Tarifa (Apymeta), que aseguró que su agrupación apuesta por un turismo sostenible y contrario a la masificación que permita compatibilizar el desarrollo económico con la conservación del medio ambiente.
La primera convocatoria de las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte) -que se celebraron en dos sedes: Tarifa, entre el 17 y el 19 de abril; y Sevilla, entre el 20 y el 22 de junio- finalizó con una mesa redonda en la que participaron diferentes representantes de colectivos vinculados a la comarca del Campo de Gibraltar. El primero en intervenir fue Marco Almaraz, presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Tarifa (Apymeta), que aseguró que su agrupación apuesta por un turismo sostenible y contrario a la masificación que permita compatibilizar el desarrollo económico con la conservación del medio ambiente.
 En su libro El futuro de una ilusión, Sigmund Freud asegura que el origen de la civilización está en el momento en el que el ser humano comienza a extraer riqueza de la naturaleza a través de un trabajo colaborativo por el que los individuos reprimen la satisfacción de ciertos deseos instintivos para posibilitar la supervivencia del grupo al que pertenecen. Según Freud, esos deseos instintivos sacrificados no desaparecen sino que se refugian en el inconsciente, dando lugar a lo que la teoría psicoanalítica ha denominado la "fantasía fundamental" del individuo. A día de hoy, la mayor parte de los teóricos del capitalismo consideran que ese sacrificio individual ya no es necesario para la supervivencia del grupo, pues vivimos en una economía de post-escasez en la que hay suficiente riqueza acumulada para saciar todos nuestros deseos.
En su libro El futuro de una ilusión, Sigmund Freud asegura que el origen de la civilización está en el momento en el que el ser humano comienza a extraer riqueza de la naturaleza a través de un trabajo colaborativo por el que los individuos reprimen la satisfacción de ciertos deseos instintivos para posibilitar la supervivencia del grupo al que pertenecen. Según Freud, esos deseos instintivos sacrificados no desaparecen sino que se refugian en el inconsciente, dando lugar a lo que la teoría psicoanalítica ha denominado la "fantasía fundamental" del individuo. A día de hoy, la mayor parte de los teóricos del capitalismo consideran que ese sacrificio individual ya no es necesario para la supervivencia del grupo, pues vivimos en una economía de post-escasez en la que hay suficiente riqueza acumulada para saciar todos nuestros deseos.
 A finales de los años sesenta del siglo pasado, Dean MacCannell, profesor de Diseño Medioambiental y Arquitectura del Paisaje en la Universidad de California (Davis) y autor de libros como El turista: una nueva teoría de la clase ociosa y Lugares de encuentro vacíos, observó que en ciertas propuestas turísticas se daba a entender que se estaban revelando elementos vinculados a lo que se podría denominar la "parte de atrás" (back region) de un espacio o actividad: fábricas que invitaban a recorrer sus cadenas de montaje, orquestas que permitían asistir a sus ensayos, organización de visitas guiadas a morgues y cloacas... Desde entonces, esta tendencia a revelar (o a aparentar que se revelan) zonas y aspectos recónditos de la sociedad no sólo se ha desarrollado de forma cada vez más intensa en el ámbito del turismo, sino que ha colonizado todas las esferas de la vida de los ciudadanos, convirtiéndose, en palabras de MacCannell, "en uno de los mecanismos de control social más utilizado por el capital en la sociedad postmoderna".
A finales de los años sesenta del siglo pasado, Dean MacCannell, profesor de Diseño Medioambiental y Arquitectura del Paisaje en la Universidad de California (Davis) y autor de libros como El turista: una nueva teoría de la clase ociosa y Lugares de encuentro vacíos, observó que en ciertas propuestas turísticas se daba a entender que se estaban revelando elementos vinculados a lo que se podría denominar la "parte de atrás" (back region) de un espacio o actividad: fábricas que invitaban a recorrer sus cadenas de montaje, orquestas que permitían asistir a sus ensayos, organización de visitas guiadas a morgues y cloacas... Desde entonces, esta tendencia a revelar (o a aparentar que se revelan) zonas y aspectos recónditos de la sociedad no sólo se ha desarrollado de forma cada vez más intensa en el ámbito del turismo, sino que ha colonizado todas las esferas de la vida de los ciudadanos, convirtiéndose, en palabras de MacCannell, "en uno de los mecanismos de control social más utilizado por el capital en la sociedad postmoderna".
 En diciembre de 2004, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Presidente de la Junta de Extremadura, anunció un proyecto de construcción de una refinería de petróleo en la comarca de Tierra de Barros (Badajoz), una de las zonas de secano más fértiles de España y en la que se produce el 80% del vino y el 60% del aceite de oliva de Extremadura. Este proyecto ha generado un fuerte movimiento de oposición que se ha articulado en torno a la Plataforma Ciudadana "
En diciembre de 2004, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Presidente de la Junta de Extremadura, anunció un proyecto de construcción de una refinería de petróleo en la comarca de Tierra de Barros (Badajoz), una de las zonas de secano más fértiles de España y en la que se produce el 80% del vino y el 60% del aceite de oliva de Extremadura. Este proyecto ha generado un fuerte movimiento de oposición que se ha articulado en torno a la Plataforma Ciudadana " Tras la catástrofe del Prestige (noviembre de 2002) surgió en Galicia un movimiento ciudadano que propició un fecundo periodo de experimentación en la acción civil que se prolongó durante casi cuatro años, hasta las elecciones autonómicas de junio de 2005. Gracias a las iniciativas de este movimiento -en las que se aunaba la cultura popular, el arte de intervención y las nuevas tecnologías de la comunicación- se consiguió romper una inercia que hacía que la sociedad gallega aceptara resignada una situación de corrupción política e institucional generalizada. "No se puede entender lo que ocurrió", señaló Carlos Santiago, miembro del colectivo Burla Negra, "sin tener en cuenta las connotaciones simbólicas y culturales de esta movilización" que consiguió acabar con lo que muchos gallegos percibían como una especie de "maldición bíblica": la perpetuación de la derecha en el poder del gobierno autonómico
Tras la catástrofe del Prestige (noviembre de 2002) surgió en Galicia un movimiento ciudadano que propició un fecundo periodo de experimentación en la acción civil que se prolongó durante casi cuatro años, hasta las elecciones autonómicas de junio de 2005. Gracias a las iniciativas de este movimiento -en las que se aunaba la cultura popular, el arte de intervención y las nuevas tecnologías de la comunicación- se consiguió romper una inercia que hacía que la sociedad gallega aceptara resignada una situación de corrupción política e institucional generalizada. "No se puede entender lo que ocurrió", señaló Carlos Santiago, miembro del colectivo Burla Negra, "sin tener en cuenta las connotaciones simbólicas y culturales de esta movilización" que consiguió acabar con lo que muchos gallegos percibían como una especie de "maldición bíblica": la perpetuación de la derecha en el poder del gobierno autonómico En Los costes del desarrollo económico, E. J. Mishan planteaba que es necesario propiciar un cambio radical en la manera habitual de observar los procesos económicos que tradicionalmente se han analizado centrándose sólo en su dimensión monetaria. "Pero propiciar este cambio", señaló Esther Velázquez en el inicio de su intervención en las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte), "es muy difícil pues, como sugiere Federico Aguilera, nos exige dejar de pensar como nos han enseñado a hacerlo, romper nuestras barreras disciplinares (y 'departa-mentales') para adoptar una perspectiva transdisciplinar. Y eso, no sólo supone un gran esfuerzo intelectual, sino también un reto a los intereses académicos establecidos".
En Los costes del desarrollo económico, E. J. Mishan planteaba que es necesario propiciar un cambio radical en la manera habitual de observar los procesos económicos que tradicionalmente se han analizado centrándose sólo en su dimensión monetaria. "Pero propiciar este cambio", señaló Esther Velázquez en el inicio de su intervención en las jornadas Sobre capital y territorio (de la naturaleza del espacio... y del arte), "es muy difícil pues, como sugiere Federico Aguilera, nos exige dejar de pensar como nos han enseñado a hacerlo, romper nuestras barreras disciplinares (y 'departa-mentales') para adoptar una perspectiva transdisciplinar. Y eso, no sólo supone un gran esfuerzo intelectual, sino también un reto a los intereses académicos establecidos".
 Federico Aguilera, Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de La Laguna (Tenerife) y Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente (2004), cree que gran parte de los problemas y desastres medioambientales que se han producido durante los últimos años en España (y, por extensión, en todo el planeta) están vinculados a un "deterioro de la calidad de la democracia". Un deterioro que se refleja en el hecho de que, por lo general, la toma de decisiones sobre asuntos que afectan al conjunto de la sociedad se realiza de manera autoritaria, sin debate, sin transparencia y, a menudo, intimidando (directa o indirectamente) a quienes muestran públicamente su desacuerdo. Siguiendo a Cornelius Castoriadis, Federico Aguilera considera que para que haya una democracia real se tiene que propiciar el desarrollo de "debates públicos abiertos y argumentados" sobre las cuestiones que influyen en la calidad de vida de los ciudadanos y crear dispositivos legislativos para que éstos puedan participar de forma directa en la toma de decisiones. Para ello es necesario que, como sugiere Pierre Bourdieu, no sólo se les emplace a participar periódicamente en comicios y plebiscitos, sino que también se les permita elegir el "modo de construcción colectiva de las elecciones" (esto es, se les permita decidir cómo se toman las decisiones).
Federico Aguilera, Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de La Laguna (Tenerife) y Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente (2004), cree que gran parte de los problemas y desastres medioambientales que se han producido durante los últimos años en España (y, por extensión, en todo el planeta) están vinculados a un "deterioro de la calidad de la democracia". Un deterioro que se refleja en el hecho de que, por lo general, la toma de decisiones sobre asuntos que afectan al conjunto de la sociedad se realiza de manera autoritaria, sin debate, sin transparencia y, a menudo, intimidando (directa o indirectamente) a quienes muestran públicamente su desacuerdo. Siguiendo a Cornelius Castoriadis, Federico Aguilera considera que para que haya una democracia real se tiene que propiciar el desarrollo de "debates públicos abiertos y argumentados" sobre las cuestiones que influyen en la calidad de vida de los ciudadanos y crear dispositivos legislativos para que éstos puedan participar de forma directa en la toma de decisiones. Para ello es necesario que, como sugiere Pierre Bourdieu, no sólo se les emplace a participar periódicamente en comicios y plebiscitos, sino que también se les permita elegir el "modo de construcción colectiva de las elecciones" (esto es, se les permita decidir cómo se toman las decisiones).
 En 1991, la presión ciudadana posibilitó que todos los agentes sociales onubenses (organismos institucionales, partidos políticos, sindicatos, agrupaciones empresariales...) alcanzaran un acuerdo para impulsar la "recuperación paulatina y escalonada" de los terrenos anexos a la Avenida Francisco Montenegro, un espacio conocido como Punta del Sebo o puerto interior que se encuentra situado al este del casco urbano (entre el Muelle del Río Tinto y la estatua de Cristóbal Colón) y en el que desde los años sesenta del siglo pasado se ubican numerosas instalaciones vinculadas a las industrias químicas y básicas. Este acuerdo no se materializó en ninguna iniciativa concreta y once años después diversos colectivos ciudadanos decidieron crear la Mesa de la Ría cuyo principal objetivo es devolver este territorio a los onubenses, impidiendo que se construyan nuevas fábricas en el mismo y que las que hay, una vez finalicen su ciclo de actividad, vuelvan a abrirse. Todo ello desde la convicción de que para propiciar un modelo de crecimiento económico basado en criterios de desarrollo sostenible, Huelva tiene que deshacerse de estos equipamientos industriales obsoletos y contaminantes y promover un reencuentro de la ciudad con sus frentes fluviales.
En 1991, la presión ciudadana posibilitó que todos los agentes sociales onubenses (organismos institucionales, partidos políticos, sindicatos, agrupaciones empresariales...) alcanzaran un acuerdo para impulsar la "recuperación paulatina y escalonada" de los terrenos anexos a la Avenida Francisco Montenegro, un espacio conocido como Punta del Sebo o puerto interior que se encuentra situado al este del casco urbano (entre el Muelle del Río Tinto y la estatua de Cristóbal Colón) y en el que desde los años sesenta del siglo pasado se ubican numerosas instalaciones vinculadas a las industrias químicas y básicas. Este acuerdo no se materializó en ninguna iniciativa concreta y once años después diversos colectivos ciudadanos decidieron crear la Mesa de la Ría cuyo principal objetivo es devolver este territorio a los onubenses, impidiendo que se construyan nuevas fábricas en el mismo y que las que hay, una vez finalicen su ciclo de actividad, vuelvan a abrirse. Todo ello desde la convicción de que para propiciar un modelo de crecimiento económico basado en criterios de desarrollo sostenible, Huelva tiene que deshacerse de estos equipamientos industriales obsoletos y contaminantes y promover un reencuentro de la ciudad con sus frentes fluviales.
 En el marco de su proyecto Asuntos internos. La Cultura como cortina de humo, Isaías Griñolo está desarrollando un trabajo en torno a la contaminación medioambiental (y también social y cultural) que genera en Huelva la industria química y básica en connivencia con el poder político (tanto local como autonómico y central). Titulado Las fatigas de la muerte I. La lógica cultural del capitalismo químico, este trabajo es una colección de materiales muy diversos (fotografías, vídeos, recortes de prensa...) que ha ido recopilando desde que en el año 2002 descubrió una revista que se llamaba El Vigilante que publicaba el Colectivo Ciudadano por la Descontaminación de Huelva.
En el marco de su proyecto Asuntos internos. La Cultura como cortina de humo, Isaías Griñolo está desarrollando un trabajo en torno a la contaminación medioambiental (y también social y cultural) que genera en Huelva la industria química y básica en connivencia con el poder político (tanto local como autonómico y central). Titulado Las fatigas de la muerte I. La lógica cultural del capitalismo químico, este trabajo es una colección de materiales muy diversos (fotografías, vídeos, recortes de prensa...) que ha ido recopilando desde que en el año 2002 descubrió una revista que se llamaba El Vigilante que publicaba el Colectivo Ciudadano por la Descontaminación de Huelva.
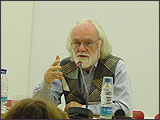 Al igual que el sociólogo urbano Robert Ezra Park, David Harvey, profesor emérito de Antropología en la City University of New York (CUNY) y autor de libros como La condición de la posmodernidad o Espacios del capital. Hacia una geografía crítica, considera que al crear la ciudad, el hombre se recrea a sí mismo. "La ciudad y el entorno urbano", escribe Robert Park en La ciudad y otros ensayos de ecología urbana, "representan para el hombre la tentativa más coherente y, en general, más satisfactoria de recrear el mundo en que vive de acuerdo a su propio deseo". Por tanto, según Harvey, el modelo de desarrollo urbanístico y de organización territorial que una sociedad emprenda, refleja y condiciona el tipo de individuo (de "ciudadano") que dicha sociedad construye.
Al igual que el sociólogo urbano Robert Ezra Park, David Harvey, profesor emérito de Antropología en la City University of New York (CUNY) y autor de libros como La condición de la posmodernidad o Espacios del capital. Hacia una geografía crítica, considera que al crear la ciudad, el hombre se recrea a sí mismo. "La ciudad y el entorno urbano", escribe Robert Park en La ciudad y otros ensayos de ecología urbana, "representan para el hombre la tentativa más coherente y, en general, más satisfactoria de recrear el mundo en que vive de acuerdo a su propio deseo". Por tanto, según Harvey, el modelo de desarrollo urbanístico y de organización territorial que una sociedad emprenda, refleja y condiciona el tipo de individuo (de "ciudadano") que dicha sociedad construye.