Líneas de investigación
Proyectos en Curso
Proyectos Anteriores
 Transductores. Pedagogías colectivas y políticas espaciales
Transductores. Pedagogías colectivas y políticas espaciales  Crónica / Resumen del seminario-taller Negociaciones culturales. Articulaciones de las pedagogías colectivas y las políticas espaciales
Crónica / Resumen del seminario-taller Negociaciones culturales. Articulaciones de las pedagogías colectivas y las políticas espaciales| Crónica / Resumen del seminario-taller Negociaciones culturales. Articulaciones de las pedagogías colectivas y las políticas espaciales |
|
Una de las actividades de Transductores ha sido el seminario-taller Negociaciones culturales. Articulaciones de las pedagogías colectivas y las políticas espaciales que se celebró en el Centro José Guerrero de Granada entre el 2 y el 4 de diciembre de 2009 y en el que se presentaron una serie de colectivos y proyectos culturales, educativos y sociales que combinan el trabajo pedagógico con la intervención en el espacio público, intentando desbordar los límites tradicionales de la educación. Las "pedagogías colectivas", según el texto de presentación de este seminario (que estuvo coordinado por Javier Rodrigo y FAAQ), son proyectos que se mueven entre la educación, el arte y el activismo, y que plantean la transformación de problemas sociales específicos (como los derivados de los procesos de gentrificación o de la mala gestión de servicios sociales básicos) a partir de la constitución de grupos de trabajo interdisciplinares en los que participan profesores, educadores, artistas, arquitectos, urbanistas... Las "políticas espaciales" son aquellas que proponen un uso integral, participativo e interdisciplinar de los espacios públicos, propiciando una colaboración del urbanismo y la arquitectura con otros campos del saber como el arte, la pedagogía, la sociología, la etnografía o la ecología.
Negociaciones culturales. Articulaciones de las pedagogías colectivas y las políticas espaciales incluyó tres sesiones públicas de presentaciones y debates y un taller interno, estructurado todo ello en tres áreas temáticas o bloques de trabajo. En el primer bloque, titulado Pedagogías críticas y culturas colaborativas en acción, se propuso una reflexión en torno a las líneas de trabajo y a los modelos de aprendizaje que hay que desarrollar para construir estancias de colaboración prolongadas con otras personas y colectivos (entendiendo estos procesos de colaboración como espacios pedagógicos en los que existe un intercambio horizontal de conocimientos, experiencias y estrategias). En este bloque las presentaciones públicas corrieron a cargo de Loraine Leeson, artista británica que emplea la pedagogía y estrategias mediáticas para indicidir en el dominio público y que actualmente es directora en la University of East London del proyecto cSPACE; Damon Rich, que habló de algunos de los proyectos que ha llevado a cabo The Center for Urban Pedagogy (organización sin ánimo de lucro de Brooklyn, Nueva York que, entre otras cosas, trata de generar recursos de visibilización para distintos colectivos y realiza trabajos etnográficos con nuevos medios); y Aida Sánchez de Sedio, integrante de Artibarri, red catalana de iniciativas creativas que concibe el arte como una herramienta útil para la transformación social y el desarrollo comunitario. En el segundo bloque, cuyo título era Emergencias colectivas y redes, se analizó cómo se pueden desbordar los discursos oficiales de producción cultural y de conocimiento heredados de la modernidad y erigir espacios autónomos de crítica y acción constructiva. En la sesión pública de este segundo bloque participaron Constantin Petcou, que forma parte del atelier d'architecture autogérée (una plataforma con base en París que desarrolla “tácticas urbanas” para favorecer la participación y gestión ciudadana de espacios infrautilizados y acompañar microprocesos que permitan abrir fisuras en contextos urbanos estandarizados); Alejandro Meitin, miembro de Ala Plástica (organización argentina creada en 1991 cuyos proyectos tienen como elementos conductores el arte, las redes sociales y la regeneración humana, ecológica y social); y Fernando García-Dory, artista madrileño que ha promovido diferentes iniciativas agroecológicas tanto en España como en otros países de Europa, América y Asia. En el tercer y último bloque, titulado Ecología y sostenibilidad de los proyectos, se habló de cómo se deben gestionar los trabajos que se llevan a cabo para que sean sostenibles y se planteó la necesidad de generar nodos y multiplicadores que terminen funcionando de forma autónoma. La sesión pública de este bloque contó con la presencia de Rikke Luther, integrante de Learning Site (grupo interdisciplinar de diseño, aprendizaje colaborativo y urbanismo sostenible de Copenhague); Daniel Tucker, que presentó AREA (Art Research, Education and Activism), un proyecto editorial y un espacio para la investigación y el debate de prácticas culturales de resistencia; y Elvira Pujol y Joan Vila, co-fundadores de Sitesize, plataforma de proyectos que desarrolla trabajos específicos de creación y mediación cultural en la región metropolitana de Barcelona.
Según Leeson, la zona de los Docklands (que se encuentra al este del Tower Bridge y se extiende a lo largo de once kilómetros a ambas orillas del río Támesis, en terrenos de varios barrios obreros históricos de Londres como Wapping, Bermondsey, Limehouse, Isle of Dogs o Royal Docks) es un lugar muy especial, con mucha energía, y cuyos habitantes han sido históricamente muy combativos, quizás porque era la única manera de sobrevivir en un entorno que carecía de infraestructuras y equipamientos y al que las administraciones públicas han prestado escasa atención. En los años setenta, las antiguas instalaciones portuarias e industriales quedaron en desuso y en 1981 el gobierno de Margaret Thatcher creó un organismo -London Docklands Development Corporation (LDDC)- para impulsar y dirigir un proceso de reconversión urbanística de este espacio. Una reconversión que en la práctica ha supuesto la privatización de gran parte de este territorio y que ha hecho que muchos de sus antiguos residentes tengan que abandonarlo, pues no se pueden permitir los altos precios que han alcanzado los alquileres.
Loraine Leeson explicó que el trabajo del DCPP se basó siempre en un diálogo intercomunitario, pues el contenido y el diseño de las campañas y acciones que organizaron se negociaba en unas reuniones que mantenían periódicamente con un comité de iniciativas en el que había representantes de todas las entidades y colectivos que formaban parte del Joint Docklands Action Group. "De este modo", precisó Leeson, "nos convertimos en algo así como el 'brazo cultural' del movimiento de oposición al plan urbanístico que estaba promoviendo la London Docklands Development Corporation y empezamos a tomar conciencia de la potencialidad política y pedagógica del trabajo colaborativo". Una de sus primeras propuestas fue la creación de una serie de foto-murales comunitarios de grandes dimensiones en los que, por un lado, se denunciaban los intereses políticos y económicos que había detrás del proyecto de regeneración de los Docklands y, por otro, se destacaba la capacidad de resistencia y el espíritu luchador que había tenido siempre la gente que vivía en este territorio. Estos foto-murales estaban dirigidos sobre todo a la población local y por ello se decidió que en vez de utilizar las vallas publicitarias que se colocan en las vías de circulación (y cuyos principales destinarios son los automovilistas), se pusieran en diversos espacios públicos vinculados a la vida cotidiana de los residentes de la zona (parques, centros de salud...).
La DCPP realizó una serie de exposiciones itinerantes (roadshows) en las que se informaba de las distintas acciones y campañas que se habían emprendido contra la remodelación de los Docklands, mostrando una selección de los materiales y documentos que se generaron (folletos, carteles, pancartas, versiones reducidas de los foto-murales...). "La idea era que nuestra experiencia pudiera serle útil a otras comunidades que estaban empezando a sufrir procesos parecidos", explicó Leeson. "Hay que tener en cuenta que la London Docklands Development Corporation fue la segunda agencia de desarrollo urbanístico que creó el gobierno de Thatcher y que, de algún modo, éste la utilizó como banco de pruebas del modelo urbanístico neoliberal que promovió durante las tres legislaturas que estuvo en el poder". Ya en la fase final de su intervención, Loraine Leeson enumeró algunas de las "lecciones" que aprendió en su experiencia con el Docklands Community Poster Project. Por ejemplo, que tenemos que plantear alternativas y no limitarnos a hacer oposición ("pues sólo así podemos desencadenar un proceso de transformación social"); que hay que apostar por el trabajo colaborativo (asumiendo la diferencia y el conflicto como un motor y no como un freno) y dejar que los procesos que generamos evolucionen de forma autónoma; que el artista, al cooperar con otros colectivos, tiene que evitar adoptar un papel prescriptivo; o que no se puede desligar el aprendizaje de la producción ("pues ambas cosas, van siempre de la mano").
El primer proyecto del que habló fue Garbage Problems, una compleja investigación desarrollada en el año 2002 sobre las motivaciones e implicaciones del plan de gestión de residuos que acababa de aprobar el gobierno de Rudolph Giuliani. Un plan que contemplaba el cierre del vertedero de Fresh Kills, el único que había en la ciudad, de modo que todas las basuras que se generaran se trasladarían diariamente a una serie de plantas incineradoras alejadas de Nueva York, utilizando para ello unos itinerarios prefijados que pasaban por barrios pobres y de población mayoritariamente latina y afro-americana.
Por último, Survival 3000 es un proyecto de "política y arquitectura ficción" que llevó a cabo en noviembre de 2008 con un grupo de alumnos con necesidades especiales de un instituto de enseñanza secundaria del norte de Montreal. Alumnos a los que les planteó el siguiente supuesto: corre el año 3000 y una crisis climática y energética sin precedentes ha provocado la inundación total de Montreal; ellos son los únicos supervivientes y tienen la misión de construir una sociedad completamente nueva, decidiendo cuáles serán sus reglas y cómo será su arquitectura y su urbanismo. Los alumnos, recordó Rich, se volcaron con el proyecto -que se hizo en colaboración con el Canadian Centre for Architecture (CCA)- y realizaron, entre otras cosas, una serie de refugios que construyeron con materiales reciclados (neumáticos, mantas viejas, trozos de madera, cartones...) o una maqueta en la que representaban cómo sería su ciudad ideal ("una ciudad con más casas, con más jardines, con más hospitales...").
A juicio de Sánchez de Serdio, los proyectos de pedagogía crítica más radicales tienen dos grandes riesgos. Por un lado, el riesgo de caer en una especie de narrativa inauguracional que ignore todo referente -teórico y práctico- que esté relacionado con las visiones más convencionales o puramente técnicas de lo educativo. Por otro, el riesgo de convertirse en meros ejercicios de auto-afirmación elitista en los que sólo se involucra gente que ya está convencida de antemano y que, además, suele poseer una formación política, cultural y académica muy parecida. A su vez, para las propuestas de pedagogía colectiva que entienden que el espacio educativo (incluido el vinculado a la enseñanza reglada) puede y debe utilizarse como una herramienta para la transformación social, el principal riesgo es la "cooptación". "Es muy difícil mantener una posición excéntrica y crítica cuando se está dentro de la gran estructura de la fábrica de lo educativo", subrayó. No podemos olvidar que al sistema educativo le conviene que en su seno se hagan de vez en cuando proyectos más o menos críticos y radicales, pues eso no sólo le ayuda a canalizar (y domesticar) las resistencias que se le plantean, sino que también le proporciona una cierta legitimación política (ya que aparentemente reflejaría su tolerancia con los discursos y las prácticas disidentes).
Al igual que muchos de los proyectos que se presentaron en el marco del seminario, las iniciativas de las que hablaron Leeson y Rich tratan de propiciar una transformación de las condiciones de vida reales. En este sentido, Sánchez de Serdio considera que pueden concebirse como "espacios de producción social y cultural" que posibilitan un empoderamiento de las comunidades en las que se desarrollan (y/o de las personas con las que se llevan a cabo), demostrando que la educación y la pedagogía, a las que históricamente ha recurrido el poder para tratar de imponer su visión del mundo, también puede utilizarse como herramientas de resistencia. En opinión de esta profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, una de las principales "enseñanzas" que podemos extraer de los proyectos que presentaron Loraine Leeson y Damon Rich es que nos muestran que, en vez de instalarse en la cultura de la queja ("algo demasiado habitual en nuestro contexto"), resulta mucho más productivo buscar los resquicios del sistema por los que podemos introducir discursos y prácticas transformadoras. En unos casos lo hacen reclamando la aplicación efectiva de los pocos instrumentos del Estado social de los que aún disponemos ("una demanda, hoy por hoy, casi revolucionaria"). En otros, tratan de detectar movilidades sociales emergentes para intentar transformarlas en herramientas políticas que contribuyan al desarrollo comunitario y a la democratización de la sociedad. A todo esto habría que añadir que, según Sánchez de Serdio, en estos proyectos no se pretende generar un saber "acumulable y canjeable", sino un saber que nos ayude a vivir mejor, a solucionar problemas sociales específicos y transformar nuestras condiciones existenciales, a romper con las inercias que nos llevan a reproducir -aunque sea inconscientemente- la lógica jerárquica y excluyente de los sistemas disciplinarios... "Un saber, en definitiva, que tenga valor de uso y no sólo valor de cambio", concluyó.
Emergencias colectivas y redes. Constantin Petcou, Alejandro Meitin y Fernando García-Dory
En el año 2001, el atelier d'architecture autogérée (aaa) empezó a trabajar en esta zona con un grupo de estudiantes de la Escuela de Arquitectura de París. "Al tomar contacto con los residentes del barrio", recordó Petcou, "nos dimos cuenta de que algo que casi todos (con independencia de su origen cultural) echaban en falta eran jardines y zonas verdes. Como no había espacios fijos en los que crearlos, decidimos diseñar una especie de parterre móvil sobre el que se pudieran cultivar pequeños huertos". La idea tuvo muy buena acogida y en la primavera de 2003, ya con ayuda de algunos vecinos, se montaron unas "parcelas portátiles" en una pequeña plaza que se encontraba frente a un centro educativo.
Con los años, el proyecto ha logrado consolidarse (de hecho, se ha convertido en un referente para otros huertos ciudadanos autogestionados, tanto de Francia como de otros países), aunque han tenido que cambiar la ubicación de los jardines en un par de ocasiones. Incluso hay varias personas que están percibiendo un pequeño sueldo gracias a él, algo que, en palabras Petcou, "es un dato muy esperanzador, pues demuestra que se pueden crear espacios de producción que escapen de la lógica del capital, que no estén condicionados por la necesidad de generar plusvalías". Constantin Petcou quiso subrayar que en todo este proceso, ellos han tratado de ser únicamente mediadores o facilitadores. "En este sentido", aseguró, "cuando empezamos a ser conscientes de que el proyecto tenía vida propia, decidimos dejar que la gestión del mismo la asumieran los propios vecinos que han sido siempre sus verdaderos impulsores y protagonistas". Petcou -que puso una serie de mapas en los que se explica gráficamente cómo ha ido evolucionando el proyecto de ECObox y qué papel ha jugado cada uno de los agentes que ha participado en él- también habló brevemente de otros proyectos e investigaciones que ha llevado a cabo el atelier d'architecture autogérée, como Rurban (que analiza las posibles "complementariedades ecológicas, económicas y sociales" entre cuatro tipo de espacios y actividades: la vivienda colectiva, la agricultura ecológica, las prácticas políticas de desarrollo local y la interculturalidad), Peprav (una plataforma de investigación urbana en la que, además del atelier d'architecture autogérée, participan la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sheffield y los colectivos Recyclart, de Bruselas y metroZones, de Berlín) o Le 56 / Eco-interstice (donde, al igual que en ECObox, se explora la posibilidad de transformar un intersticio o vacío urbano en un espacio colectivo autogestionado).
Según Meitin, la emergencia de esta nueva territorialidad, que refleja la pérdida de poder de los estados-nación frente a las corporaciones multinacionales, está teniendo unos "efectos catastróficos" en los países sudamericanos, tanto desde un punto de vista medio-ambiental como social, cultural y político. En Argentina, por ejemplo, está provocado un auténtico éxodo rural, pues son muchos los campesinos y ganaderos que se han quedado sin trabajo (el cultivo de soja exige muy poca mano de obra y conlleva una creciente concentración de la propiedad de la tierra) y que, para intentar ganarse la vida, han decidido emigrar al área metropolitana de Buenos Aires, con todo lo que ello implica: desarraigo, hacinamiento, marginación, violencia... Para denunciar y combatir los efectos perniciosos del modelo de organización territorial que impone la globalización neoliberal, Ala Plástica lleva impulsando desde mediados de la década de los noventa una serie de proyectos en los que se apuesta por la "conectividad rizomática", el trabajo colaborativo, la transdisciplinariedad, el desarrollo comunitario y la autosustentabilidad.
A raíz de este proyecto, Ala Plástica comenzó a generar una compleja trama de acciones e intervenciones en distintos puntos de la Cuenca del Plata, contribuyendo, por ejemplo, a instalar paneles solares en comunidades que carecían de instalaciones energéticas o a fundar una cooperativa de viñateros que, a día de hoy, organiza una feria anual por la que pasan entre 60 y 70.000 personas.
En los años posteriores se organizaron múltiples acciones, tanto en Argentina como en otros países latinoamericanos y europeos, para denunciar los daños provocados por el vertido. "Y aún hoy", advirtió Alejandro Meitin, "cuando ya ha transcurrido más de una década desde el desastre, seguimos trabajando para que Shell no salga impune". Hay que tener en cuenta que en 2009, la municipalidad de Magdalena retiró su denuncia contra esta empresa a cambio de una compensación de 9,5 millones de dólares. Decisión que fue tomada tras celebrar un referéndum popular en el que sólo participaron 3.000 de los 12.000 habitantes que tiene esta localidad. En opinión de Meitin, ese acuerdo no debería tener validez legal pues, como demuestra un estudio que se realizó en el marco del proyecto Iniciativa SIG/Rizoma3, la zona sigue sufriendo los efectos del vertido. "Y la Constitución de Argentina establece", concluyó, "que no puede haber acuerdo entre partes en tanto en cuanto el daño persista. De hecho, es muy posible que próximamente Shell sea llevada a juicio por este accidente en Holanda y Reino Unido".
Fernando García-Dory denunció que las "estrategias geopolíticas" del neoliberalismo están propiciando un "desmantelamiento del medio rural" pues, como aseguró Alejandro Meitin en su intervención, promueven una "especialización productiva de los territorios", lo que provoca que desaparezcan muchos de los agrosistemas que ha habido históricamente en ellos (o que, en todo caso, éstos terminen teniendo una función puramente decorativa, al convertirse en "meros paisajes de contemplación" -no de producción- que sólo sirven para ser consumidos por ciudadanos urbanos deseosos de tener experiencias rurales de fin de semana). A juicio de García-Dory, que alertó del peligro de que el pensamiento crítico pierda de vista las bases territoriales y físicas del capitalismo contemporáneo, es necesario que empecemos a hacer lo antes posible una transición hacia una sociedad más sustentable. Y para ello el mundo rural nos puede ser de gran ayuda, "pues en él se tiene conciencia del carácter finito de los recursos naturales, se prioriza el valor de uso sobre el valor de cambio y se apuesta por la reutilización, las relaciones directas y el trabajo a largo plazo". Esto es algo que ha sabido ver la agroecología que García Dory califica como una de sus principales "herramientas analíticas" y a la que define como una ciencia de nuevo paradigma que busca una transformación integral de las condiciones de vida (y no sólo cambiar los modos de producción). "La agroecología", señaló, "recoge aportaciones de diversas disciplinas científicas (desde la biología o la antropología a la economía ecológica), así como de saberes tradicionales que han sido históricamente infravalorados (como el de los campesinos o el de las comunidades indígenas). Su foco principal de desarrollo es América Latina, aunque en España autores como Eduardo Sevilla Guzmán (director del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba) o Joan Martínez Alier (catedrático de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona) y organizaciones como el Sindicato de Obreros del Campo-SOC llevan muchos años defendiendo y aplicando sus principios teóricos y metodológicos.
Para finalizar, Fernando García-Dory presentó Campo Adentro. Arte, agriculturas y medio rural, un proyecto "sobre territorios, geopolítica, cultura e identidad en las relaciones campo-ciudad" que se va a desarrollar a lo largo de tres años (de 2010 a 2013) y que cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. El proyecto tiene cuatro fases o apartados fundamentales: un simposio internacional (que se realizó el pasado mes de octubre y en el que participaron más de 200 personas), un programa de residencias para artistas en sietes espacios rurales del Estado español, un programa expositivo (que incluirá tanto exposiciones individuales en las localidades donde los artistas realicen su residencia, como una exposición colectiva en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) y una publicación en papel. "El objetivo de Campo Adentro", concluyó García-Dory, "es elaborar una lectura compleja de lo rural desde la cultura contemporánea, propiciando un reencuentro entre campo y ciudad que puede ser clave para la transición de nuestras sociedades hacia la sostenibilidad".
Ecología y sostenibilidad de los proyectos. Rikke Luther (Learning Site), Daniel Tucker (AREA), Elvira Pujol y Joan Vila-Puig (Sitesize)
En primer lugar, Rikke Luther habló del colectivo N55, un laboratorio y espacio de producción fundado a mediados de la década de los noventa del que, como ya hemos apuntado, derivaría Learning Site. En 1999, N55 construyó en una zona portuaria de Copenhague una estructura arquitectónica fácilmente transformable y de estética retrofuturista (a la que llamaron N55 SpaceFrame) con la idea de que sirviera tanto para trabajar y acoger diferentes actividades (exposiciones, reuniones, conciertos...) como para vivir. Un año después esta estructura se ensambló a una plataforma acuática, de modo que el N55 SpaceFrame se convirtió en una especie de isla flotante que podía trasladarse a otros puntos de la ciudad. Este espacio modular y portátil fue la "base de operaciones" de N55 que, entre otras cosas, creó un habitáculo móvil que se podía colgar de un árbol o de un edificio (Suspended Platform), ideó un dispositivo modular que posibilitaba cultivar plantas en calles y plazas pavimentadas (City Farming Plant Module) o diseñó un prototipo de vehículo-vivienda unipersonal que se podía usar tanto sobre tierra firme como en el agua (Snail Shell System). En 2004, Luther y otra de las integrantes de N55 (Cecilia Wendt) pusieron en marcha Learning Site y ese mismo año iniciaron el proyecto Collecting System, un trabajo en el que exploraban las posibilidades de utilizar materiales reciclados para generar espacios habitables a muy bajo coste. Collecting System se desarrolló en Moriya (Japón), donde trabajaron con un grupo de escolares con quienes a partir de cajas de cartón recicladas crearon una serie de casas para niños que después mostraron en una performance-manifestación; y Monterrey (México), donde, entre otras cosas, impartieron un taller en el que enseñaban a construir una casa con botellas de plásticos y otros materiales reciclados (recubriendo la estructura con un capa de cemento), lo que permite reducir hasta en un 90% el coste normal de construcción de una vivienda. En el marco de la Bienal de Singapur de 2006 llevaron a cabo un proyecto, Underground Mushroom Gardens, en el que proponían un diálogo entre diferentes ámbitos disciplinares o de conocimiento (el arte, la biología, la pedagogía...) y analizaban la posibilidad de aprovechar el subsuelo para crear espacios verdes, algo esencial en esta ciudad-estado que está completamente colmatada (de hecho, Singapur es el segundo país, después de Mónaco, con mayor densidad de población del mundo) y que en las últimas décadas se ha expandido gracias a que ha ido "ganando" tierras al mar. Realizado en colaboración con Suraya Saidon, directora de la guardería PCF Kreta Ayer-Kim Seng (que se encuentra en el complejo de viviendas de Indusroad # 79), y el Dr. Atomic Leow, profesor del departamento de Biotecnología de la Temasek Polytechnic, el proyecto se articuló en torno a la instalación de un jardín subterráneo de setas debajo de un pequeño huerto que había creado la guardería de Saidon en uno de los últimos espacios públicos libres que había en la zona.
El último proyecto del que habló Rikke Luther fue Audible Dwelling en el que se analiza cómo las ciudades se comprenden a sí mismas y cómo eso se refleja en su configuración urbana, en su manera de organizar la relación entre sus espacios públicos y privados. Para ello Learning Site ha construido dos bungalows o cabañas urbanas que pueden funcionar al mismo tiempo como viviendas y como espacios sonoros (ya que cuentan con sistemas de grabación y emisión de audio). Durante varios meses de 2009 y 2010, estas "viviendas audibles" se instalaron en un aparcamiento de la ciudad de Columbus (Ohio, EE.UU.), donde emitían la grabación de un discurso escrito ex-profeso por el investigador británico Jaime Stapleton. La idea, según Luther, es que en un futuro estas viviendas sonoras, diseñadas para ser fácilmente desmontables y transportables, también sean instaladas y activadas en otros lugares.
Pero, ¿a quién estaba beneficiando ese proceso de transformación y regeneración económica y urbana? ¿Estaba sirviendo para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Chicago o sólo era una excusa para producir nuevas plusvalías y acrecentar las desigualdades económicas y sociales? ¿Es posible (y deseable) otro modelo de desarrollo urbano, otra forma de hacer ciudad? Según Daniel Tucker, estas fueron algunas de las preguntas que se plantearon cuando decidieron poner en marcha AREA, un proyecto en el que se ha dado un papel central a la práctica ("para nosotros, la teoría sólo tiene sentido si se aborda a través de la lente de la práctica") y se ha apostado conscientemente por lo local, la pluralidad cultural, la transversalidad y el "trabajo lento" y a largo plazo ("que es el único que permite hacer las cosas con tranquilidad y rigurosidad"). El proyecto más conocido de AREA es su revista de la que hasta la fecha han publicado diez números, cada uno de ellos dedicado a un tema monográfico -la privatización del espacio público, las políticas alimentarias, la justicia y sus instituciones, el significado de lo común, la ciudad como laboratorio, la educación informal, el legado de Mayo del 68, la crisis económica...- que siempre abordan en su relación con problemáticas locales. En la revista, que es gratuita y tiene una tirada de unos 5.000 ejemplares, han colaborado más de 300 personas, la mayoría de ellas relacionadas con movimientos sociales y/o espacios culturales y académicos de la ciudad.
AREA también realiza un boletín electrónico mensual con información de distintos tipos de actos y eventos (encuentros y seminarios, exposiciones, conciertos, ciclos de proyecciones, talleres, manifestaciones...) que otros colectivos organizan en Chicago y en su área metropolitana. "Para nosotros", aseguró Tucker, "este boletín es fundamental, porque sin exigirnos demasiado esfuerzo, nos permite mantenernos al día de lo que pasa en la ciudad y, al mismo tiempo, contribuye a que la gente conozca y se interese por nuestro trabajo". Ya en el tramo final de su intervención, Daniel Tucker señaló que el presupuesto de AREA es muy modesto ("apenas nos da para poder imprimir la revista y pagar a las personas que realizan una labor más intensa") y que se financian tanto con los ingresos que obtienen a través de la venta de diversos productos (camisetas, calendarios, cervezas...) en los actos públicos y festivos que organizan como con donaciones y pequeñas becas y subvenciones que les conceden para la ejecución de determinados proyectos. Tucker también contó que a partir del proceso de investigación desarrollado para algunos números de su publicación, han surgido una serie de "proyectos paralelos" que han terminado adquiriendo "vida propia", como por ejemplo Illinois Community Justice, una red de escritores y activistas que, desde la convicción de que la "justicia punitiva no crea calles más seguras", trabaja para propiciar la transformación del actual modelo penitenciario.
En su intervención en el seminario Negociaciones culturales. Articulaciones de las pedagogías colectivas y las políticas espaciales, Pujol y Vila-Puig hablaron del proyecto REpensar Barcelona. REcuperar la ciudad y de algunas de las derivaciones y extensiones que éste ha tenido, como el informe A Barcelona la participació canta!, el vídeo documental La ciudad suplantada o el concurso internacional de ideas para la remodelación del barrio barcelonés del Bon Pastor. REpensar Barcelona. REcuperar la ciudad fueron unas jornadas en torno a las nuevas problemáticas de la ciudad contemporánea (y a cómo éstas se encarnan en la región metropolitana de Barcelona) que organizaron Sitesize y otros colectivos entre 2005 y 2007. Según Elvira Pujol, la idea de realizar estas jornadas surgió cuando a finales de 2004 un grupo de personas procedentes de ámbitos disciplinares y/o activistas muy diferentes (desde la arquitectura a la antropología, pasando por la lucha contra la especulación inmobiliaria, la okupación, el cooperativismo o el arte) se plantearon la necesidad de crear un espacio de reflexión que ayudara a cohesionar el activo pero disperso movimiento ciudadano que se oponía al modelo de desarrollo urbanístico que se estaba promoviendo en Barcelona. Un modelo que utiliza la cultura para legitimarse (convirtiéndola en objeto de consumo turístico), que genera fuertes procesos especulativos y que propicia una creciente privatización del espacio público.
Para llevar a cabo estas jornadas -que también se organizaron (aunque con programas más reducidos) en 2006 y 2007- apenas necesitaron 200 euros, ya que los espacios se los cedieron gratuitamente y todos los que participaron en ellas, tanto organizadores como ponentes, lo hicieron de forma completamente voluntaria. Además, la mayor parte del trabajo de difusión se realizó a través de Internet, creándose una web en la que, entre otras cosas, colgaron las grabaciones en audio de muchos de los debates. Según Vila-Puig, REpensar Barcelona. REcuperar la ciudad se podría describir como una especie de universidad popular efímera e itinerante que propició un intenso proceso de aprendizaje colectivo, contribuyó a mejorar el panorama asociativo de Barcelona y demostró que es posible otra forma de hacer ciudad.
Otra de las "extensiones" de REpensar Barcelona. REcuperar la ciudad ha sido La ciudad suplantada (2009), un vídeo documental que realizó Sitesize para la exposición La comunidad inconfesable6 en el que algunas de las personas que habían participado en las jornadas reflexionan sobre conceptos como revolución, espacio público, asamblea, poder, especulación, ecología urbana, libertad o autogestión, teniendo como "escenario" distintos lugares de Barcelona y de su área metropolitana (desde los Jardines Josep Trueta de Poblenou hasta la Fábrica de Cervezas Damm en el Eixample, pasando por la Plaça del Àngels del Raval, el Parc Central de Sant Cugat del Vallès, la Plaça Joanic en Gràcia o el barrio de Can Llong de Sabadell). El vídeo, que Sitesize describe como un "ensayo polifónico" para repensar palabras y nociones que han sido vaciadas de contenido ("que han sido suplantadas"), puede verse y descargarse desde la web de Hangar.
____________
|


 Desde diferentes perspectivas y con distintas herramientas analíticas, organizativas y metodológicas, los proyectos y colectivos que se presentaron y participaron en este seminario proponen una articulación entre las pedagogías colectivas y las políticas espaciales, constituyéndose en espacios en los que se produce una continua negociación cultural. En el seminario se analizó, por ejemplo, cómo pueden colaborar con las instituciones sin que esa interacción les lleve a perder su potencialidad crítica o qué es lo que hacen para intentar generar redes de trabajo y de producción colectiva de conocimiento.
Desde diferentes perspectivas y con distintas herramientas analíticas, organizativas y metodológicas, los proyectos y colectivos que se presentaron y participaron en este seminario proponen una articulación entre las pedagogías colectivas y las políticas espaciales, constituyéndose en espacios en los que se produce una continua negociación cultural. En el seminario se analizó, por ejemplo, cómo pueden colaborar con las instituciones sin que esa interacción les lleve a perder su potencialidad crítica o qué es lo que hacen para intentar generar redes de trabajo y de producción colectiva de conocimiento.
 Loraine Leeson habló del Docklands Community Poster Project, una cooperativa artística que luchó durante más de diez años (entre 1981 y 1991) contra la gentrificación de la zona de los Docklands de Londres, un antiguo espacio portuario que durante las últimas décadas ha experimentado una profunda transformación, convirtiéndose en uno de los principales complejos financieros de la capital británica (de hecho, aquí está el rascacielos más alto del Reino Unido).
Loraine Leeson habló del Docklands Community Poster Project, una cooperativa artística que luchó durante más de diez años (entre 1981 y 1991) contra la gentrificación de la zona de los Docklands de Londres, un antiguo espacio portuario que durante las últimas décadas ha experimentado una profunda transformación, convirtiéndose en uno de los principales complejos financieros de la capital británica (de hecho, aquí está el rascacielos más alto del Reino Unido).
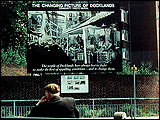 Para intentar frenar esta operación especulativa, varias instituciones locales de la zona este de Londres crearon el Joint Docklands Action Group (JDAG) al que se unieron numerosos activistas y colectivos ciudadanos que, por diferentes razones, se oponían al cierre de los muelles. El JDAG contrató durante diez años a la cooperativa comunitaria Docklands Community Poster Project-DCPP (fundada en 1981 por Loraine Leeson y Peter Dunn) para que se encargara de diseñar y articular sus campañas informativas. Campañas que aunque no lograron impedir que el plan de reconversión se llevara a cabo, sí que contribuyeron a dar visibilidad al movimiento de resistencia que se estaba desarrollando contra el mismo y que en ciertos casos sirvieron para que se paralizaran algunos proyectos (como el de construir una carretera que cortaba en dos el barrio de Wapping).
Para intentar frenar esta operación especulativa, varias instituciones locales de la zona este de Londres crearon el Joint Docklands Action Group (JDAG) al que se unieron numerosos activistas y colectivos ciudadanos que, por diferentes razones, se oponían al cierre de los muelles. El JDAG contrató durante diez años a la cooperativa comunitaria Docklands Community Poster Project-DCPP (fundada en 1981 por Loraine Leeson y Peter Dunn) para que se encargara de diseñar y articular sus campañas informativas. Campañas que aunque no lograron impedir que el plan de reconversión se llevara a cabo, sí que contribuyeron a dar visibilidad al movimiento de resistencia que se estaba desarrollando contra el mismo y que en ciertos casos sirvieron para que se paralizaran algunos proyectos (como el de construir una carretera que cortaba en dos el barrio de Wapping).
 La cooperativa de Leeson y Dunn también participó activamente en acciones como la Armada Popular al Parlamento ("manifestaciones fluviales" que se realizaron durante tres años seguidos -17 abril de 1984; 4 de abril y 7 de septiembre de 1985; y 11 de septiembre
La cooperativa de Leeson y Dunn también participó activamente en acciones como la Armada Popular al Parlamento ("manifestaciones fluviales" que se realizaron durante tres años seguidos -17 abril de 1984; 4 de abril y 7 de septiembre de 1985; y 11 de septiembre  Tras la intervención de Leeson, Damon Rich, fundador junto a Rosten Woo de The Center for Urban Pedagogy-CUP (colectivo de arquitectos, diseñadores y educadores en activo desde finales de la década de los noventa), presentó tres proyectos -Garbage Problems, Red Lines Housing Crisis Learning Center y Survival 3000- en los que se intenta establecer una relación productiva entre el arte y la educación, planteando una reflexión crítica sobre las políticas urbanísticas contemporáneas y apostando por la creación de redes, el dialogo multidisciplinar, el trabajo procesual y la utilización de diferentes soportes expresivos y comunicativos. Rich explicó que uno los objetivos fundamentales de los proyectos que promueve o en los que colabora el Center for Urban Pedagogy es contribuir a que los ciudadanos participen directamente en las decisiones públicas que se tomen sobre los lugares en los que viven, y señaló que para ellos es muy importante que los grupos y colectivos con los que cooperan puedan beneficiarse (en la teoría y en la práctica) del trabajo que se realiza.
Tras la intervención de Leeson, Damon Rich, fundador junto a Rosten Woo de The Center for Urban Pedagogy-CUP (colectivo de arquitectos, diseñadores y educadores en activo desde finales de la década de los noventa), presentó tres proyectos -Garbage Problems, Red Lines Housing Crisis Learning Center y Survival 3000- en los que se intenta establecer una relación productiva entre el arte y la educación, planteando una reflexión crítica sobre las políticas urbanísticas contemporáneas y apostando por la creación de redes, el dialogo multidisciplinar, el trabajo procesual y la utilización de diferentes soportes expresivos y comunicativos. Rich explicó que uno los objetivos fundamentales de los proyectos que promueve o en los que colabora el Center for Urban Pedagogy es contribuir a que los ciudadanos participen directamente en las decisiones públicas que se tomen sobre los lugares en los que viven, y señaló que para ellos es muy importante que los grupos y colectivos con los que cooperan puedan beneficiarse (en la teoría y en la práctica) del trabajo que se realiza.
 Garbage Problems se llevó a cabo con un grupo de estudiantes de secundaria del instituto "City-as-School" de Nueva York (un centro que tiene la propia ciudad de Nueva York como eje transversal de su programa pedagógico) y se materializó en una "instalación educativa" que incluía un video documental (donde a través de una serie de entrevistas, animaciones y dibujos se indagaba en los intereses políticos y económicos que había tras el plan de gestión de residuos del gobierno de Giuliani), varios posters de grandes dimensiones con información detallada del trabajo de campo realizado y una maqueta en la que se proponía la reconversión del vertedero de Fresh Kills en una especie de "parque-fantasma" dedicado a la basura. La instalación se montó en diferentes lugares (espacios artísticos, centros sociales...) y el documental se emitió en varias televisiones comunitarias. Uno de los aspectos más interesantes de este proyecto es que, como señala Javier Rodrigo en su artículo
Garbage Problems se llevó a cabo con un grupo de estudiantes de secundaria del instituto "City-as-School" de Nueva York (un centro que tiene la propia ciudad de Nueva York como eje transversal de su programa pedagógico) y se materializó en una "instalación educativa" que incluía un video documental (donde a través de una serie de entrevistas, animaciones y dibujos se indagaba en los intereses políticos y económicos que había tras el plan de gestión de residuos del gobierno de Giuliani), varios posters de grandes dimensiones con información detallada del trabajo de campo realizado y una maqueta en la que se proponía la reconversión del vertedero de Fresh Kills en una especie de "parque-fantasma" dedicado a la basura. La instalación se montó en diferentes lugares (espacios artísticos, centros sociales...) y el documental se emitió en varias televisiones comunitarias. Uno de los aspectos más interesantes de este proyecto es que, como señala Javier Rodrigo en su artículo  Red Lines Housing Crisis Learning Center es un proyecto que realizó Damon Rich para el Centro de Estudios Visuales Avanzados del Instituto Tecnológico de Massachusetts-MIT. En él se exploran las raíces históricas de la actual crisis económica a partir de un análisis de la evolución del mercado financiero-inmobiliario en Estados Unidos desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Para llevar a cabo el proyecto se realizó un exhaustivo trabajo de investigación y documentación que finalmente se condensó en una exposición en la que, según Rich, se intentó generar un espacio pedagógico crítico con una cierta dimensión lúdica. La exposición, que también se ha podido ver en el Queens Museum of Art, incluía desde fotografías de casas abandonas en Detroit (una de las ciudades norteamericanas más castigadas por la crisis) hasta una escultura con luces de neón en la que se critica la lógica especulativa del mercado hipotecario, pasando por paneles informativos, un fantasmal busto hueco de Frederick Babcock (figura clave en el desarrollo de la "ciencia" de la tasación de inmuebles) o una serie de vídeos en los que se utilizan marionetas para contar historias de personas que han sido víctimas de estafas inmobiliarias. A su vez, en la versión de la exposición que realizó en el Queens Museum of Art, Damon Rich "intervino" en una enorme
Red Lines Housing Crisis Learning Center es un proyecto que realizó Damon Rich para el Centro de Estudios Visuales Avanzados del Instituto Tecnológico de Massachusetts-MIT. En él se exploran las raíces históricas de la actual crisis económica a partir de un análisis de la evolución del mercado financiero-inmobiliario en Estados Unidos desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Para llevar a cabo el proyecto se realizó un exhaustivo trabajo de investigación y documentación que finalmente se condensó en una exposición en la que, según Rich, se intentó generar un espacio pedagógico crítico con una cierta dimensión lúdica. La exposición, que también se ha podido ver en el Queens Museum of Art, incluía desde fotografías de casas abandonas en Detroit (una de las ciudades norteamericanas más castigadas por la crisis) hasta una escultura con luces de neón en la que se critica la lógica especulativa del mercado hipotecario, pasando por paneles informativos, un fantasmal busto hueco de Frederick Babcock (figura clave en el desarrollo de la "ciencia" de la tasación de inmuebles) o una serie de vídeos en los que se utilizan marionetas para contar historias de personas que han sido víctimas de estafas inmobiliarias. A su vez, en la versión de la exposición que realizó en el Queens Museum of Art, Damon Rich "intervino" en una enorme  La primera sesión del seminario-taller Negociaciones culturales. Articulaciones de las pedagogías colectivas y las políticas espaciales se cerró con la participación de Aida Sánchez de Serdio que explicó que las entidades que forman parte de la Red Artibarri -que aglutina a una serie de asociaciones que intentan desarrollar proyectos artísticos de intervención comunitaria- tienen visiones muy diferentes de la educación, pero todas comparten la idea de que ésta debe servir para la transformación social, ser algo vivo y dinámico, una actividad que posibilite el intercambio y el debate y en la que los roles no sean inamovibles. "Para algunas de esas entidades", puntualizó, "lo que se debe buscar es, ante todo, una transformación a nivel personal (es decir, una transformación que permita que nos veamos y nos representemos de un modo nuevo), mientras que otras conciben la transformación como algo colectivo (tienen, por decirlo así, una perspectiva más explícitamente política)". Priorizar uno u otro tipo de transformación les lleva a situarse en una posición concreta, a anteponer ciertas líneas de acción (ciertos discursos y estrategias) en detrimento de otras. Y eso, aunque nos les impide trabajar juntas, deben tenerlo siempre en cuenta para evitar que se produzcan confusiones y malentendidos.
La primera sesión del seminario-taller Negociaciones culturales. Articulaciones de las pedagogías colectivas y las políticas espaciales se cerró con la participación de Aida Sánchez de Serdio que explicó que las entidades que forman parte de la Red Artibarri -que aglutina a una serie de asociaciones que intentan desarrollar proyectos artísticos de intervención comunitaria- tienen visiones muy diferentes de la educación, pero todas comparten la idea de que ésta debe servir para la transformación social, ser algo vivo y dinámico, una actividad que posibilite el intercambio y el debate y en la que los roles no sean inamovibles. "Para algunas de esas entidades", puntualizó, "lo que se debe buscar es, ante todo, una transformación a nivel personal (es decir, una transformación que permita que nos veamos y nos representemos de un modo nuevo), mientras que otras conciben la transformación como algo colectivo (tienen, por decirlo así, una perspectiva más explícitamente política)". Priorizar uno u otro tipo de transformación les lleva a situarse en una posición concreta, a anteponer ciertas líneas de acción (ciertos discursos y estrategias) en detrimento de otras. Y eso, aunque nos les impide trabajar juntas, deben tenerlo siempre en cuenta para evitar que se produzcan confusiones y malentendidos.
 Según Aida Sánchez de Serdio, uno de los aspectos más interesantes de los proyectos que describieron Loraine Leeson y Damon Rich es que "proponen un ámbito posible para lo educativo", intentando propiciar una articulación fluida entre sujetos y agentes -tanto individuales como colectivos- que se encuentran en espacios (ideológicos, económicos, sociales...) muy alejados. "En estos proyectos", aseguró, "se ponen en marcha procesos de negociación cultural que a la vez que cuestionan la lógica vertical de la pedagogía tradicional, no plantean falsas horizontalidades. Además, interrogan críticamente la economía cultural en la que se insertan y no se empeñan en generar consensos forzados, asumiendo que en el diálogo con otros agentes siempre se producen fricciones, momentos de crisis (y, por ello mismo, de aprendizaje) de los que pueden surgir cosas tan imprevisibles como interesantes". "Ciertamente", añadió, "a veces esas fricciones pueden desencadenar rupturas, pero también de éstas se aprende. De hecho, algunos de mis mayores aprendizajes, tanto a nivel político como vital, están vinculados a procesos de rupturas".
Según Aida Sánchez de Serdio, uno de los aspectos más interesantes de los proyectos que describieron Loraine Leeson y Damon Rich es que "proponen un ámbito posible para lo educativo", intentando propiciar una articulación fluida entre sujetos y agentes -tanto individuales como colectivos- que se encuentran en espacios (ideológicos, económicos, sociales...) muy alejados. "En estos proyectos", aseguró, "se ponen en marcha procesos de negociación cultural que a la vez que cuestionan la lógica vertical de la pedagogía tradicional, no plantean falsas horizontalidades. Además, interrogan críticamente la economía cultural en la que se insertan y no se empeñan en generar consensos forzados, asumiendo que en el diálogo con otros agentes siempre se producen fricciones, momentos de crisis (y, por ello mismo, de aprendizaje) de los que pueden surgir cosas tan imprevisibles como interesantes". "Ciertamente", añadió, "a veces esas fricciones pueden desencadenar rupturas, pero también de éstas se aprende. De hecho, algunos de mis mayores aprendizajes, tanto a nivel político como vital, están vinculados a procesos de rupturas".
 La segunda sesión pública del seminario se abrió con la intervención de Constantin Petcou (atelier d'architecture autogérée) que habló de ECObox, un proyecto desarrollado en el barrio parisino de La Chapelle que ha posibilitado la "transformación crítica" de una serie de espacios de la zona que estaban cerrados o infrautilizados. La Chapelle es un barrio situado al norte de la capital francesa que, al encontrarse rodeado de infraestructuras ferroviarias y carecer de equipamientos culturales y atractivos turísticos, está bastante aislado del resto de la ciudad. En él viven muchos inmigrantes y, a pesar de que cuenta con una gran cantidad de "vacíos urbanos" (solares y edificios abandonados, naves industriales en desuso...), apenas tiene espacios de sociabilidad y los que existen están, en la mayor parte de los casos, (semi)privatizados.
La segunda sesión pública del seminario se abrió con la intervención de Constantin Petcou (atelier d'architecture autogérée) que habló de ECObox, un proyecto desarrollado en el barrio parisino de La Chapelle que ha posibilitado la "transformación crítica" de una serie de espacios de la zona que estaban cerrados o infrautilizados. La Chapelle es un barrio situado al norte de la capital francesa que, al encontrarse rodeado de infraestructuras ferroviarias y carecer de equipamientos culturales y atractivos turísticos, está bastante aislado del resto de la ciudad. En él viven muchos inmigrantes y, a pesar de que cuenta con una gran cantidad de "vacíos urbanos" (solares y edificios abandonados, naves industriales en desuso...), apenas tiene espacios de sociabilidad y los que existen están, en la mayor parte de los casos, (semi)privatizados.
 Poco a poco se fueron sumando nuevos vecinos al proyecto y al cabo de unos meses consiguieron que les cedieran una antigua nave ferroviaria en la que, además de instalar un huerto comunitario, se empezaron a celebrar una serie de actividades y eventos culturales, desde charlas y mesas redondas hasta talleres gastronómicos, conciertos o partidos de fútbol. A su vez, estas instalaciones comenzaron a funcionar como oficinas para diferentes colectivos y asociaciones de la zona. De este modo, se fue construyendo el espacio autogestionado de ECObox que terminó convirtiéndose en "un lugar de encuentro para la comunidad", en un plataforma de producción y crítica urbana desde la que se reclama la necesidad de hacer de la ciudad "un lugar más ecológico y democrático".
Poco a poco se fueron sumando nuevos vecinos al proyecto y al cabo de unos meses consiguieron que les cedieran una antigua nave ferroviaria en la que, además de instalar un huerto comunitario, se empezaron a celebrar una serie de actividades y eventos culturales, desde charlas y mesas redondas hasta talleres gastronómicos, conciertos o partidos de fútbol. A su vez, estas instalaciones comenzaron a funcionar como oficinas para diferentes colectivos y asociaciones de la zona. De este modo, se fue construyendo el espacio autogestionado de ECObox que terminó convirtiéndose en "un lugar de encuentro para la comunidad", en un plataforma de producción y crítica urbana desde la que se reclama la necesidad de hacer de la ciudad "un lugar más ecológico y democrático".
 Tras la intervención de Petcou, Alejandro Meitin presentó el trabajo que ha realizado Ala Plástica (organización no gubernamental que promueve iniciativas transdisciplinares de urbanismo crítico en las que se utilizan enfoques y dispositivos artísticos para intentar crear "contextos de resistencia y transformación de la realidad") en la Cuenca del Plata, un espacio muy poblado -sobre todo en su extremo sur- que se extiende por cinco países distintos: Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia. En torno a ese espacio, se ha ido configurando en las últimas décadas lo que podríamos describir como una
Tras la intervención de Petcou, Alejandro Meitin presentó el trabajo que ha realizado Ala Plástica (organización no gubernamental que promueve iniciativas transdisciplinares de urbanismo crítico en las que se utilizan enfoques y dispositivos artísticos para intentar crear "contextos de resistencia y transformación de la realidad") en la Cuenca del Plata, un espacio muy poblado -sobre todo en su extremo sur- que se extiende por cinco países distintos: Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia. En torno a ese espacio, se ha ido configurando en las últimas décadas lo que podríamos describir como una  Uno de sus primeros proyectos fue Junco - Espacios Emergentes (1995) en el que se utilizaba, tanto a nivel práctico como metafórico, el junco y otras plantas semi-acuáticas para intentar propiciar una regeneración humana, ecológica y social del estuario del Río de la Plata. Hay que tener en cuenta que, como asegura Alejandro Meitin en el artículo
Uno de sus primeros proyectos fue Junco - Espacios Emergentes (1995) en el que se utilizaba, tanto a nivel práctico como metafórico, el junco y otras plantas semi-acuáticas para intentar propiciar una regeneración humana, ecológica y social del estuario del Río de la Plata. Hay que tener en cuenta que, como asegura Alejandro Meitin en el artículo  De este modo, se fue creando una red de contactos que posibilitó que de forma inmediata y sumamente eficaz se pudiera contrarrestar el discurso oficial en torno al derrame de crudo que se produjo el 15 de enero de 1999 por el choque de dos barcos, uno de ellos de la compañía anglo-holandesa Shell, frente a la localidad de Magdalena, muy cerca ya de la desembocadura del Río de la Plata. "Rápidamente", recordó Alejandro Meitin, "pudimos montar un equipo de trabajo multidisciplinar donde había junqueros, artistas, biólogos, pescadores, ecologistas, expertos en botánica..., gente que, más allá de sus conocimientos técnicos, tenía una relación afectiva con el espacio que había sufrido el vertido y que sentía que lo que había pasado era una agresión directa a la salud de un ecosistema del que ellos formaban parte". Este equipo, que contó con el apoyo del gobierno municipal de Magdalena y de la UNESCO, elaboró numerosos documentos e informes en los que, entre otras cosas, se criticaba la gestión que se estaba realizando del desastre, se cuestionaban las previsiones oficiales sobre el impacto medio-ambiental que éste tendría a medio y largo plazo o se proponían medidas para tratar el derrame muchos menos agresivas con el entorno que las que se estaban aplicando.
De este modo, se fue creando una red de contactos que posibilitó que de forma inmediata y sumamente eficaz se pudiera contrarrestar el discurso oficial en torno al derrame de crudo que se produjo el 15 de enero de 1999 por el choque de dos barcos, uno de ellos de la compañía anglo-holandesa Shell, frente a la localidad de Magdalena, muy cerca ya de la desembocadura del Río de la Plata. "Rápidamente", recordó Alejandro Meitin, "pudimos montar un equipo de trabajo multidisciplinar donde había junqueros, artistas, biólogos, pescadores, ecologistas, expertos en botánica..., gente que, más allá de sus conocimientos técnicos, tenía una relación afectiva con el espacio que había sufrido el vertido y que sentía que lo que había pasado era una agresión directa a la salud de un ecosistema del que ellos formaban parte". Este equipo, que contó con el apoyo del gobierno municipal de Magdalena y de la UNESCO, elaboró numerosos documentos e informes en los que, entre otras cosas, se criticaba la gestión que se estaba realizando del desastre, se cuestionaban las previsiones oficiales sobre el impacto medio-ambiental que éste tendría a medio y largo plazo o se proponían medidas para tratar el derrame muchos menos agresivas con el entorno que las que se estaban aplicando.
 La sesión Emergencias colectivas y redes se cerró con la intervención del artista y agroecólogo Fernando García-Dory que planteó que, más allá del espacio disciplinar en el que nos situemos (del enfoque teórico y práctico desde el que nos acerquemos a una cuestión o problemática), lo importante es que seamos capaces de convertirnos en "facilitadores" o "conectadores" que ayudan a generar procesos de transformación social y a romper con la inercia consumista. García-Dory explicó que sus proyectos se basan en la premisa de que el incremento de la sociabilidad y la disminución del consumo posibilitan mejorar nuestra calidad de vida (como apunta el movimiento por el decrecimiento), y que con ellos quiere contribuir a la creación de una especie de "tramoya" que permita que emerjan y/o se consoliden formas culturales que escapen de la lógica capitalista. En este sentido, dos de sus principales referentes "artísticos" son Joseph Beuys -que, entre otras cosas, propuso conceptos como el de "plástica social" y llegó a colaborar con pequeñas cooperativas vinícolas- y el escritor decimonónico británico John Ruskin -que creó la Migratory Dairy School, una "escuela nómada" en la que se enseñaba a los campesinos a elaborar y transformar productos básicos como la leche con la idea de que así pudieran aumentar sus ingresos y no se vieran abocados a emigrar para poder sobrevivir.
La sesión Emergencias colectivas y redes se cerró con la intervención del artista y agroecólogo Fernando García-Dory que planteó que, más allá del espacio disciplinar en el que nos situemos (del enfoque teórico y práctico desde el que nos acerquemos a una cuestión o problemática), lo importante es que seamos capaces de convertirnos en "facilitadores" o "conectadores" que ayudan a generar procesos de transformación social y a romper con la inercia consumista. García-Dory explicó que sus proyectos se basan en la premisa de que el incremento de la sociabilidad y la disminución del consumo posibilitan mejorar nuestra calidad de vida (como apunta el movimiento por el decrecimiento), y que con ellos quiere contribuir a la creación de una especie de "tramoya" que permita que emerjan y/o se consoliden formas culturales que escapen de la lógica capitalista. En este sentido, dos de sus principales referentes "artísticos" son Joseph Beuys -que, entre otras cosas, propuso conceptos como el de "plástica social" y llegó a colaborar con pequeñas cooperativas vinícolas- y el escritor decimonónico británico John Ruskin -que creó la Migratory Dairy School, una "escuela nómada" en la que se enseñaba a los campesinos a elaborar y transformar productos básicos como la leche con la idea de que así pudieran aumentar sus ingresos y no se vieran abocados a emigrar para poder sobrevivir.
 Fernando García-Dory, que considera que el arte puede utilizarse para reconectar a una comunidad o colectividad con su
Fernando García-Dory, que considera que el arte puede utilizarse para reconectar a una comunidad o colectividad con su  La tercera y última sesión del seminario Negociaciones culturales. Articulaciones de las pedagogías colectivas y las políticas espaciales se inició con la intervención de Rikke Luther que presentó algunos de los proyectos que ha llevado a cabo el colectivo danés Learning Site (y su "antecesor", N55) en ciudades como Copenhague (donde viven los integrantes de este colectivo), Moriya (Japón), Monterrey (México), Nueva Delhi (India), Columbus (Ohio, EE.UU) o Singapur. Proyectos multidisciplinares vinculados siempre a problemáticas locales en los que, partiendo de una "reexaminación crítica" de los factores económicos, sociales y medioambientales específicos de los contextos en los que se desarrollan, se intentan generar procesos de aprendizaje y trabajo colaborativo.
La tercera y última sesión del seminario Negociaciones culturales. Articulaciones de las pedagogías colectivas y las políticas espaciales se inició con la intervención de Rikke Luther que presentó algunos de los proyectos que ha llevado a cabo el colectivo danés Learning Site (y su "antecesor", N55) en ciudades como Copenhague (donde viven los integrantes de este colectivo), Moriya (Japón), Monterrey (México), Nueva Delhi (India), Columbus (Ohio, EE.UU) o Singapur. Proyectos multidisciplinares vinculados siempre a problemáticas locales en los que, partiendo de una "reexaminación crítica" de los factores económicos, sociales y medioambientales específicos de los contextos en los que se desarrollan, se intentan generar procesos de aprendizaje y trabajo colaborativo.
 En el año 2008, en colaboración con la ONG Navdanya, fundada por Vandana Shiva, Learning Site desarrolló el proyecto Poster Dwelling; Land, Market and Economy, donde se exploraba la tensión entre el trabajo, la tierra y la economía, así como el papel que históricamente han jugado los mercados en la organización social y cultural de una comunidad o territorio. Poster Dwelling se llevó a cabo en el Palika Bazaar, un mercado subterráneo ubicado en el centro de Nueva Delhi que, como otros espacios de esta ciudad, estaba siendo remodelado para los Juegos de la Commonwealth de 2010. El proyecto incluyó la realización de una copia a escala real de una de las cúpulas octogonales de este mercado (utilizando para ello papel reciclado de oficinas de Nueva Delhi), así como la organización de una serie de eventos y talleres en los que se abordaron cuestiones como la importancia de la economía en la configuración territorial e identitaria o la mercantilización del conocimiento en la era de la globalización.
En el año 2008, en colaboración con la ONG Navdanya, fundada por Vandana Shiva, Learning Site desarrolló el proyecto Poster Dwelling; Land, Market and Economy, donde se exploraba la tensión entre el trabajo, la tierra y la economía, así como el papel que históricamente han jugado los mercados en la organización social y cultural de una comunidad o territorio. Poster Dwelling se llevó a cabo en el Palika Bazaar, un mercado subterráneo ubicado en el centro de Nueva Delhi que, como otros espacios de esta ciudad, estaba siendo remodelado para los Juegos de la Commonwealth de 2010. El proyecto incluyó la realización de una copia a escala real de una de las cúpulas octogonales de este mercado (utilizando para ello papel reciclado de oficinas de Nueva Delhi), así como la organización de una serie de eventos y talleres en los que se abordaron cuestiones como la importancia de la economía en la configuración territorial e identitaria o la mercantilización del conocimiento en la era de la globalización.
 Tras la intervención de Rikke Luther, Daniel Tucker presentó Art Research, Education and Activism-AREA, un proyecto editorial y de investigación que pretende cartografiar, analizar y fortalecer las prácticas culturales de resistencia de Chicago (Illinois, EE.UU.), generando alianzas entre personas y organizaciones que, con herramientas teóricas y metodológicas muy diferentes, trabajan por la justicia social y el desarrollo comunitario. AREA se fundó en el año 2005, justo en un momento en el que en ciertos espacios mediáticos e institucionales se empezaba a hablar de Chicago como un ejemplo paradigmático de ciudad industrial que había sabido reinventarse, como una metrópolis próspera, vitalista y competitiva que había conseguido salir airosa de la crisis que sufrió en los años ochenta y noventa del siglo pasado, encontrando nuevos modelos de negocio y logrando rentabilizar su imaginario simbólico.
Tras la intervención de Rikke Luther, Daniel Tucker presentó Art Research, Education and Activism-AREA, un proyecto editorial y de investigación que pretende cartografiar, analizar y fortalecer las prácticas culturales de resistencia de Chicago (Illinois, EE.UU.), generando alianzas entre personas y organizaciones que, con herramientas teóricas y metodológicas muy diferentes, trabajan por la justicia social y el desarrollo comunitario. AREA se fundó en el año 2005, justo en un momento en el que en ciertos espacios mediáticos e institucionales se empezaba a hablar de Chicago como un ejemplo paradigmático de ciudad industrial que había sabido reinventarse, como una metrópolis próspera, vitalista y competitiva que había conseguido salir airosa de la crisis que sufrió en los años ochenta y noventa del siglo pasado, encontrando nuevos modelos de negocio y logrando rentabilizar su imaginario simbólico.
 Todos los contenidos de esta publicación están disponibles en la
Todos los contenidos de esta publicación están disponibles en la  La sesión Ecología y sostenibilidad de los proyectos finalizó con la intervención de Elvira Pujol y Joan Vila-Puig, integrantes de Sitesize, un colectivo creado en 2002 que realiza proyectos colaborativos en diferentes contextos y espacios metropolitanos (en la mayor parte de los casos, ligados a la ciudad de Barcelona), tratando de conectar la práctica artística con el activismo territorial y de generar procesos de aprendizaje y de transmisión de conocimientos en los que se vincule lo personal con lo colectivo, lo local con lo global, lo cotidiano con lo político. Como ya explicaron en la tercera presentación pública de
La sesión Ecología y sostenibilidad de los proyectos finalizó con la intervención de Elvira Pujol y Joan Vila-Puig, integrantes de Sitesize, un colectivo creado en 2002 que realiza proyectos colaborativos en diferentes contextos y espacios metropolitanos (en la mayor parte de los casos, ligados a la ciudad de Barcelona), tratando de conectar la práctica artística con el activismo territorial y de generar procesos de aprendizaje y de transmisión de conocimientos en los que se vincule lo personal con lo colectivo, lo local con lo global, lo cotidiano con lo político. Como ya explicaron en la tercera presentación pública de  Las primeras jornadas de REpensar Barcelona. REcuperar la ciudad se celebraron entre abril y julio de 2005 y se dividieron en cuatro bloques o ejes temáticos: "participación, autogestión, autoconstrucción"; "economía, ecología, densidad y usos"; "la metrópolis como espacio cultural"; y "propiedad, posesión, derecho a la ciudad". En total, fueron 16 sesiones en las que intervinieron 42 ponentes y a las que asistieron más de un millar de personas. Las sesiones se desarrollaron en diferentes espacios de la ciudad, desde ateneos populares y centros sociales hasta sedes de asociaciones profesionales como el Colegio de Arquitectos de Cataluña o de instituciones culturales como el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB). Esta "itinerancia" fue, a juicio de Elvira Pujol, muy positiva, porque además de permitir que el proyecto no quedara ligado a una organización o entidad concreta ("era como si nos encontráramos en el espacio público de la ciudad"), posibilitó que sus efectos se fueran multiplicando y que se llegara a colectivos y sectores de la población no previstos en un primer momento.
Las primeras jornadas de REpensar Barcelona. REcuperar la ciudad se celebraron entre abril y julio de 2005 y se dividieron en cuatro bloques o ejes temáticos: "participación, autogestión, autoconstrucción"; "economía, ecología, densidad y usos"; "la metrópolis como espacio cultural"; y "propiedad, posesión, derecho a la ciudad". En total, fueron 16 sesiones en las que intervinieron 42 ponentes y a las que asistieron más de un millar de personas. Las sesiones se desarrollaron en diferentes espacios de la ciudad, desde ateneos populares y centros sociales hasta sedes de asociaciones profesionales como el Colegio de Arquitectos de Cataluña o de instituciones culturales como el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB). Esta "itinerancia" fue, a juicio de Elvira Pujol, muy positiva, porque además de permitir que el proyecto no quedara ligado a una organización o entidad concreta ("era como si nos encontráramos en el espacio público de la ciudad"), posibilitó que sus efectos se fueran multiplicando y que se llegara a colectivos y sectores de la población no previstos en un primer momento.
 Como ya hemos indicado, este proyecto ha tenido una serie de extensiones o diseminaciones, en torno a las cuales se han ido generando nuevas redes de trabajo y de producción colectiva de conocimientos. Por ejemplo,
Como ya hemos indicado, este proyecto ha tenido una serie de extensiones o diseminaciones, en torno a las cuales se han ido generando nuevas redes de trabajo y de producción colectiva de conocimientos. Por ejemplo,