Líneas de investigación
Proyectos en Curso
Proyectos Anteriores
 Movimiento en las bases: transfeminismos, feminismos queer, despatologización, discursos no binarios
Movimiento en las bases: transfeminismos, feminismos queer, despatologización, discursos no binarios  Debate público. Sesión 3 - Economía: cuerpos en negocio. Sayak Valencia, Isabel Holgado, Beatriz Espejo
Debate público. Sesión 3 - Economía: cuerpos en negocio. Sayak Valencia, Isabel Holgado, Beatriz Espejo| Debate público. Sesión 3 - Economía: cuerpos en negocio. Sayak Valencia, Isabel Holgado, Beatriz Espejo |
|
Resumen de la intervención de Sayak Valencia1
La noción de Capitalismo Gore hace referencia al "derramamiento de sangre explícito e injustificado" que está provocando la expansión a nivel global de la lógica hiperconsumista. Una expansión que hace que ciertos sectores de la población (sobre todo, del tercer mundo) hayan encontrado en el uso de la violencia extrema una "herramienta de necroempoderamiento". "Lo llamo necroempoderamiento", explicó Sayak Valencia, "porque permite transformar contextos y/o situaciones de vulnerabilidad y/o subalternidad en posibilidades de acción y autopoder. Y todo ello a través de prácticas violentas que son rentabilizables dentro de las dinámicas de la economía capitalista". El fenómeno del Capitalismo Gore -que se da de forma más visible en los territorios fronterizos (siendo México uno de sus escenarios más emblemáticos2)- se puede describir como la "cara b" de los procesos de globalización neoliberal, ya que muestra sus consecuencias sin enmascaramientos. El Capitalismo Gore es, en palabras de Sayak Valencia, una manifestación "descontrolada y contradictoria del proyecto neoliberal". Un proyecto "heteropatriarcal y masculinista" que a la vez que genera profundas polarizaciones económicas (las diferencias entre los más ricos y las más pobres3, son cada vez mayores), promueve un consumismo compulsivo (contando para ello con la colaboración necesaria de los medios de comunicación) que sólo un reducido porcentaje de la población del planeta se puede permitir. La aspiración, consciente o inconsciente, a formar parte de ese sector privilegiado de la población hace que surjan unas "subjetividades capitalísticas radicales" (a las que Sayak Valencia denomina "sujetos endriagos") que protagonizan un "agenciamiento perverso": utilizan la violencia para enriquecerse y ascender socialmente (para conseguir status). "Los sujetos endriagos", explicó Valencia, "son individuos que, educados para cumplir con las exigencias de la masculinidad hegemónica, tratan de zafarse de la precariedad estructural a la que están condenados por haber nacido en el tercer mundo -o en las zonas más desfavorecidas del primero- a través de prácticas ultraviolentas (asesinatos, secuestros, torturas...) que generan una intensa actividad económica. Una actividad que aunque se sitúa en los márgenes de la economía legal es fundamental para el funcionamiento de ésta". Es decir, hacen del ejercicio de la violencia una fuente de ingresos y con ella consiguen, por un lado, reafirmar su masculinidad y, por otro, abandonar su condición de sujetos económicamente precarios y pasar a formar parte de los sectores privilegiados de la población que pueden satisfacer las exigencias hiperconsumistas. A juicio de Sayak Valencia, la emergencia de estas subjetividades endriagas pone de manifiesto que en el capitalismo tardío, la vida ya no es importante en sí misma sino por su valor en el mercado como objeto de intercambio económico. Una "transvalorización" que "lleva a que lo verdaderamente valioso hoy sea el poder de hacerse con la decisión de otorgar la muerte a los otros". De este modo, este nuevo necropoder -que se aplica desde esferas inesperadas para los detentadores oficiales del poder- puede verse como una especie de duplicidad deformada del capitalismo y, al mismo tiempo, como un fenómeno que refleja la incapacidad del proyecto neoliberal de generar, en palabras de Mary Pratt, "pertenencia, colectividad y un sentido creíble de futuro". Y en este contexto de precarización económica y existencial extrema, ¿qué podemos hacer quienes no queremos participar ni de la ética neoliberal ni de su reverso perverso que se expresa a través de un necroempoderamiento que arrasa con todo lo que se encuentra a su paso? ¿En qué medida puede el transfeminismo ayudar a crear agenciamientos que se articulen en torno a la vida y que no reproduzcan la lógica consumista que convierte a los cuerpos y a las subjetividades en meras mercancías?
Visibilizar la violencia -explícita e implícita- que en la actualidad se ejerce contra los cuerpos constituye, por tanto, un "reto apremiante". Y esta operación de visibilización se puede y debe hacer desde una perspectiva transfeminista que, entre otras cosas, desenmascare la base patriarcal del Capitalismo Gore. Hay que tener en cuenta que no hablar del papel de la violencia que destruye la vida nos convierte, de algún modo, en cómplices indirectos de esa destrucción. En cualquier caso, Sayak Valencia considera que nuestro discurso de re-afirmación de la vida debe evitar caer en una lógica teológica ("una lógica que, no lo olvidemos, niega el derecho de los sujetos a decidir cómo gestionan sus propios cuerpos"). No se trata de defender la vida como abstracción, sino de enunciar que no nos resignamos a la espectralización del cuerpo, a su negación y eliminación sangrienta, a la conversión de nuestra existencia en mercancía de intercambio..., en definitiva, que reclamamos nuestro derecho a "tener acceso a las tecnologías de producción de la subjetividad para redefinir el horizonte democrático". Hay que colocar el cuerpo en el centro mismo de la discusión del Capitalismo Gore, siendo conscientes de que, como plantea Judith Butler, "nos construimos políticamente a partir de la vulnerabilidad social de nuestros cuerpos" (concebidos como "vehículos y vínculos de socialización", como "enclaves últimos y primigenios que todos compartimos"). Según Sayak Valencia, pensar en la vulnerabilidad del cuerpo nos ayuda a resituarnos en el papel de agentes, a no conformarnos con mantener una actitud pasiva ante la violencia y la mercantilización de la vida. No podemos olvidar que el cuerpo es lo único irreductible, "puesto que es el lugar en donde, en última instancia, se registran todas las formas de represión y de poder, pero también de agencia". "Sólo si logramos re-ontologizar el cuerpo en su importancia", advirtió, "podremos construir subjetividades de resistencia no distópica que puedan brindar una vía alterna que no esté emparentada ni con el capitalismo hegemónico y conservador, ni con la resistencia distópica que plantean las subjetividades endriagas del Capitalismo Gore".
En los últimos puntos de este documento, Sayak Valencia asegura que el transfeminismo nos puede ayudar a trazar resistencias no distópicas, pues los movimientos de disidencias sexuales y los devenires minoritarios han demostrado históricamente su capacidad de crear sujetos políticos que se desvinculan de la violencia (al no concebirse ni como víctimas ni como verdugos). "Si el Capitalismo Gore como resultado de la globalización neoliberal nos desvela las distopías del sistema económico", concluye Valencia, "el transfeminismo nos muestra que los sujetos que basan su condición existencial en la reinvención de sus agenciamientos a través de la crítica y las des-inscripciones de las construcciones binarias de género, pueden crear disidencias que permitan transformar la distopía Gore de manera micropolítica".
Resumen de la intervención de Isabel Holgado
Para el poder patriarcal la prostituta siempre ha representado la antítesis de lo que debe ser una mujer, pues pone en peligro el monopolio del hombre en el uso y gestión de la propia sexualidad. En las sociedades teológicas la prostituta es la pecadora, la "mujer perdida" y que sólo se puede salvar si se arrepiente de lo que ha hecho y renuncia a los placeres de la carne. En las sociedades modernas, sobre todo a partir del siglo XVIII, se empieza a ver como un riesgo social y se le acusa de ser la principal responsable de la expansión de las enfermedades de transmisión sexual (que provocaban que muchos hombres no fueran útiles ni para la producción ni para la guerra). Ya a finales del siglo XIX, coincidiendo con las primeras migraciones transnacionales masivas que generó el capitalismo (no hay que olvidar que muchas de las personas que emigraban eran mujeres que en sus lugares de destino se encontraban sin tutela masculina y eso creaba una gran alarma social), surgen las primeras iniciativas pro-abolicionistas que impulsaron personajes como Josephine Elizabeth Butler, una feminista cristiana británica que rechazaba cualquier intento de regulación de la prostitución y planteaba que lo que había que hacer era acabar con ella. "Sea como sea", subrayó Isabel Holgado, "utilizando la reglamentación o promoviendo el abolicionismo, basándose en principios morales o en razones médico-sanitarias, en la lucha contra la prostitución las que siempre han sido más perseguidas son las trabajadoras sexuales que 'van por libre' y que intentan gestionar con la mayor autonomía posible sus recursos y facultades. Al poder público -y, en cierta medida, también al feminismo biempensante- no le molesta tanto la existencia de los burdeles como la prostitución callejera que además de ser mucho más visible, resulta más difícil de controlar".
En las últimas décadas, la globalización, con sus nuevas dinámicas económicas y laborales, ha propiciado un aumento significativo del número de trabajadoras sexuales de origen extranjero a las que, como aseguró Cristina Garaizabal en su intervención, resulta mucho más fácil presentar como víctimas que deben ser rescatadas, como mujeres que viven una situación que les aliena y que les imposibilita ser autónomas. Pero según Holgado, no podemos olvidar que, en realidad, la prostituta ha emigrado siempre, sobre todo porque ejercer esta actividad estigmatiza para toda la vida, tanto a la persona que la realiza como a la gente que le rodea ("si tú eres una puta, tu hijo será un hijo de puta"). Y para sobrellevar y gestionar ese estigma, lo más fácil es "poner tierra de por medio". A juicio de Isabel Holgado, este estigma "irreversible y contaminante" no es sólo la primera de las violencias que sufren las trabajadoras sexuales, sino que además legitima e inaugura el resto de las violencias que éstas tienen que soportar. "Hay que tener en cuenta", explicó, "que por culpa de él muchas prostitutas renuncian a visibilizarse y a auto-organizarse, entre otras cosas porque quieren proteger a sus hijos y familiares que quedarían marcados si se supiera públicamente a qué se dedican". Algo de lo que no se suele ser consciente es que para numerosas mujeres la prostitución más que un problema representa una "solución a problemas previos" (problemas que con frecuencia están ligados a cuestiones de género), ya que es una actividad que les permite independizarse, tanto económica como afectivamente. "Yo he conocido a muchas inmigrantes", aseguró Isabel Holgado, "que salieron de su país para escapar de situaciones brutales de violencia de género y que gracias al trabajo sexual han conseguido una autonomía y una libertad que antes, aunque ocupaban un rol social mucho más respetable, no poseían". De hecho, según Holgado, se dan muchas más situaciones de explotación y esclavitud en el servicio doméstico, la otra gran salida laboral de las mujeres inmigrantes. "Y sin embargo", subrayó, "eso no parece que le preocupe demasiado al feminismo institucional que con sus políticas de corte fundamentalista respecto a la prostitución está condenando a la precariedad, la marginalidad y la invisibilidad a millones de mujeres". Para este feminismo, prostitución es igual a violencia de género, con independencia de que quienes la ejerzan lo hagan de forma voluntaria o no. "Hay que desmontar esa falacia", indicó Isabel Holgado. "La prostitución es un pacto entre dos personas adultas para intercambiar sexo y/o compañía por dinero. A veces se puedan dar situaciones de violencia y explotación en un contexto de prostitución, pero como en cualquier otro ámbito. Son esas situaciones concretas las que se deben denunciar y no demonizar y estigmatizar a la actividad en sí que es una opción económico-laboral y personal tan 'digna y respetable' como cualquier otra". Holgado recalcó que a pesar de lo que se suele creer, la mayoría de las mujeres inmigrantes que se ganan la vida como trabajadoras sexuales saben a lo que se van a dedicar cuando inician su aventura migratoria. "Ciertamente", precisó, "muchas de ellas son engañadas sobre las condiciones en las que realizaran su trabajo (algo que, por otra parte, también le ocurre a otrxs muchos inmigrantxs, sea cual sea el trabajo que le hayan prometido), pero sólo un porcentaje muy pequeño de estas mujeres son forzadas a prostituirse. Por lo general, estas últimas son chicas muy jóvenes que en la mayoría de los casos se han enamorado de quienes les explotan. No en vano se podría decir que el mayor chulo que existe es el amor".
"Es contraproducente ver y tratar a las inmigrantes que trabajan en la industria del sexo como meras víctimas", señaló Isabel Holgado. "En realidad, son mujeres luchadoras y activas que intentan gestionar su vida con las herramientas de las que disponen y que además juegan un papel fundamental tanto en la economía de los países en los que viven como en la economía de los países de los que proceden (pues gran parte del dinero que ganan lo envían a sus familiares). Su principal problema no es la actividad que ejercen, sino la discriminación social, legal y laboral que sufren por hacerlo". Para finalizar, Holgado recordó el caso de Adriana, una mujer ecuatoriana que emigró a España para escapar de la situación de violencia que sufría en su matrimonio y que tras pasar algún tiempo trabajando como empleada del hogar, decidió dedicarse a la prostitución porque así podría traerse antes a sus hijos. "Y efectivamente", subrayó, "al cabo de un par años éstos ya estaban con ella. Pero lo más interesante de esta historia es que en esos dos años varios clientes le ofrecieron darle la suma de dinero que necesitaba para que se trajera a sus hijos y ella siempre les contestó que no, que quería hacerlo con el sudor de su coño".
Resumen de la intervención de Beatriz Espejo
A su juicio es fundamental que el feminismo se reinvente y que no pierda su vocación transformadora y emancipadora. Para ello tiene que huir de una lógica gremial y establecer alianzas con otros movimientos, desmarcándose de los discursos "hipócritas, mojigatos y moralistas" que promueve el feminismo institucional con respecto a temas como el de la prostitución. "Las feministas institucionales", recordó Espejo, "proponen su abolición. Aparentemente lo hacen porque quiere liberar a las prostitutas de la explotación que sufren, pero lo que realmente pretenden es librarse de nosotras. ¿Y por qué? Porque les molestamos, porque nuestra existencia les recuerda que hay modelos de sexualidad diferentes al que ellas han elegido. Y eso, de algún modo, les hace sentirse inseguras y amenazadas". Según Beatriz Espejo vivimos en una sociedad en la que todo se comercializa y lo que no tiene sentido es que sólo nos escandalicemos cuando lo que se "venda" sean servicios sexuales. O más exactamente, cuando lo que se venda sean servicios sexuales sin buscar una relación vinculante o estable. No hay que olvidar que el matrimonio es también un contrato de compraventa ("pura prostitución") donde el sexo juega un papel fundamental y en el que lo que importa (a nivel legal) no son los afectos sino los bienes materiales que se ponen en juego.
Beatriz Espejo considera que es absurdo pensar que, como plantean las abolicionistas, la prostitución es una actividad intrínsecamente machista. "Lo que es machista", explicó, "es el contexto en el que se ejerce (es decir, lo que es machista es la sociedad en la que vivimos). Pero la prostitución, cuando es voluntaria, no es más que pagar y/o cobrar por sexo, y el rechazo que provoca, aunque quieran camuflarlo de otra cosa, se debe sobre todo a razones de índole moral. Bajo mi punto de vista es mucho más machista ponerse un uniforme e irse a defender la patria, porque eso sí que contribuye a perpetuar el sistema patriarcal". Espejo señaló que en torno a la prostitución siempre ha habido discursos "invasivos" y "tutelares" que no tienen en cuenta lo que piensan y demandan las principales implicadas, las putas, a las que a menudo se trata como menores de edad, como personas sin capacidad de decisión ni voz propia. En la actualidad nos encontramos con dos discursos fundamentales: el regulacionista que lo único que busca es instrumentalizar económicamente a las prostitutas, impidiendo que éstas puedan ejercer su trabajo sin necesidad de intermediarios; y el ya mencionado discurso abolicionista al que, en palabras de Beatriz Espejo, recurren "unas señoras que se autodefinen como feministas y que aseguran que quieren liberarnos (o más bien, redimirnos), pero que lo que realmente desean es acabar con nosotras, exterminarnos y para ello están promoviendo unas leyes que nos criminalizan y que están teniendo muchos efectos colaterales, a veces sumamente trágicos6". Según Beatriz Espejo, para justificar sus teorías las abolicionistas utilizan datos que no están contrastados sino que se basan en estimaciones muy generales y tendenciosas. En España, por ejemplo, llevan veinte años repitiendo que hay 300.000 mujeres que están obligadas a ejercer la prostitución. Pero, ¿son las mismas mujeres o ha habido un relevo generacional?. "Como lo segundo parece más lógico", planteó Espejo, "entonces ¿cuántos millones de mujeres han sido 'esclavizadas' en nuestro país en estas dos décadas? Y lo más sorprendente, ¿cómo es que ninguna de esas supuestas víctimas ha pedido públicamente la prohibición de la prostitución o que se multe a los clientes?, ¿por qué, en vez de eso, todas las organizaciones de prostitutas que existen lo que demandan es respeto a su autogestión sexual y tener los mismos derechos que los demás trabajadores?". En su texto El sexo como principio alimentario en nuestra sociedad, Beatriz Espejo asegura que, a diferencia del abolicionismo original (que se basaba en la idea utópica de construir una sociedad absolutamente desjerarquizada donde la mujer no estuviera abocada a la pobreza y la marginación para no tener que hacer cosas que no deseara), el actual abolicionismo-prohibicionista no busca crear un mundo más justo sino "garantizar la fidelidad de la mujer y del hombre al modelo machista y patriarcal asimilado por nuestra cultura: el modelo monocontractual". De hecho, según Espejo, se podría decir que las abolicionistas institucionales "son machistas hasta la médula pues culpan a otras mujeres de lo que les gusta a sus hombres y se auto-legitiman a partir de la estigmatización de quienes no comparten su manera de entender y vivir la sexualidad. No en vano, todos sus discursos tienen como eje central al hombre y en ellos se trasluce su miedo a perder los favores de éste". A Beatriz Espejo este "falso" feminismo ("pues el feminismo real es aquel que defiende a las mujeres desde discursos endógenos") a veces le recuerda a la Sección Femenina del gobierno franquista. "Incluso existe una asociación en Cataluña", indicó, "que para reinsertar a las prostitutas les ofrece realizar cursillos de corte y confección. Un noble oficio feminista, sin duda". Para las abolicionistas españolas el modelo a seguir es Suecia, un país en el que la prostitución no marital está tan perseguida que la situación de las prostitutas es similar a la que sufren los homosexuales en regímenes teocráticos como el de Irán. Hay que tener en cuenta que a las autoridades suecas les gusta presumir de que en su país ya no hay prostitución, algo que recuerda a la famosa afirmación de Mahmud Ahmadineyad de que en Irán no existe la homosexualidad. En ambos casos se sigue la misma lógica: demonizar a un colectivo en su conjunto y condenarlo a la invisibilidad, la clandestinidad y el exilio. "Evidentemente", señaló Espejo, "en Suecia sigue habiendo prostitutas (y en Irán homosexuales), lo que ocurre es que ahora están mucho más escondidas que antes, realizando su trabajo en condiciones extremadamente precarias e inseguras y sin atreverse a decir 'esta boca es mía' por miedo a sufrir represalias y, en el caso de las inmigrantes, a ser expulsadas del país".
Para finalizar su intervención, Beatriz Espejo mostró dos ilustraciones realizadas por ella en las que critica los discursos que polarizan el debate en torno a la prostitución: el regulacionismo y el abolicionismo. Discursos que, como ya hemos comentado, no se preocupan por lo que sienten y desean sus principales protagonistas: las prostitutas. En la primera de estas ilustraciones aparece un empresario con una bolsa llena de dinero diciéndole a una puta a la que tiene sujetada con una correa de perro que se ponga a trabajar pues ya les han legalizado y él tiene que rentabilizar su negocio. En la segunda vemos a dos abolicionistas (a las que la autora de Manifiesto puta llama Bernardas Alba pues, al igual que la protagonista de la obra de Federico García Lorca, son auténticas castradoras") que quieren "liberar" a una prostituta a la que tienen atada y con la boca tapada mientras le dicen que hay que abolir la prostitución porque cosifica y esclaviza a las mujeres y que ellas también creen que las putas tienen derechos..., "por ejemplo, el derecho a permanecer calladas".
____________
|
|||

 La conversión de la muerte en producto de consumo, el estigma "irreversible y contaminante" con el que tienen que convivir las prostitutas, la importante contribución que éstas realizan tanto a la economía de los países en los que trabajan como a la economía de los países de los que proceden o los prejuicios morales que se ocultan tras el discurso abolicionista de ciertos sectores del feminismo fueron algunas de las cuestiones que se abordaron en el debate público de la tercera sesión del seminario. Un debate que estuvo coordinado por Josebe Iturrioz (Itu), bollera, drag y travesti que pertenece al colectivo Medeak, y en el que participaron
La conversión de la muerte en producto de consumo, el estigma "irreversible y contaminante" con el que tienen que convivir las prostitutas, la importante contribución que éstas realizan tanto a la economía de los países en los que trabajan como a la economía de los países de los que proceden o los prejuicios morales que se ocultan tras el discurso abolicionista de ciertos sectores del feminismo fueron algunas de las cuestiones que se abordaron en el debate público de la tercera sesión del seminario. Un debate que estuvo coordinado por Josebe Iturrioz (Itu), bollera, drag y travesti que pertenece al colectivo Medeak, y en el que participaron  Sayak Valencia, Doctora Europea en Filosofía, Teoría y Crítica Feminista por la Universidad Complutense de Madrid y autora de libros como Jueves Fausto o El reverso exacto del texto, habló del concepto de Capitalismo Gore", de la vinculación de éste con la violencia como herramienta de "necroempoderamiento" y del papel que puede jugar el transfeminismo en relación a estos fenómenos.
Sayak Valencia, Doctora Europea en Filosofía, Teoría y Crítica Feminista por la Universidad Complutense de Madrid y autora de libros como Jueves Fausto o El reverso exacto del texto, habló del concepto de Capitalismo Gore", de la vinculación de éste con la violencia como herramienta de "necroempoderamiento" y del papel que puede jugar el transfeminismo en relación a estos fenómenos. Según Sayak Valencia, no hay respuestas fáciles a estas preguntas ("la lógica capitalista está imbricada en todo lo que hacemos y no podemos salirnos de ella sin más"), pero de lo que sí está segura es de que hay que hablar abiertamente del cuerpo y de la violencia ejercida contra él, tomar conciencia de que su dolor es real y de que la utilización mediática de dicho dolor es también una forma de explotarlo. "Necesitamos librar al cuerpo de los discursos falologocéntricos que lo espectralizan", señaló, "mostrarlo en toda su contundencia e importancia. Si logramos re-ontologizarlo, podremos re-semantizar el peso de la muerte en el entramado capitalista, patriarcalista y Gore". Para ello hay que ser capaces de hacer que el dolor del Otrx provoque un estremecimiento en todos los cuerpos (es decir, que se sienta como un dolor propio) y denunciar que los medios de comunicación banalizan, naturalizan e incluso legitiman la violencia al transformarla en un objeto de consumo con el que obtienen grandes beneficios.
Según Sayak Valencia, no hay respuestas fáciles a estas preguntas ("la lógica capitalista está imbricada en todo lo que hacemos y no podemos salirnos de ella sin más"), pero de lo que sí está segura es de que hay que hablar abiertamente del cuerpo y de la violencia ejercida contra él, tomar conciencia de que su dolor es real y de que la utilización mediática de dicho dolor es también una forma de explotarlo. "Necesitamos librar al cuerpo de los discursos falologocéntricos que lo espectralizan", señaló, "mostrarlo en toda su contundencia e importancia. Si logramos re-ontologizarlo, podremos re-semantizar el peso de la muerte en el entramado capitalista, patriarcalista y Gore". Para ello hay que ser capaces de hacer que el dolor del Otrx provoque un estremecimiento en todos los cuerpos (es decir, que se sienta como un dolor propio) y denunciar que los medios de comunicación banalizan, naturalizan e incluso legitiman la violencia al transformarla en un objeto de consumo con el que obtienen grandes beneficios.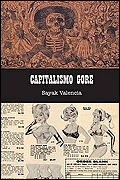 A modo de resumen, en la fase final de su intervención Sayak Valencia leyó un
A modo de resumen, en la fase final de su intervención Sayak Valencia leyó un  A lo largo de la historia de la humanidad, las prostitutas han estado tan invisibilizadas como controladas. Según Isabel Holgado, que forma parte del colectivo L.I.C.I.T. (Línea de Investigación y Cooperación con Inmigrantes Trabajadoras del sexo) y es presidenta de colectivo intercultural Al hanan, desde que en el siglo VII a. C. el legislador ateniense Solón aprobara una ley que permitía la existencia de las llamadas "Casas de tolerancia", los poderes públicos se han lucrado (y mucho) con esta actividad, aunque sin reconocer en ningún momento los derechos civiles y laborales de las personas que la ejercen. Una situación que se sigue produciendo en la actualidad, pues por ejemplo en España el Estado permite que haya locales en los que se practica la prostitución (locales a los que cobra sus correspondientes impuestos), pero no que ésta sea considerada un trabajo (y que, por tanto, quienes han hecho de la prostitución su oficio puedan tener los mismos derechos que lxs demás trabajadorxs).
A lo largo de la historia de la humanidad, las prostitutas han estado tan invisibilizadas como controladas. Según Isabel Holgado, que forma parte del colectivo L.I.C.I.T. (Línea de Investigación y Cooperación con Inmigrantes Trabajadoras del sexo) y es presidenta de colectivo intercultural Al hanan, desde que en el siglo VII a. C. el legislador ateniense Solón aprobara una ley que permitía la existencia de las llamadas "Casas de tolerancia", los poderes públicos se han lucrado (y mucho) con esta actividad, aunque sin reconocer en ningún momento los derechos civiles y laborales de las personas que la ejercen. Una situación que se sigue produciendo en la actualidad, pues por ejemplo en España el Estado permite que haya locales en los que se practica la prostitución (locales a los que cobra sus correspondientes impuestos), pero no que ésta sea considerada un trabajo (y que, por tanto, quienes han hecho de la prostitución su oficio puedan tener los mismos derechos que lxs demás trabajadorxs).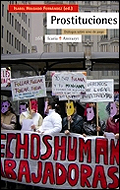 En este sentido, Holgado señaló que con respecto a la prostitución siempre ha habido una gran hipocresía, una especie
En este sentido, Holgado señaló que con respecto a la prostitución siempre ha habido una gran hipocresía, una especie  Frente al discurso reduccionista y victimizador en torno a la prostitución que tiene el feminismo institucional, hay un movimiento a escala global dentro del feminismo que defiende los derechos sociales y laborales de las prostitutas y plantea la necesidad de que se les reconozca legalmente como trabajadoras. Este movimiento denuncia que el discurso abolicionista (y las políticas que lleva aparejada) a quien realmente perjudica es a las personas que supuestamente pretende proteger/salvar, obligándoles a desarrollar su trabajo en condiciones cada vez más precarias e inseguras y ahondando en su situación de exclusión. Un ejemplo. En septiembre de 2009 se generó un gran escándalo por la publicación en prensa de unas imágenes de prostitutas de origen subsahariano prestando sus servicios bajo las arcadas del mercado de La Boquería de Barcelona. El resultado fue que esas mujeres, que en su mayor parte carecían de papeles, terminaron deportadas. Es decir, la victimización no sólo les niega la posibilidad de constituirse en sujetos de derecho, sino que propicia su criminalización y les estigmatiza aún más.
Frente al discurso reduccionista y victimizador en torno a la prostitución que tiene el feminismo institucional, hay un movimiento a escala global dentro del feminismo que defiende los derechos sociales y laborales de las prostitutas y plantea la necesidad de que se les reconozca legalmente como trabajadoras. Este movimiento denuncia que el discurso abolicionista (y las políticas que lleva aparejada) a quien realmente perjudica es a las personas que supuestamente pretende proteger/salvar, obligándoles a desarrollar su trabajo en condiciones cada vez más precarias e inseguras y ahondando en su situación de exclusión. Un ejemplo. En septiembre de 2009 se generó un gran escándalo por la publicación en prensa de unas imágenes de prostitutas de origen subsahariano prestando sus servicios bajo las arcadas del mercado de La Boquería de Barcelona. El resultado fue que esas mujeres, que en su mayor parte carecían de papeles, terminaron deportadas. Es decir, la victimización no sólo les niega la posibilidad de constituirse en sujetos de derecho, sino que propicia su criminalización y les estigmatiza aún más.  La tercera sesión del seminario se cerró con la intervención de Beatriz Espejo, escritora, militante trans y luchadora por los derechos de las trabajadoras del sexo que, entre otras cosas, ha sido representante del Consejo Municipal barcelonés de gays, lesbianas, hombres y mujeres transexuales (2005-2009) y es autora del ensayo Manifiesto puta. Espejo, que se mostró entusiasmada con la emergencia del movimiento transfeminista ("lo que está ocurriendo ahora me recuerda a lo que pasó en España, y especialmente en Barcelona, durante los primeros años de la transición"), señaló que es necesario desenmascarar al feminismo institucional. "Un feminismo", subrayó, "que no tiene nada de liberador y si mucho de homologador, pues trata de imponer un modelo único de mujer y de sexualidad femenina recurriendo a un principio, el de la dignidad, con el que el machismo se siente muy cómodo. No hay que olvidar que a lo largo de la historia los sistemas patriarcales nos han hecho mil y una perrerías en nombre de nuestra dignidad, desde patologizarnos si no éramos sexualmente pasivas (sólo los hombres podían ser promiscuos) a mutilarnos el clítoris".
La tercera sesión del seminario se cerró con la intervención de Beatriz Espejo, escritora, militante trans y luchadora por los derechos de las trabajadoras del sexo que, entre otras cosas, ha sido representante del Consejo Municipal barcelonés de gays, lesbianas, hombres y mujeres transexuales (2005-2009) y es autora del ensayo Manifiesto puta. Espejo, que se mostró entusiasmada con la emergencia del movimiento transfeminista ("lo que está ocurriendo ahora me recuerda a lo que pasó en España, y especialmente en Barcelona, durante los primeros años de la transición"), señaló que es necesario desenmascarar al feminismo institucional. "Un feminismo", subrayó, "que no tiene nada de liberador y si mucho de homologador, pues trata de imponer un modelo único de mujer y de sexualidad femenina recurriendo a un principio, el de la dignidad, con el que el machismo se siente muy cómodo. No hay que olvidar que a lo largo de la historia los sistemas patriarcales nos han hecho mil y una perrerías en nombre de nuestra dignidad, desde patologizarnos si no éramos sexualmente pasivas (sólo los hombres podían ser promiscuos) a mutilarnos el clítoris".  La autora de Manifiesto puta aseguró que, en gran medida, el ser humano como especie ha podido sobrevivir gracias a la prostitución, a que practicamos sexo por motivos no exclusivamente afectivos y/o feromónicos u hormonales. "En este sentido", ironizó, "se podría decir que todos somos putxs, aunque sólo unxs pocxs lo reconocemos y lo llevamos con orgullo. Y si todos somos putxs, ¿quiénes son nuestros proxenetas? Pues los poderes públicos que son los que nos dicen qué podemos hacer y qué no, con quién podemos acostarnos y con quién no, qué tipo de prostitución es legítima y cuál no". Lo paradójico es que, en las últimas décadas, a los tradicionales guardianes de la moralidad y de las buenas costumbres (las religiones, los estados...) se le ha unido un nuevo compañero, el feminismo abolicionista, que ha conseguido camuflar los viejos prejuicios sobre la prostitución en un discurso aparentemente progresista que además ha sido asumido por amplios sectores de la sociedad.
La autora de Manifiesto puta aseguró que, en gran medida, el ser humano como especie ha podido sobrevivir gracias a la prostitución, a que practicamos sexo por motivos no exclusivamente afectivos y/o feromónicos u hormonales. "En este sentido", ironizó, "se podría decir que todos somos putxs, aunque sólo unxs pocxs lo reconocemos y lo llevamos con orgullo. Y si todos somos putxs, ¿quiénes son nuestros proxenetas? Pues los poderes públicos que son los que nos dicen qué podemos hacer y qué no, con quién podemos acostarnos y con quién no, qué tipo de prostitución es legítima y cuál no". Lo paradójico es que, en las últimas décadas, a los tradicionales guardianes de la moralidad y de las buenas costumbres (las religiones, los estados...) se le ha unido un nuevo compañero, el feminismo abolicionista, que ha conseguido camuflar los viejos prejuicios sobre la prostitución en un discurso aparentemente progresista que además ha sido asumido por amplios sectores de la sociedad.  A juicio de Beatriz Espejo la invisibilización es una de las peores discriminaciones que puede sufrir un colectivo porque niega a sus miembros la posibilidad de constituirse en sujetos de derecho. A ella recurren todos los regímenes opresores para intentar desactivar cualquier manifestación de disidencia y perpetuar su dominio. "Por eso", subrayó, "debemos decirle a las abolicionistas y a sus aliados -y decírselo bien alto y bien claro- que las putas existimos y que no queremos que nadie se entrometa en lo que hacemos con nuestros cuerpos y con nuestras vidas. La sexualidad pertenece a los individuos y no a los estados o las religiones. Somos nosotras quienes tenemos que decidir cómo queremos gestionarla".
A juicio de Beatriz Espejo la invisibilización es una de las peores discriminaciones que puede sufrir un colectivo porque niega a sus miembros la posibilidad de constituirse en sujetos de derecho. A ella recurren todos los regímenes opresores para intentar desactivar cualquier manifestación de disidencia y perpetuar su dominio. "Por eso", subrayó, "debemos decirle a las abolicionistas y a sus aliados -y decírselo bien alto y bien claro- que las putas existimos y que no queremos que nadie se entrometa en lo que hacemos con nuestros cuerpos y con nuestras vidas. La sexualidad pertenece a los individuos y no a los estados o las religiones. Somos nosotras quienes tenemos que decidir cómo queremos gestionarla".