Líneas de investigación
Proyectos en Curso
Proyectos Anteriores
 F.X. Sobre el fin del arte. Laboratorio blanco / Laboratorio rojo
F.X. Sobre el fin del arte. Laboratorio blanco / Laboratorio rojo  José Luis Gutiérrez Molina: Moral y espiritualismo. La cuestión religiosa en el anarquismo
José Luis Gutiérrez Molina: Moral y espiritualismo. La cuestión religiosa en el anarquismo| José Luis Gutiérrez Molina: Moral y espiritualismo. La cuestión religiosa en el anarquismo |
|
Aunque el anticlericalismo en la sociedad española se remonta a tiempos remotos, es en los últimos 200 años cuando ha cobrado verdadera entidad. Desde finales del siglo XVIII, amplios sectores de la sociedad comenzaron a considerar a la Iglesia como un obstáculo para el progreso político y económico. Incluso con bastante frecuencia mantenían discursos claramente anticlericales aunque desde un sentimiento profundamente religioso. En conexión con los principios de la Revolución Francesa, los ilustrados españoles planteaban la necesidad de que la influencia de la religión se restringiera al terreno de lo personal, dejando que la vida pública se rigiera por una moral laica en la que prevalecieran los valores cívicos sobre los religiosos. La teoría anarquista, que en cierta forma puede considerarse heredera de la Ilustración, es fruto ideológico de un planteamiento profundamente moral (a diferencia del marxismo que tiene su origen en la Economía) como ilustra un lema que ha aparecido en la cabecera de muchos periódicos libertarios: "Verdad, Justicia y Moral". "El primer anarquismo, subrayó José Gutiérrez Molina, definía las relaciones sociales desde planteamientos morales", asociando a la burguesía con el lujo, los vicios, el egoísmo y el despilfarro mientras el mundo obrero se veía obligado a vivir en la miseria y la ignorancia por el abuso de los poderosos. Frente a la decadencia moral de la burguesía que provocaba un caos económico y social) el anarquismo se presentaba como una alternativa moral que, en palabras de Eliseo Reclús, instauraría "la máxima expresión del orden". Según José Luis Gutiérrez Molina, para entender la relación entre iglesia y anarquismo en España durante los últimos 2 siglos hay que tener en cuenta que han existían dos tendencias fundamentales:
En España el estado liberal-burgués tardó mucho tiempo en consolidarse siendo la Iglesia una de las instituciones responsable de que durante los dos últimos siglos hayan seguidos vigentes numerosos vestigios del Antiguo Régimen. "Esto nos lleva a una conclusión fundamental, apuntó José Luis Gutiérrez Molina, la Iglesia en España ha jugado un papel de primer orden en el debate político sobre la modernización del país". Por ello no es extraño que desde una perspectiva histórica se identifica a los liberales como republicanos y anticlericales y a los conservadores como monárquicos y confesionales. Desde principios del siglo XIX nos encontramos con ilustres anticlericales, como Blanco White, y tras la promulgación de la Constitución de Cádiz se multiplican las publicaciones críticas con la Iglesia (que alcanzan una gran difusión). Aunque durante el Trienio Liberal (1820-1823) hay una mayor preocupación por la defensa de la Constitución y de la Libertad que por la cuestión religiosa, se producen los primeros actos anticlericales violentos. En estos actos, que suceden en un contexto marcado por los enfrentamientos entre liberales y absolutistas, apareció ya una de peculiaridades que se repite en los distintos sucesos anticlericales que ha habido en España: el carácter simbólico con el que se revestían los ataques (por ejemplo se despojaba a los sacerdotes de sus vestiduras para reducirlos al estado natural, común de la desnudez). Azuzado por los rumores de que los frailes habían envenenado las fuentes de Madrid para facilitar la entrada del ejercito carlista, en 1834 se produjo una de las más violentas explosiones anticlericales que han ocurrido en España. Como sucede en ocasiones posteriores hay muchas lagunas documentales que impiden saber claramente cuáles fueron los motivos que provocaron este virulento acto anticlerical y quienes fueron sus auténticos promotores. Lo que este acto dejaba claro, advierte José Luis Gutiérrez Molina, es que ya se había producido un divorcio entre la Iglesia y las capas populares urbanas.
A finales del siglo XIX y principios del XX también tuvieron mucha importancia los llamados "catecismos ácratas" (El evangelio obrero de Nicolás Alonso Marselau o El botón de fuego, de José López Montenegro), obras de carácter didáctico que explicaban de forma sencilla los principios anarquistas. Estos catecismos reforzaban uno de los objetivos de los movimientos anarquistas de la época: el empeño de ejercer una influencia en aspectos de la vida cotidiana muy marcados por la tradición católica. Así en ellos se daban argumentos a favor del amor libre frente a la institución matrimonial, se cuestionaba ritos religiosos muy socializados como el bautismo y la comunión,... Tras la contundente represión que se desencadeno después de la Semana Trágica de Barcelona (1909), el anticlericalismo se apaciguó hasta la proclamación de la II República en 1931. Durante la huelga general revolucionaria en Asturias (1934) y entre febrero y agosto de 1936 se volvieron a producir graves incidentes anticlericales, acelerando provisionalmente la transformación laica del Estado. "Toda esta virulencia se explica, insistió José Luis Gutiérrez Molina, por el papel central que seguía desempeñando la Iglesia en el debate político, identificándose con las fuerzas conservadoras (como bien demostrarían durante la dictadura de Franco) y obstaculizando el proceso de construcción de una sociedad plenamente laica". Y como en sucesos anteriores, los ataques anticlericales tenían siempre una importante carga simbólica, mostrando una actitud de un rechazo a iconos y representaciones que se identificaban con el pasado y la represión. Esta iconoclastia simbólica llegó incluso a cebarse con elementos aparentemente inofensivos como las campanas de las iglesias, al considerar que su presencia constante en la vida cotidiana era un ejemplo del poder que seguía ejerciendo el clero sobre los ciudadanos. |

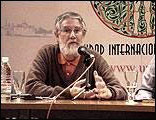 El papel central que ha desempeñado la iglesia en el debate político
de la sociedad española durante los dos últimos siglos
explica, según el historiador José Luis Gutiérrez
Molina, las frecuentes (y a veces virulentas) manifestaciones de iconoclastia
anticlerical que se han producido en el país. Un papel central
que sigue ocupando en la actualidad como demuestra la polémica
que se ha producido por la pastoral de tres obispos vascos sobre la
Ley de Partidos. Por ello, José Luis Gutiérrez Molina
considera que la relación entre iconoclastia y anticlericalismo
en España no puede asociarse exclusivamente a los movimientos
libertarios ya que hace referencia a un debate mucho más amplio. José Luis
Gutiérrez Molina, que abrió el ciclo de conferencias Sevilla:
procesos iconoclastas del Laboratorio Rojo del proyecto F.X.
Sobre el fin del arte, cree que la cuestión anticlerical
en España es un reflejo de la lucha entre modernidad y tradición,
que marca el desarrollo económico del capitalismo y la construcción
del Estado liberal burgués.
El papel central que ha desempeñado la iglesia en el debate político
de la sociedad española durante los dos últimos siglos
explica, según el historiador José Luis Gutiérrez
Molina, las frecuentes (y a veces virulentas) manifestaciones de iconoclastia
anticlerical que se han producido en el país. Un papel central
que sigue ocupando en la actualidad como demuestra la polémica
que se ha producido por la pastoral de tres obispos vascos sobre la
Ley de Partidos. Por ello, José Luis Gutiérrez Molina
considera que la relación entre iconoclastia y anticlericalismo
en España no puede asociarse exclusivamente a los movimientos
libertarios ya que hace referencia a un debate mucho más amplio. José Luis
Gutiérrez Molina, que abrió el ciclo de conferencias Sevilla:
procesos iconoclastas del Laboratorio Rojo del proyecto F.X.
Sobre el fin del arte, cree que la cuestión anticlerical
en España es un reflejo de la lucha entre modernidad y tradición,
que marca el desarrollo económico del capitalismo y la construcción
del Estado liberal burgués.
 Siguiendo al antropólogo
Manuel Delgado, José Luis Gutiérrez Molina considera que
el anticlericalismo no es una expresión arcaica o pre-industrial,
si no que por el contrario está íntimamente ligado a la
aparición del fenómeno de la "masa". Los actos
anticlericales coinciden con momentos de grandes cambios históricos
en los que la "masa" ya empieza a desempeñar un papel fundamental.
Las principales manifestaciones anticlericales en España se han
producido en siempre en momentos históricos en los que se vivía
un gran tensión política y social como 1812-13 (proclamación
de la Constitución de Cádiz), 1822 (durante el Trienio
Liberal), 1834 (I Guerra Carlista), 1873 (coincidiendo con la I República),
1909 (fin de la Restauración) o 1936 (en los meses inmediatamente
anteriores y posteriores al golpe de estado de Franco).
Siguiendo al antropólogo
Manuel Delgado, José Luis Gutiérrez Molina considera que
el anticlericalismo no es una expresión arcaica o pre-industrial,
si no que por el contrario está íntimamente ligado a la
aparición del fenómeno de la "masa". Los actos
anticlericales coinciden con momentos de grandes cambios históricos
en los que la "masa" ya empieza a desempeñar un papel fundamental.
Las principales manifestaciones anticlericales en España se han
producido en siempre en momentos históricos en los que se vivía
un gran tensión política y social como 1812-13 (proclamación
de la Constitución de Cádiz), 1822 (durante el Trienio
Liberal), 1834 (I Guerra Carlista), 1873 (coincidiendo con la I República),
1909 (fin de la Restauración) o 1936 (en los meses inmediatamente
anteriores y posteriores al golpe de estado de Franco).
 El anticlericalismo
en el sexenio revolucionario (1868-1974) es una consecuencia de la identificación
entre iglesia y monarquía que dominaba la opinión pública
desde la época de la Constitución de Cádiz. Fue
un periodo en el que se produjo una intensa secularización de
la sociedad, incluso en 1870 un periódico ácrata como
La Solidaridad se declaró explícitamente ateo. Durante
el sexenio y en las tres décadas posteriores se desarrolló
una fecunda literatura anticlerical, presente no sólo en libros
estrictamente ideológicos (como Doce pruebas de la inexistencia
de Dios, del francés Sebastián Faure, con más
de medio millón de ejemplares editados en España), sino
también en folletines como la colección Ideal (novelas
rosas que transmitían valores anarquistas). El anticlericalismo
de la época se prodigó a su vez en la creación
de rocambolescas blasfemias ("Me cago en Dios y su padre que era bombero
y come judías", "Me cago en los piececitos del niño Jesús")
y salpicó generosamente el refranero con ejemplos tan ilustrativos
como "Gente de sotana, nunca pierde y siempre gana", "A casa del cura,
ni por lumbre vas segura" o "No digas de este agua no beberé,
ni este cura no es mi padre".
El anticlericalismo
en el sexenio revolucionario (1868-1974) es una consecuencia de la identificación
entre iglesia y monarquía que dominaba la opinión pública
desde la época de la Constitución de Cádiz. Fue
un periodo en el que se produjo una intensa secularización de
la sociedad, incluso en 1870 un periódico ácrata como
La Solidaridad se declaró explícitamente ateo. Durante
el sexenio y en las tres décadas posteriores se desarrolló
una fecunda literatura anticlerical, presente no sólo en libros
estrictamente ideológicos (como Doce pruebas de la inexistencia
de Dios, del francés Sebastián Faure, con más
de medio millón de ejemplares editados en España), sino
también en folletines como la colección Ideal (novelas
rosas que transmitían valores anarquistas). El anticlericalismo
de la época se prodigó a su vez en la creación
de rocambolescas blasfemias ("Me cago en Dios y su padre que era bombero
y come judías", "Me cago en los piececitos del niño Jesús")
y salpicó generosamente el refranero con ejemplos tan ilustrativos
como "Gente de sotana, nunca pierde y siempre gana", "A casa del cura,
ni por lumbre vas segura" o "No digas de este agua no beberé,
ni este cura no es mi padre".