Líneas de investigación
Proyectos en Curso
Proyectos Anteriores
 La deshumanización del mundo
La deshumanización del mundo  Resúmenes de las intervenciones en el Seminario III de La deshumanización del mundo
Resúmenes de las intervenciones en el Seminario III de La deshumanización del mundo  Gerhard Vollmer: Nuevos problemas para un cerebro viejo - epistemología y ética en el proceso de evolución
Gerhard Vollmer: Nuevos problemas para un cerebro viejo - epistemología y ética en el proceso de evolución
| Gerhard Vollmer: Nuevos problemas para un cerebro viejo - epistemología y ética en el proceso de evolución |
|
En primer término, es necesario tener en cuenta, según el profesor de la Universidad Técnica de Braunschweig (Alemania), que desde un enfoque científico o filosófico no se puede dar una respuesta a cuestiones de este tipo sin antes analizar algunas de las premisas que en su propia formulación ya se aceptan. Así, al preguntarnos, ¿cómo podemos conocer el mundo?, presuponemos que hay un mundo real (uno sólo, y no muchos), que de algún modo estamos capacitados para conocerlo y que aceptamos la existencia de un "nosotros", de una "intersubjetividad" que comparte los mismos mecanismos de percepción y cognición.
Lo interesante es que esos "encajes tan perfectos" no sólo se se producen en la vista y en el resto de los órganos sensoriales, sino también en otros espacios de nuestra estructura cognitiva, como el sentido de la causalidad o de la percepción del tiempo. Curiosamente el cerebro humano también es capaz de subsanar algunas de sus limitaciones estructurales para permitir que esos encajes (precisos pero muy frágiles) no se desmoronen. Así, a través de complejos mecanismos perceptivos, nos inventamos pigmentos que no existen (por ejemplo, el púrpura), somos capaces de reconocer los mismos colores con independencia de la luz que haya o tenemos la capacidad de ver objetos tridimensionales en soportes bidimensionales. Se puede justificar el hecho de que nuestra estructura cognitiva encaje con tanta fluidez en ciertas estructuras reales como el resultado de la providencia divina o de la casualidad universal. Pero la historia de la Filosofía ha ofrecido respuestas más complejas y menos conformistas: desde la teoría de la Harmonia pre-establecida defendida por Leibniz al empirismo de Locke y Hume, pasando por el apriorismo de Kant, la lingüística trascendental de Wittgenstein o el economicismo que preconizaron Spencer y Marx. En este sentido, la teoría evolucionista que se desarrolló a partir de los trabajos de Konrand Lorenz plantea que la configuración del aparato cognitivo del ser humano (tanto en lo que se refiere a sus habilidades como a sus limitaciones) es el resultado de su evolución biológica. "Es decir, explicó Gerhard Vollmer, el hecho de que nuestra estructura cognitiva pueda conocer el mundo con el grado de complejidad que lo hace es fruto de un proceso de adaptación evolutiva".
Gerhard Vollmer utiliza el término "Mesocosmos" para referirse al nicho cognitivo del ser humano. Dicho mesocosmos puede analizarse desde diferentes parámetros (tiempo, distancia, aceleración, velocidad, masas, temperatura o complejidad) que establecen unos límites inferiores y superiores dentro de los cuales se encaja nuestra visión del mundo, ya que por encima y por debajo de ellos es imposible la comprensión humana. Si atendemos al parámetro temporal no podemos imaginar ni comprender intervalos como la cienmilésima de segundo o el millón de años; si pensamos en el párametro de la complejidad, nuestra capacidad cognitiva oscila entre el cero (o el polvo, o el punto) y la linealidad. "En cualquier caso, concluyó Gerhard Vollmer, las estructuras que no se encuentran en los límites del mesocosmos pueden ser apreciadas e interpretadas por el hombre a través de herramientas como la ciencia, aunque nuestro cerebro no esté, en principio, preparado para asimilarlas". |

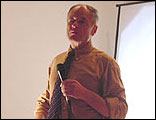 ¿Cómo podemos
conocer el mundo? ¿Cuáles son las razones por las que nuestros
ojos (o nuestros oídos, o nuestra capacidad de sentir) encajan en determinados
umbrales del espacio electromagnético y sin embargo, no pueden operar
en otros? ¿Cómo funcionan los mecanismos de la cognición
que nos permiten aprender de la experiencia y adaptarnos a las necesidades
del medio? ¿Por qué conocemos el mundo mejor que el resto de
las especies animales? O por el contrario, ¿por qué a pesar
de tantos esfuerzos sigue y seguirá siendo tan imperfecta nuestra percepción
del entorno? En su doble condición de filósofo y hombre de ciencias, Gerhard Vollmer se planteó
estas y otras preguntas durante la conferencia que cerró la tercera
fase del ciclo La deshumanización del mundo que se ha celebrado
en la sede de La Cartuja (Sevilla) de la Universidad Internacional de Andalucía
entre el 4 y 7 de octubre de 2002. Para Gerhard Vollmer hay una cuestión
fundamental que se puede deducir de todas estas preguntas y de sus posibles
respuestas: los seres humanos no somos perfectos (y nunca lo seremos), pero
podemos aprender muchas más cosas de las que ya sabemos si adiestramos
(educamos) el cerebro para que siga explorando los recovecos de nuestra percepción
y concepción del mundo.
¿Cómo podemos
conocer el mundo? ¿Cuáles son las razones por las que nuestros
ojos (o nuestros oídos, o nuestra capacidad de sentir) encajan en determinados
umbrales del espacio electromagnético y sin embargo, no pueden operar
en otros? ¿Cómo funcionan los mecanismos de la cognición
que nos permiten aprender de la experiencia y adaptarnos a las necesidades
del medio? ¿Por qué conocemos el mundo mejor que el resto de
las especies animales? O por el contrario, ¿por qué a pesar
de tantos esfuerzos sigue y seguirá siendo tan imperfecta nuestra percepción
del entorno? En su doble condición de filósofo y hombre de ciencias, Gerhard Vollmer se planteó
estas y otras preguntas durante la conferencia que cerró la tercera
fase del ciclo La deshumanización del mundo que se ha celebrado
en la sede de La Cartuja (Sevilla) de la Universidad Internacional de Andalucía
entre el 4 y 7 de octubre de 2002. Para Gerhard Vollmer hay una cuestión
fundamental que se puede deducir de todas estas preguntas y de sus posibles
respuestas: los seres humanos no somos perfectos (y nunca lo seremos), pero
podemos aprender muchas más cosas de las que ya sabemos si adiestramos
(educamos) el cerebro para que siga explorando los recovecos de nuestra percepción
y concepción del mundo.
 Una primera aproximación
a esta pregunta debe provenir, por tanto, del análisis fisiológico
de los órganos sensoriales que nos permiten relacionarnos con el entorno.
Esto es, ¿cómo y por qué podemos ver (u oir, o sentir)?
Ciñéndose al sentido de la vista, Vollmer recordó que
nuestra retina sólo percibe una pequeña franja del espacio electromagnético
y únicamente es sensible a determinadas oscilaciones en la intensidad
de la luz solar. Lo que queda fuera de esas franjas permanece imperceptible
para los ojos humanos. "Pero si damos una nueva vuelta de tuerca a este
planteamiento, apuntó Vollmer, lo que debemos preguntarnos es, ¿por
qué encaja de manera tan perfecta la configuración de nuestro
sistema ocular con la existencia de esos umbrales en el espacio electromagnético
y en la intensidad de la luz solar?".
Una primera aproximación
a esta pregunta debe provenir, por tanto, del análisis fisiológico
de los órganos sensoriales que nos permiten relacionarnos con el entorno.
Esto es, ¿cómo y por qué podemos ver (u oir, o sentir)?
Ciñéndose al sentido de la vista, Vollmer recordó que
nuestra retina sólo percibe una pequeña franja del espacio electromagnético
y únicamente es sensible a determinadas oscilaciones en la intensidad
de la luz solar. Lo que queda fuera de esas franjas permanece imperceptible
para los ojos humanos. "Pero si damos una nueva vuelta de tuerca a este
planteamiento, apuntó Vollmer, lo que debemos preguntarnos es, ¿por
qué encaja de manera tan perfecta la configuración de nuestro
sistema ocular con la existencia de esos umbrales en el espacio electromagnético
y en la intensidad de la luz solar?".
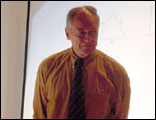 Según esta teoría
evolucionista, la función prioritaria del cerebro es contribuir a la
supervivencia del individuo (a priori) y de la especie (a posteriori), no
perfeccionar la facultad del conocimiento. Por ello, el conocimiento humano
sólo se ha desarrollado en los aspectos en que era útil (y no
suponía un coste excesivo) para la supervivencia. Esto explica que
frente a un mismo entorno (por ejemplo, el salón de una casa), un hombre,
un perro y una mosca perciban cosas completamente diferentes, ya que han adaptando
su estructura cognitiva a sus propias necesidades de supervivencia (y sólo
diferencian aquellos aspectos de la realidad que les son útiles). A
partir de esta idea, Vollmer aplica el concepto de "nicho ecológico"
- territorio del mundo real al que se adapta cada individuo - al espacio de
la percepción y plantea la existencia de un "nicho cognitivo".
Esto es, una extensión del mundo real a la que se adapta cada organismo
a nivel cognitivo.
Según esta teoría
evolucionista, la función prioritaria del cerebro es contribuir a la
supervivencia del individuo (a priori) y de la especie (a posteriori), no
perfeccionar la facultad del conocimiento. Por ello, el conocimiento humano
sólo se ha desarrollado en los aspectos en que era útil (y no
suponía un coste excesivo) para la supervivencia. Esto explica que
frente a un mismo entorno (por ejemplo, el salón de una casa), un hombre,
un perro y una mosca perciban cosas completamente diferentes, ya que han adaptando
su estructura cognitiva a sus propias necesidades de supervivencia (y sólo
diferencian aquellos aspectos de la realidad que les son útiles). A
partir de esta idea, Vollmer aplica el concepto de "nicho ecológico"
- territorio del mundo real al que se adapta cada individuo - al espacio de
la percepción y plantea la existencia de un "nicho cognitivo".
Esto es, una extensión del mundo real a la que se adapta cada organismo
a nivel cognitivo.