 En su intento de abordar con rigor y desde una óptica multidisciplinar
la profunda crisis del humanismo en la sociedad contemporánea, el
ciclo La deshumanización del mundo se ha planteado la necesidad de reflexionar sobre el concepto de lo viviente
en un momento histórico en el que las investigaciones genéticas están
avivando el debate en torno a la singularidad de lo humano. Con la
participación de Francisco J. Ayala, Alberto Cordero y Gerhard Vollmer,
este encuentro se presentó en Sevilla de la mano del V Congreso
Internacional de Ontología (celebrado en Donostia-San Sebastián entre
el 2 y el 7 de octubre de 2002 con el título de "Homología genética y singularidad humana: estado de la cuestión"). En su intento de abordar con rigor y desde una óptica multidisciplinar
la profunda crisis del humanismo en la sociedad contemporánea, el
ciclo La deshumanización del mundo se ha planteado la necesidad de reflexionar sobre el concepto de lo viviente
en un momento histórico en el que las investigaciones genéticas están
avivando el debate en torno a la singularidad de lo humano. Con la
participación de Francisco J. Ayala, Alberto Cordero y Gerhard Vollmer,
este encuentro se presentó en Sevilla de la mano del V Congreso
Internacional de Ontología (celebrado en Donostia-San Sebastián entre
el 2 y el 7 de octubre de 2002 con el título de "Homología genética y singularidad humana: estado de la cuestión").
 La capacidad de transmisión
de información intergeneracional que permite la herencia cultural ha sido
mucho más determinante en la evolución del ser humano que el desarrollo estrictamente
biológico. Para Francisco J. Ayala, Doctor Honoris Causa en diversas universidades
españolas y europeas, la herencia cultural debe concebirse como un eficaz
método de adaptación al ambiente que nos permite sobrevivir en entornos que
no nos son propicios, distingue al ser humano del resto de las especies animales
y promueve una serie de atributos específicos y exclusivos como la ética o
el sentimiento religioso.
La evolución de los primates
es un proceso muy complejo que está determinado por muchos factores. "Un árbol
con muchas ramas", en palabras de Francisco J. Ayala, en el que podemos encontrar
una línea evolutiva que lleva de los chimpancés a los seres humanos y que comenzó
a fraguarse hace 6 u 8 millones de años. La capacidad de transmisión
de información intergeneracional que permite la herencia cultural ha sido
mucho más determinante en la evolución del ser humano que el desarrollo estrictamente
biológico. Para Francisco J. Ayala, Doctor Honoris Causa en diversas universidades
españolas y europeas, la herencia cultural debe concebirse como un eficaz
método de adaptación al ambiente que nos permite sobrevivir en entornos que
no nos son propicios, distingue al ser humano del resto de las especies animales
y promueve una serie de atributos específicos y exclusivos como la ética o
el sentimiento religioso.
La evolución de los primates
es un proceso muy complejo que está determinado por muchos factores. "Un árbol
con muchas ramas", en palabras de Francisco J. Ayala, en el que podemos encontrar
una línea evolutiva que lleva de los chimpancés a los seres humanos y que comenzó
a fraguarse hace 6 u 8 millones de años.
 Los bestiarios medievales ponen de manifiesto categorías de pensamiento
muy distintas a las actuales y presentan una visión del mundo bastante
alejada de la que promueve la cultura científica contemporánea. "Pero
su análisis, señaló Alberto Cordero durante su intervención en la tercera
fase del ciclo de conferencias La deshumanización del mundo,
puede arrojar mucha luz en el debate sobre el realismo y lo real en
la ciencia moderna". El bestiario latino es un género que se originó
con el Physiologus de Alejandría (siglo II d. de J.C.) que se
retomó en el siglo VIII, fue objeto de varias ampliaciones a lo largo
de la Edad Media y tuvo sus últimas versiones en los siglos XVI y XVII.
En sus primeras ediciones recogían la fauna propia de Oriente Medio
y de los países de la cuenca mediterránea, pero ya en los siglos XII
y XIII comenzaron a incorporar referencias a "bestias" del centro y
norte de Europa. De este modo se pasó de las cincuenta criaturas recogidas
en el documento original a las más de un centenar que aparecían en las
últimas ediciones. Los bestiarios medievales ponen de manifiesto categorías de pensamiento
muy distintas a las actuales y presentan una visión del mundo bastante
alejada de la que promueve la cultura científica contemporánea. "Pero
su análisis, señaló Alberto Cordero durante su intervención en la tercera
fase del ciclo de conferencias La deshumanización del mundo,
puede arrojar mucha luz en el debate sobre el realismo y lo real en
la ciencia moderna". El bestiario latino es un género que se originó
con el Physiologus de Alejandría (siglo II d. de J.C.) que se
retomó en el siglo VIII, fue objeto de varias ampliaciones a lo largo
de la Edad Media y tuvo sus últimas versiones en los siglos XVI y XVII.
En sus primeras ediciones recogían la fauna propia de Oriente Medio
y de los países de la cuenca mediterránea, pero ya en los siglos XII
y XIII comenzaron a incorporar referencias a "bestias" del centro y
norte de Europa. De este modo se pasó de las cincuenta criaturas recogidas
en el documento original a las más de un centenar que aparecían en las
últimas ediciones.
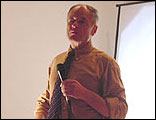 ¿Cómo podemos
conocer el mundo? ¿Cuáles son las razones por las que nuestros
ojos (o nuestros oídos, o nuestra capacidad de sentir) encajan en determinados
umbrales del espacio electromagnético y sin embargo, no pueden operar
en otros? ¿Cómo funcionan los mecanismos de la cognición
que nos permiten aprender de la experiencia y adaptarnos a las necesidades
del medio? ¿Por qué conocemos el mundo mejor que el resto de
las especies animales? O por el contrario, ¿por qué a pesar
de tantos esfuerzos sigue y seguirá siendo tan imperfecta nuestra percepción
del entorno? En su doble condición de filósofo y hombre de ciencias, Gerhard Vollmer se planteó
estas y otras preguntas durante la conferencia que cerró la tercera
fase del ciclo La deshumanización del mundo que se ha celebrado
en la sede de La Cartuja (Sevilla) de la Universidad Internacional de Andalucía
entre el 4 y 7 de octubre de 2002. Para Gerhard Vollmer hay una cuestión
fundamental que se puede deducir de todas estas preguntas y de sus posibles
respuestas: los seres humanos no somos perfectos (y nunca lo seremos), pero
podemos aprender muchas más cosas de las que ya sabemos si adiestramos
(educamos) el cerebro para que siga explorando los recovecos de nuestra percepción
y concepción del mundo. ¿Cómo podemos
conocer el mundo? ¿Cuáles son las razones por las que nuestros
ojos (o nuestros oídos, o nuestra capacidad de sentir) encajan en determinados
umbrales del espacio electromagnético y sin embargo, no pueden operar
en otros? ¿Cómo funcionan los mecanismos de la cognición
que nos permiten aprender de la experiencia y adaptarnos a las necesidades
del medio? ¿Por qué conocemos el mundo mejor que el resto de
las especies animales? O por el contrario, ¿por qué a pesar
de tantos esfuerzos sigue y seguirá siendo tan imperfecta nuestra percepción
del entorno? En su doble condición de filósofo y hombre de ciencias, Gerhard Vollmer se planteó
estas y otras preguntas durante la conferencia que cerró la tercera
fase del ciclo La deshumanización del mundo que se ha celebrado
en la sede de La Cartuja (Sevilla) de la Universidad Internacional de Andalucía
entre el 4 y 7 de octubre de 2002. Para Gerhard Vollmer hay una cuestión
fundamental que se puede deducir de todas estas preguntas y de sus posibles
respuestas: los seres humanos no somos perfectos (y nunca lo seremos), pero
podemos aprender muchas más cosas de las que ya sabemos si adiestramos
(educamos) el cerebro para que siga explorando los recovecos de nuestra percepción
y concepción del mundo.
|
 La deshumanización del mundo
La deshumanización del mundo  Resúmenes de las intervenciones en el Seminario III de La deshumanización del mundo
Resúmenes de las intervenciones en el Seminario III de La deshumanización del mundo

 En su intento de abordar con rigor y desde una óptica multidisciplinar
la profunda crisis del humanismo en la sociedad contemporánea, el
ciclo La deshumanización del mundo se ha planteado la necesidad de reflexionar sobre el concepto de lo viviente
en un momento histórico en el que las investigaciones genéticas están
avivando el debate en torno a la singularidad de lo humano. Con la
participación de Francisco J. Ayala, Alberto Cordero y Gerhard Vollmer,
este encuentro se presentó en Sevilla de la mano del V Congreso
Internacional de Ontología (celebrado en Donostia-San Sebastián entre
el 2 y el 7 de octubre de 2002 con el título de "Homología genética y singularidad humana: estado de la cuestión").
En su intento de abordar con rigor y desde una óptica multidisciplinar
la profunda crisis del humanismo en la sociedad contemporánea, el
ciclo La deshumanización del mundo se ha planteado la necesidad de reflexionar sobre el concepto de lo viviente
en un momento histórico en el que las investigaciones genéticas están
avivando el debate en torno a la singularidad de lo humano. Con la
participación de Francisco J. Ayala, Alberto Cordero y Gerhard Vollmer,
este encuentro se presentó en Sevilla de la mano del V Congreso
Internacional de Ontología (celebrado en Donostia-San Sebastián entre
el 2 y el 7 de octubre de 2002 con el título de "Homología genética y singularidad humana: estado de la cuestión").
 La capacidad de transmisión
de información intergeneracional que permite la herencia cultural ha sido
mucho más determinante en la evolución del ser humano que el desarrollo estrictamente
biológico. Para Francisco J. Ayala, Doctor Honoris Causa en diversas universidades
españolas y europeas, la herencia cultural debe concebirse como un eficaz
método de adaptación al ambiente que nos permite sobrevivir en entornos que
no nos son propicios, distingue al ser humano del resto de las especies animales
y promueve una serie de atributos específicos y exclusivos como la ética o
el sentimiento religioso.
La evolución de los primates
es un proceso muy complejo que está determinado por muchos factores. "Un árbol
con muchas ramas", en palabras de Francisco J. Ayala, en el que podemos encontrar
una línea evolutiva que lleva de los chimpancés a los seres humanos y que comenzó
a fraguarse hace 6 u 8 millones de años.
La capacidad de transmisión
de información intergeneracional que permite la herencia cultural ha sido
mucho más determinante en la evolución del ser humano que el desarrollo estrictamente
biológico. Para Francisco J. Ayala, Doctor Honoris Causa en diversas universidades
españolas y europeas, la herencia cultural debe concebirse como un eficaz
método de adaptación al ambiente que nos permite sobrevivir en entornos que
no nos son propicios, distingue al ser humano del resto de las especies animales
y promueve una serie de atributos específicos y exclusivos como la ética o
el sentimiento religioso.
La evolución de los primates
es un proceso muy complejo que está determinado por muchos factores. "Un árbol
con muchas ramas", en palabras de Francisco J. Ayala, en el que podemos encontrar
una línea evolutiva que lleva de los chimpancés a los seres humanos y que comenzó
a fraguarse hace 6 u 8 millones de años.
 Los bestiarios medievales ponen de manifiesto categorías de pensamiento
muy distintas a las actuales y presentan una visión del mundo bastante
alejada de la que promueve la cultura científica contemporánea. "Pero
su análisis, señaló Alberto Cordero durante su intervención en la tercera
fase del ciclo de conferencias La deshumanización del mundo,
puede arrojar mucha luz en el debate sobre el realismo y lo real en
la ciencia moderna". El bestiario latino es un género que se originó
con el Physiologus de Alejandría (siglo II d. de J.C.) que se
retomó en el siglo VIII, fue objeto de varias ampliaciones a lo largo
de la Edad Media y tuvo sus últimas versiones en los siglos XVI y XVII.
En sus primeras ediciones recogían la fauna propia de Oriente Medio
y de los países de la cuenca mediterránea, pero ya en los siglos XII
y XIII comenzaron a incorporar referencias a "bestias" del centro y
norte de Europa. De este modo se pasó de las cincuenta criaturas recogidas
en el documento original a las más de un centenar que aparecían en las
últimas ediciones.
Los bestiarios medievales ponen de manifiesto categorías de pensamiento
muy distintas a las actuales y presentan una visión del mundo bastante
alejada de la que promueve la cultura científica contemporánea. "Pero
su análisis, señaló Alberto Cordero durante su intervención en la tercera
fase del ciclo de conferencias La deshumanización del mundo,
puede arrojar mucha luz en el debate sobre el realismo y lo real en
la ciencia moderna". El bestiario latino es un género que se originó
con el Physiologus de Alejandría (siglo II d. de J.C.) que se
retomó en el siglo VIII, fue objeto de varias ampliaciones a lo largo
de la Edad Media y tuvo sus últimas versiones en los siglos XVI y XVII.
En sus primeras ediciones recogían la fauna propia de Oriente Medio
y de los países de la cuenca mediterránea, pero ya en los siglos XII
y XIII comenzaron a incorporar referencias a "bestias" del centro y
norte de Europa. De este modo se pasó de las cincuenta criaturas recogidas
en el documento original a las más de un centenar que aparecían en las
últimas ediciones.
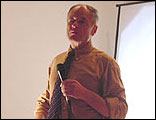 ¿Cómo podemos
conocer el mundo? ¿Cuáles son las razones por las que nuestros
ojos (o nuestros oídos, o nuestra capacidad de sentir) encajan en determinados
umbrales del espacio electromagnético y sin embargo, no pueden operar
en otros? ¿Cómo funcionan los mecanismos de la cognición
que nos permiten aprender de la experiencia y adaptarnos a las necesidades
del medio? ¿Por qué conocemos el mundo mejor que el resto de
las especies animales? O por el contrario, ¿por qué a pesar
de tantos esfuerzos sigue y seguirá siendo tan imperfecta nuestra percepción
del entorno? En su doble condición de filósofo y hombre de ciencias, Gerhard Vollmer se planteó
estas y otras preguntas durante la conferencia que cerró la tercera
fase del ciclo La deshumanización del mundo que se ha celebrado
en la sede de La Cartuja (Sevilla) de la Universidad Internacional de Andalucía
entre el 4 y 7 de octubre de 2002. Para Gerhard Vollmer hay una cuestión
fundamental que se puede deducir de todas estas preguntas y de sus posibles
respuestas: los seres humanos no somos perfectos (y nunca lo seremos), pero
podemos aprender muchas más cosas de las que ya sabemos si adiestramos
(educamos) el cerebro para que siga explorando los recovecos de nuestra percepción
y concepción del mundo.
¿Cómo podemos
conocer el mundo? ¿Cuáles son las razones por las que nuestros
ojos (o nuestros oídos, o nuestra capacidad de sentir) encajan en determinados
umbrales del espacio electromagnético y sin embargo, no pueden operar
en otros? ¿Cómo funcionan los mecanismos de la cognición
que nos permiten aprender de la experiencia y adaptarnos a las necesidades
del medio? ¿Por qué conocemos el mundo mejor que el resto de
las especies animales? O por el contrario, ¿por qué a pesar
de tantos esfuerzos sigue y seguirá siendo tan imperfecta nuestra percepción
del entorno? En su doble condición de filósofo y hombre de ciencias, Gerhard Vollmer se planteó
estas y otras preguntas durante la conferencia que cerró la tercera
fase del ciclo La deshumanización del mundo que se ha celebrado
en la sede de La Cartuja (Sevilla) de la Universidad Internacional de Andalucía
entre el 4 y 7 de octubre de 2002. Para Gerhard Vollmer hay una cuestión
fundamental que se puede deducir de todas estas preguntas y de sus posibles
respuestas: los seres humanos no somos perfectos (y nunca lo seremos), pero
podemos aprender muchas más cosas de las que ya sabemos si adiestramos
(educamos) el cerebro para que siga explorando los recovecos de nuestra percepción
y concepción del mundo.