Líneas de investigación
Proyectos en Curso
Proyectos Anteriores
 De lo mismo a lo de siempre. Estrategias informales de apropiación del espacio público
De lo mismo a lo de siempre. Estrategias informales de apropiación del espacio público  José Manuel Castillo Oléa: Ciudad de México: urbanismos de lo informal
José Manuel Castillo Oléa: Ciudad de México: urbanismos de lo informal| José Manuel Castillo Oléa: Ciudad de México: urbanismos de lo informal |
|
La progresiva urbanización del valle de México (una cuenca cerrada por la que el agua no puede escapar) representa un ejemplo paradigmático de la lucha del hombre contra la naturaleza, donde puede apreciarse de forma muy evidente como se ha ido modificando y domesticando el paisaje a medida que crecía la presencia humana. Ya los aztecas habían transformado sensiblemente el ecosistema de la zona, pero fueron los españoles en el siglo XVI los que desecaron la mayor parte del valle con la idea de evitar posibles inundaciones. Desde sus orígenes pre-colombinos hasta nuestros días (en los que empiezan a surgir proyectos que intentan recuperar parcialmente los lagos que originariamente había en el valle), el intento de controlar y regular el agua vertebra la historia de México D.F., incluyendo la de sus partes informales.
Pero un acercamiento histórico al desarrollo urbanístico de México D.F. no se puede hacer sin tener en cuenta su periferia informal, que ha crecido al margen de cualquier planificación y que durante mucho tiempo se ha concebido como un auténtico "cáncer de la ciudad". Por ejemplo, cuando se diseñó el ensanche de México (a modo de retícula para que creciera la ciudad de forma homogénea) no se tuvo en cuenta que en la periferia ya existía otra ciudad que se había ido desarrollando de forma espontánea y desordenada. Era (y es) la ciudad de los marginados y los desplazados (a los que ni siquiera se les otorgaba la condición de ciudadanos) que había comenzado a configurarse en el siglo XVIII y que ha crecido desmesuradamente en los últimos 50 años. Actualmente, la imagen con la que los mexicanos identifican su propia ciudad hace referencia a dos espacios públicos abiertos y muy cargados de valor simbólico: el bosque de Chapultepec y el Zócalo. Sin embargo, más del 70% del casco urbano se ha construido siguiendo parámetros completamente diferentes y la ciudad en su conjunto puede describirse como una gran alfombra que se extiende de manera uniforme, casi sin dejar sitio para espacios públicos y zonas verdes. "Una de los casos más llamativos de emergencia repentina de urbanismo informal, recordó José Manuel Castillo Oléa, se vivió en septiembre de 1971, cuando un contingente de 30 mil personas ocupó una zona pedregosa y accidentada al sur de la ciudad, de modo que de la noche a la mañana se creó un populoso asentamiento urbano sin infraestructuras de ningún tipo, pero con una población similar a la que tendrían las Ciudades Jardín de Ebezener Howard (ejemplo paradigmático del urbanismo moderno)". Treinta años después, ese barrio surgido de la nada ha logrado integrarse en la ciudad, tanto en los aspectos legales como en los económicos y de infraestructuras. Hay que tener en cuenta que durante la segunda mitad del siglo XX, El 65% del crecimiento en México D.F. se ha realizado sobre tierras ejidales (comunales), un suelo que se puede ceder en usufructo, pero no vender. Esto ha potenciando que se busquen fórmulas alternativas (e ilegales) de ocupar y utilizar el terreno, lo que ha contribuido al desarrollo de prácticas urbanísticas informales. Hasta la década de los 70, no se pusieron en marcha las primeras iniciativas que facilitaban la conversión de tierra ejidal en suelo urbanizable, lo que demuestra que, en gran medida, algo se considera formal o informal únicamente por su condición legal. De hecho, durante los últimos años se ha extendido un tipo de urbanismo para-legal (donde puede apreciarse una cierta planificación y organización formal) que opera en negociaciones con la autoridad e incluso cumple algunos requisitos administrativos. "Es ingenuo pensar, subrayó José Manuel Castillo Oléa, que la informalidad como ciudadanía alterna es simplemente resistencia o contraposición a las normas, pues implica más bien subversiones, adaptaciones y negociaciones constantes entre los distintos regímenes legales e ilegales, entre las estrategias a largo plazo y las tácticas inmediatas". Levantada en el peor de los sitios posibles (encima de un lago), en México D.F. existe una especie de "chovinismo de la catástrofe" (en la terminología de Carlos Monsivais) que surge de la certeza de que la ciudad está destinada a acumular situaciones problemáticas: inundaciones, contaminación, crecimiento desmesurado, colapsos circulatorios, imposibilidad de controlar los residuos..., y siempre a expensas de los terremotos y de la actividad de los volcanes que rodean el valle. Esta especie de mitología negativa aparece también en la percepción de la ciudad informal, concibiéndola como un virus maligno que se extiende cada vez más y contagia a otras zonas del casco urbano. "Pero el auténtico problema de México D.F., aseguró Castillo Oléa, no es que se construyan muchísimas viviendas, sino que se esté haciendo sobre terreno que perméa agua o en áreas fácilmente inundables".
José Manuel Castillo Oléa cree que el urbanismo del siglo XXI debe pensar en la organización e integración del espacio atendiendo a categorías que tradicionalmente ha ignorado, incluso incorporando algunas enseñanzas de la informalidad. Aplicar los esquemas compositivos del urbanismo racionalista para intentar frenar el crecimiento de la ciudad informal puede llevar a situaciones paradójicas, como la que ocurrió en México durante los años 80 cuando se intentó dibujar una línea que separara el espacio urbanizable del no urbanizable. Lo único que se consiguió es que esa línea sirviera como eje para desarrollar nuevas urbanizaciones. "Frente al urbanismo tradicional, precisó José Manuel Castillo Oléa, que se dedica a definir las formas que debe tener la ciudad a partir de reglas y códigos muy marcados, el urbanismo informal representa un modo de hacer ciudad más interesado en los procesos". Con la intención de comprender el fenómeno de lo informal desde una perspectiva holística, Castillo Oléa hizo hincapié en la necesidad de entrecruzar las tres acepciones del término. Por un lado, lo informal hace referencia a lo que carece de forma (esto es, a lo que no está predefinido). Por otro, se identifica con lo ligero (lo flexible) y lo casual (lo espontáneo). Finalmente también se asocia con todo aquello que está fuera de la legalidad y lo normativizado.
Para Castillo Oléa es posible lograr un equilibrio entre el urbanismo tecnicista que trata de regularlo todo y un crecimiento urbano totalmente anárquico (sin ningún tipo de planificación). Con este objetivo se han desarrollado a lo largo del siglo XX varias propuestas discursivas que plantean la necesidad de re-pensar la ciudad y de articular proyectos de contra-urbanismo. En este sentido, Castillo Oléa destacó las propuestas de los situacionistas (muy especialmente, los mapas de Guy Debord) que no sólo formulan una crítica del urbanismo más rígido, sino que además defienden lo casual y lo ligero; así como los trabajos del Ten Team, un grupo de arquitectos anglosajones que intentaron desarrollar modelos urbanísticos alternativos. |

 Durante su intervención en el seminario De lo mismo a lo de
siempre, que se celebró entre el 19 y 23 de mayo en la sede
de La Cartuja (Sevilla) de la Universidad Internacional de Andalucía,
José Manuel Castillo Oléa realizó un breve recorrido
por la historia de la ciudad de México a partir del análisis
de las prácticas urbanísticas informales, cuyas primeras
manifestaciones aparecieron en el siglo XVIII y que han alcanzado su máximo
apogeo en la segunda mitad del siglo XX. Socio de Futura Desarrollo
Urbano, un grupo que realiza proyectos de planificación, diseño
urbano y arquitectura en la zona metropolitana de México D.F, José
Manuel Castillo Oléa considera que el agua es uno de los indicadores
más importantes para conocer y comprender los conflictos y negociaciones
que se producen entre la ciudad formal y la informal.
Durante su intervención en el seminario De lo mismo a lo de
siempre, que se celebró entre el 19 y 23 de mayo en la sede
de La Cartuja (Sevilla) de la Universidad Internacional de Andalucía,
José Manuel Castillo Oléa realizó un breve recorrido
por la historia de la ciudad de México a partir del análisis
de las prácticas urbanísticas informales, cuyas primeras
manifestaciones aparecieron en el siglo XVIII y que han alcanzado su máximo
apogeo en la segunda mitad del siglo XX. Socio de Futura Desarrollo
Urbano, un grupo que realiza proyectos de planificación, diseño
urbano y arquitectura en la zona metropolitana de México D.F, José
Manuel Castillo Oléa considera que el agua es uno de los indicadores
más importantes para conocer y comprender los conflictos y negociaciones
que se producen entre la ciudad formal y la informal.
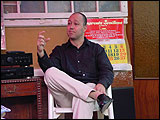 Diego Rivera se acerca al mito fundacional de la capital
latinoamericana en un mural que recrea la intensa vida urbana de la ciudad
azteca de Tenochtitlan (construida sobre una de las islas que había
en el valle de México). A través de una singular escenografía
pictórica que permite distinguir entre espacio público y
privado, Rivera nos muestra como los habitantes de Tenochtitlan ya habían
transformado y modificado el valle donde se situaba la ciudad, un espectacular
entorno paisajístico salpicado de volcanes, lagos e islas. De hecho,
cuando los españoles llegaron a Tenochtitlan, la llamaron "la
Venecia de América". "Desde los mapas del siglo XVII,
señaló Castillo Oléa, a las actuales fotografías
por satélites, pasando por este mural de Diego Rivera, todas las
representaciones históricas del valle de México reflejan
claramente que el crecimiento de la mancha urbana ha ido progresivamente
eliminando la mayor parte de las zonas húmedas".
Diego Rivera se acerca al mito fundacional de la capital
latinoamericana en un mural que recrea la intensa vida urbana de la ciudad
azteca de Tenochtitlan (construida sobre una de las islas que había
en el valle de México). A través de una singular escenografía
pictórica que permite distinguir entre espacio público y
privado, Rivera nos muestra como los habitantes de Tenochtitlan ya habían
transformado y modificado el valle donde se situaba la ciudad, un espectacular
entorno paisajístico salpicado de volcanes, lagos e islas. De hecho,
cuando los españoles llegaron a Tenochtitlan, la llamaron "la
Venecia de América". "Desde los mapas del siglo XVII,
señaló Castillo Oléa, a las actuales fotografías
por satélites, pasando por este mural de Diego Rivera, todas las
representaciones históricas del valle de México reflejan
claramente que el crecimiento de la mancha urbana ha ido progresivamente
eliminando la mayor parte de las zonas húmedas".
 El urbanismo informal
El urbanismo informal  La gran potencialidad del urbanismo informal es que es
más ligero y puede mantener unas relaciones muy flexibles con el
espacio. Según José Manuel Castillo Oléa, la informalidad
puede concebirse como un modelo de hacer ciudad que pone en marcha un
complejo entramado de relaciones económicas, sociales, legales
y culturales capaces de modificarse en función de sus negociaciones
con la autoridad y de las exigencias del entorno. "Estas ventajas,
matizó Oléa, no nos deben hacer olvidar los problemas (ambientales,
geológicos, políticos,...) que, a veces, provocan, pero
se puede avanzar mucho más si nos desprendemos del prejuicio de
que la informalidad es, de antemano, negativa". Por ello, sería
más lógico y eficaz que las disciplinas arquitectónicas
y urbanísticas incorporaran algunas nociones de las prácticas
informales (flexibilidad y ligereza, capacidad de adaptarse a las circunstancias,...),
en vez de intentar desactivarlas a través de la planificación
y/o la regulación.
La gran potencialidad del urbanismo informal es que es
más ligero y puede mantener unas relaciones muy flexibles con el
espacio. Según José Manuel Castillo Oléa, la informalidad
puede concebirse como un modelo de hacer ciudad que pone en marcha un
complejo entramado de relaciones económicas, sociales, legales
y culturales capaces de modificarse en función de sus negociaciones
con la autoridad y de las exigencias del entorno. "Estas ventajas,
matizó Oléa, no nos deben hacer olvidar los problemas (ambientales,
geológicos, políticos,...) que, a veces, provocan, pero
se puede avanzar mucho más si nos desprendemos del prejuicio de
que la informalidad es, de antemano, negativa". Por ello, sería
más lógico y eficaz que las disciplinas arquitectónicas
y urbanísticas incorporaran algunas nociones de las prácticas
informales (flexibilidad y ligereza, capacidad de adaptarse a las circunstancias,...),
en vez de intentar desactivarlas a través de la planificación
y/o la regulación.