Líneas de investigación
Proyectos en Curso
Proyectos Anteriores
 ¿Qué significa hoy pensar políticamente?
¿Qué significa hoy pensar políticamente?  Conferencia de Claude Lefort presentado por Estebán Molina: Ley, poder, saber. La incertidumbre democrática y el papel del intelectual
Conferencia de Claude Lefort presentado por Estebán Molina: Ley, poder, saber. La incertidumbre democrática y el papel del intelectual| Conferencia de Claude Lefort presentado por Estebán Molina: Ley, poder, saber. La incertidumbre democrática y el papel del intelectual |
|
El pensamiento de Lefort aspira a elaborar una teoría de lo político que supere el fantasma de la totalidad. Una aspiración que, a juicio de Molina, no cabe en el marco del marxismo, pues aunque en sus inicios el autor de El Capital negó la existencia de un principio trascendente que ordenara la historia (un "otro instituyente"), al final acabó atrapado en un determinismo inmanente que buscaba aprehender lo universal en lo particular (comprimiendo la humanidad dentro de una clase social: el proletariado). En sus años de militancia en el Partido Comunista Internacional (PCI), Lefort conoció de primera mano el poder de seducción de una ideología totalitaria que concibe al "Partido" como un órgano supremo capaz de hacer visible la sustancia de lo social. Junto a Cornelius Castoriadis puso en marcha Socialisme ou Barbarie, una organización de raíz trotskista que, en palabras de Esteban Molina, trato "de construir lo imposible: un partido revolucionario no burocrático". Hay que tener en cuenta que la visión crítica de Lefort respecto al régimen socialista soviético se enmarcaba en un contexto en el que cualquier cuestionamiento a la URSS suponía difamar, no sólo a uno de los artífices de la liberación del fascismo, sino al principal bloque de contención de las fuerzas capitalistas del planeta. Lefort se atrevió a decir que la Unión Soviética era una "sociedad de clases" -"una dictadura burocrática"- en la que, con el pretexto de que el Estado tenía que garantizar la supervivencia de la Revolución, se había creado una profunda división social -no menos severa que la capitalista- entre una clase privilegiada (los burócratas, auténticos profesionales de la Revolución) y el resto de la ciudadanía.
Para Lefort las democracias son sociedades heterogéneas, con múltiples focos de socialización, en las que el poder -así como la ley y el saber- nunca pueden satisfacer completamente su deuda de legitimidad. El autor de L'invention démocratique parte de la convicción de que el poder no es un mero producto ideológico sino que se constituye en un "otro simbólico" que permite a la sociedad concebirse como tal. En este sentido, Claude Lefort piensa que la mejor manera de comprender la constitución simbólica de la democracia moderna es comparándola con su contrario: el imaginario totalitario. En las sociedades democráticas, la capacidad de descifrar el significado de la acción de los hombres y, por tanto, de dirigir la vida social, no se atribuye ni a una persona (a un líder: Hitler, Stalin...) ni a un órgano colectivo (a un Partido que, supuestamente, encarna la sustancia del pueblo). En los regímenes totalitarios, ese "Uno" -el líder, el Partido- vertebra toda la vida social y determina la relación del ciudadano con el mundo, con los otros hombres y consigo mismo. Así, en los países socialistas de la órbita soviética, se intentó crear una sociedad cerrada sobre sí misma, de tal modo que el pueblo era contraído en los límites del proletariado, éste se identificaba con el Partido que, a su vez, se asociaba con la dirección que, finalmente, se comprimía en lo que Lefort, utilizando una expresión de Alexander Solzhenitsyn, llama "egócrata". Sin embargo, la trama de la sociedad democrática se teje sobre la incertidumbre. "Es una sociedad, explicó Esteban Molina, que hace de la búsqueda de su fundamento, su propio fundamento, de la pregunta por su identidad, su propia identidad". No hay que olvidar que la legitimidad democrática se basa en la idea de que los principios que organizan la vida social dependen de un proceso continuo de negociación y que, por tanto, no existe nada a priori que determine el sitio que cada cual debe ocupar en el entramado social. Además, es una legitimidad que no pretende sustituir las certezas anteriores (ya sean de orden religioso o natural), por nuevas certezas. La ley, tanto si se considera que su origen está más allá -en Dios- o más acá -en el Pueblo, en la Nación o en el Partido-, se concibe como un ámbito independiente del poder. Y el poder no se percibe como un "foco que ilumina el camino de la Historia", sino como el fruto de un consenso que no tiene asegurado de forma vitalicia su validez. "Por ello, subrayó Molina, la distinción democrática entre lo legítimo y lo ilegítimo, lo verdadero y lo falso, lo conveniente y lo desaconsejable..., nunca puede llevar el sello de la certeza". La legitimidad democrática invoca al hombre, pero desde la premisa de que es imposible saber de manera irrefutable qué es lo humano. Es decir, se asume que la condición humana es inseparable de las obras de los hombres y que hasta la propia noción de humanidad es ya una creación humana. Como también lo es, la declaración universal de los derechos humanos, una "institución instituyente" que es fruto de la necesidad histórica de legitimar la lucha contra el "Antiguo Régimen". Pero eso, según Lefort, no debe impedirnos reconocer su alcance universal, pues son derechos que apuntan a una condición fundamental de lo humano: lo que une a los hombres es justamente lo que les separa, su diversidad, su capacidad de devenir en seres únicos, singulares, individualizados. Teniendo en cuenta todo esto, el autor de Essais sur le politique cree que el poder de la democracia está íntimamente ligado a la fecundidad de la incertidumbre, a la imposibilidad de detener el deseo de libertad y de saber. "Y esa fecundidad, añadió Esteban Molina en la fase final de su intervención en el seminario ¿Qué significa hoy pensar políticamente?, impide que la libertad quede varada en las arenas del dogmatismo, que sea decretado el fin de la historia o que se establezca definitivamente la distinción entre lo legítimo y lo ilegítimo". Por todo ello, Molina cree que pensar políticamente hoy exige analizar tanto las resistencias que provoca la incertidumbre democrática (y que generan discursos en los que se pretende anclar la vida a una certeza concreta), como la tendencia a positivar dicha incertidumbre (es decir, a pensar que lo único cierto es que no hay nada cierto), convirtiéndola en un nuevo dogma de fe. "Es decir, concluyó Esteban Molina, pensar políticamente hoy supone reflexionar sobre las condiciones que condenan a los hombres a seguir confiando en conceptos naturalizantes y esencialistas, pero también relativizar el relativismo que, entre otras cosas, justifica discursos en los que se atribuye al Mercado el poder exclusivo de regular la vida social".
Se pensaba que al desaparecer el antagonismo entre democracia occidental y dictadura del proletariado (que caracterizó la escena internacional en los años de la Guerra Fría), los países situados en la órbita soviética evolucionarían, sin demasiados traumas, hacia una consolidación democrática. En muchos casos ha sido así, pero no siempre. Países como Rusia o China, aunque se autodefinen como estados democráticos, incumplen sistemáticamente los principios fundamentales de cualquier sociedad libre: no hay separación de poderes, no se respetan los derechos humanos, la ley está al servicio de la élite gubernamental... En Rusia, por ejemplo, se ha aprobado una constitución democrática, pero la población, educada durante varias décadas en valores totalitarios, no tiene ninguna capacidad de decisión. Y el gobierno de China, que después de la caída de la URSS llevó a cabo algunas reformas políticas y sociales y logró modernizar su economía (hasta convertirse en una de las principales potencias económicas del planeta), sigue manteniendo un control estricto sobre sus ciudadanos. "De hecho, ejemplificó Lefort, para ser empresario en China, tienes que afiliarte al Partido Comunista". Durante su intervención en el seminario ¿Qué significa hoy pensar políticamente?, Lefort aseguró que la idea de que nos encaminamos a un mundo dominado por lo económico en el que la política va a dejar de tener importancia, no es exclusiva de nuestra época. Ya a mediados del siglo XX, Hannah Arendt -una de las primeras pensadoras que investigó el fenómeno de los totalitarismos- advirtió del peligro de que las condiciones para la acción política desaparecieran, pues los ciudadanos estaban más preocupados en satisfacer sus intereses y necesidades individuales que en propiciar un progreso colectivo. De hecho, para la autora de En Los orígenes del totalitarismo (1951), el nazismo había sido consecuencia del profundo proceso de despolitización y atomización que sufrió la sociedad alemana tras la I Guerra Mundial. A su vez, este temor a una inminente muerte de la política se puede encontrar en el pensamiento de autores tan diferentes como Winston Churchill (que hablaba de la emergencia de una sociedad fragmentada en la que la referencia de la ley desaparecería) o Paul Valery que, en su libro Miradas sobre el mundo actual (1933), ya alertaba de los efectos de la "globalización". Incluso en algunas obras de Tocqueville o Chateaubriand, encontramos reflexiones sobre la perdida de influencia de los Estados-Nación (y su predecible disolución) en un mundo cada vez más dominado por el poder económico. "Es decir, señaló Claude Lefort, las tesis actuales sobre el fin de lo político y la llegada de una nueva época -sin precedentes en la historia de la civilización humana- donde lo económico -el Mercado- regulará la vida social, no son novedosas, sino que se inscriben en una especie de tradición del pensamiento occidental". En cualquier caso, el autor de L'invention démocratique recordó que la globalización no es algo que haya llegado de forma radical y brusca, sino el fruto de un largo proceso histórico que, si bien en las últimas décadas se ha acelerado considerablemente, tiene sus orígenes en el periodo colonial. Incluso el propio Kant ya la pronosticaba, al plantear que la humanidad, por su propia naturaleza, tendía a una unificación de las distintas culturas y civilizaciones. Por ello, Lefort cree que no tiene sentido pensar la globalización únicamente como el producto de una ampliación de las funciones del Mercado, o, en otras palabras, de un dominio de lo económico sobre lo político. "Es un fenómeno complejo, indicó, y no sólo el signo del nuevo orden económico que ha impuesto el capitalismo". Desde estas premisas, el autor de La complication. Retour sur le communisme piensa que los retos a los que deben enfrentarse las democracias occidentales no son sólo de carácter económico, sino también políticos. No hay que olvidar que hace apenas diez años, se produjo dentro de territorio europeo un sangriento conflicto bélico (las guerras en la ex-Yugoslavia) motivado por razones de índole política, étnica y religiosa. "Y ante ese conflicto, aseguró Lefort, los países europeos tomaron una decisión muy arriesgada pero que, bajo mi punto, fue acertada, porque consiguió el principal objetivo que perseguía: que Milosevic no exterminará a todos los habitantes de Kosovo". A juicio de Lefort, también sería conveniente que se aprobara el actual Tratado sobre la Constitución Europea -otro desafío político de primer orden- "pues, más allá de sus lógicas imperfecciones, permitiría profundizar en la creación de una instancia interestatal que ofrezca una respuesta común a problemas políticos compartidos por todos los estados miembros".
En un mundo globalizado, el éxito de una organización como Al-Qaeda está en su estructura reticular, con células conectadas pero autónomas que tienen capacidad de llevar a cabo acciones muy locales pero con gran repercusión internacional. "Gracias a esa estrategia de desestabilización, señaló Lefort, Al-Qaeda representa una amenaza de primer orden para las democracias occidentales que, con frecuencia, para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanos, caen en la tentación de tomar decisiones que no respetan algunos principios claves del Estado de Derecho: la separación de poderes, la presunción de inocencia...". Ya en la fase final de su intervención en el seminario ¿Qué significa hoy pensar políticamente?, Claude Lefort analizó otras amenazas importantes a las que deben hacer frente los sistemas democráticos: el paro (que excluye de los circuitos de socialización a un número cada vez más numeroso de personas); los conflictos sociales, culturales y laborales que genera la inmigración, sobre todo por las reacciones xenófobas que suscita en amplios sectores de la población (que temen que los trabajadores extranjeros hagan peligrar su estabilidad); o, la expansión de un "pensamiento débil" (de una especie de dictadura del "todo vale") que está creando una sociedad cada vez más desideologizada y fragmentada en la que se deja que el Mercado -como único valor absoluto- organice todas las esferas de la vida de los ciudadanos. |

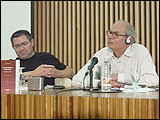 Durante su intervención en el seminario ¿Qué
significa hoy pensar políticamente?, Esteban Molina, miembro
del Consejo Asesor de la revista Metapolítica y del Consejo
de Redacción de la revista Res Publica, analizó el
pensamiento político de Claude Lefort que tuvo en sus inicios una
orientación revolucionaria para tomar después una dirección
que Molina describe como "libertaria". En esta segunda fase
de su trayectoria intelectual, Lefort abandona la creencia de que una
revolución nos permitiría recobrar el auténtico "ser
de la humanidad", para centrar su trabajo en la indagación
de las bases simbólicas del Estado moderno y de la democracia.
"Cuyo origen, precisó Esteban Molina, no se explica exclusivamente
por un cambio de las condiciones materiales de la vida social (es decir,
por causas económicas), sino que también deriva de una resignificación
de la noción de poder y de su relación con la ley y el saber".
Durante su intervención en el seminario ¿Qué
significa hoy pensar políticamente?, Esteban Molina, miembro
del Consejo Asesor de la revista Metapolítica y del Consejo
de Redacción de la revista Res Publica, analizó el
pensamiento político de Claude Lefort que tuvo en sus inicios una
orientación revolucionaria para tomar después una dirección
que Molina describe como "libertaria". En esta segunda fase
de su trayectoria intelectual, Lefort abandona la creencia de que una
revolución nos permitiría recobrar el auténtico "ser
de la humanidad", para centrar su trabajo en la indagación
de las bases simbólicas del Estado moderno y de la democracia.
"Cuyo origen, precisó Esteban Molina, no se explica exclusivamente
por un cambio de las condiciones materiales de la vida social (es decir,
por causas económicas), sino que también deriva de una resignificación
de la noción de poder y de su relación con la ley y el saber".
 Pero aunque el abandono de la "fe revolucionaria"
le llevó a distanciarse del marxismo, Lefort también siguió
cuestionando muchos aspectos del liberalismo. Influido por Maquiavelo,
el autor de Écrire. À l'épreuve du politique
concibe el Estado democrático como un "poder instituido e
instituyente" que da forma a una comunidad política que no
encarna un ente social "indiviso y homogéneo" -la Nación,
el Pueblo, el Partido-, sino un "ser extinguido, nunca figurable
del todo". De este modo, según Lefort, la democracia no trata
de eliminar la división social, sino que la transforma en diferencia
política, encauzando la confrontación entre los distintos
sectores ideológicos y evitando el riesgo de "guerra civil".
A su juicio, el Estado democrático se basa en una abstracción
del poder (convertido en algo no figurable, no identificable) que es interiorizado
como una ley sin rostro. "El poder se eleva, aseguró Esteban
Molina, sobre un abismo que no puede colmar, pues en su fondo hay una
brecha -la que abre el deseo de dominar y su contrario (el deseo de no
ser dominado)- imposible de suturar".
Pero aunque el abandono de la "fe revolucionaria"
le llevó a distanciarse del marxismo, Lefort también siguió
cuestionando muchos aspectos del liberalismo. Influido por Maquiavelo,
el autor de Écrire. À l'épreuve du politique
concibe el Estado democrático como un "poder instituido e
instituyente" que da forma a una comunidad política que no
encarna un ente social "indiviso y homogéneo" -la Nación,
el Pueblo, el Partido-, sino un "ser extinguido, nunca figurable
del todo". De este modo, según Lefort, la democracia no trata
de eliminar la división social, sino que la transforma en diferencia
política, encauzando la confrontación entre los distintos
sectores ideológicos y evitando el riesgo de "guerra civil".
A su juicio, el Estado democrático se basa en una abstracción
del poder (convertido en algo no figurable, no identificable) que es interiorizado
como una ley sin rostro. "El poder se eleva, aseguró Esteban
Molina, sobre un abismo que no puede colmar, pues en su fondo hay una
brecha -la que abre el deseo de dominar y su contrario (el deseo de no
ser dominado)- imposible de suturar".
 Tras el análisis que realizó Esteban Molina
del pensamiento político de Claude Lefort, el propio filósofo
francés aseguró en el inicio de su intervención en
la sede de La Cartuja de la Universidad Internacional de Andalucía
que, a pesar de ciertos discursos que auguran el fin de la historia y
la sustitución de la política por la economía, para
entender la realidad contemporánea es necesario poner en primer
plano el problema de lo político. Con la caída del Muro
de Berlín y el desmantelamiento de los regímenes comunistas
de Europa del este, en muchos foros intelectuales se extendió la
idea de que la expansión de la democracia liberal a nivel mundial
estaba garantizada, pues había desaparecido el único enemigo
que podía hacerle frente: la dictadura del proletariado. A juicio
de Lefort esa idea tiene que ser matizada, "pues aunque en la actualidad
no hay ningún sistema político que represente una alternativa
sólida a la democracia, si existen numerosos regímenes que,
de forma más o menos explícita, mantienen pautas de conducta
propias de los totalitarismos".
Tras el análisis que realizó Esteban Molina
del pensamiento político de Claude Lefort, el propio filósofo
francés aseguró en el inicio de su intervención en
la sede de La Cartuja de la Universidad Internacional de Andalucía
que, a pesar de ciertos discursos que auguran el fin de la historia y
la sustitución de la política por la economía, para
entender la realidad contemporánea es necesario poner en primer
plano el problema de lo político. Con la caída del Muro
de Berlín y el desmantelamiento de los regímenes comunistas
de Europa del este, en muchos foros intelectuales se extendió la
idea de que la expansión de la democracia liberal a nivel mundial
estaba garantizada, pues había desaparecido el único enemigo
que podía hacerle frente: la dictadura del proletariado. A juicio
de Lefort esa idea tiene que ser matizada, "pues aunque en la actualidad
no hay ningún sistema político que represente una alternativa
sólida a la democracia, si existen numerosos regímenes que,
de forma más o menos explícita, mantienen pautas de conducta
propias de los totalitarismos".
 Claude Lefort, impulsor de publicaciones como Textures
o Libre, considera que en la guerra de Irak o en el conflicto entre
Israel y Palestina -que han influido decisivamente en la configuración
de la actual escena internacional- el desacuerdo entre las distintas partes
enfrentadas se debe, básicamente, a razones políticas y
religiosas. "Y para resolverlos, añadió, hay que tomar
decisiones políticas, no económicas". A su vez, Lefort
cree que la existencia de Al-Qaeda también plantea a las democracias
occidentales un problema político, pues el objetivo fundamental
de esta organización es hacer que Estados Unidos (y, en general,
toda la comunidad internacional) provoque con sus decisiones e intervenciones
una mayor desestabilización de Oriente Medio. "De este modo,
señaló, trata de fortalecer la oposición islamista
contra los gobiernos de los países árabes que, por distintas
razones (económicas, pero también políticas) no se
atreven a rechazar con contundencia las acciones del gobierno y del ejército
estadounidense".
Claude Lefort, impulsor de publicaciones como Textures
o Libre, considera que en la guerra de Irak o en el conflicto entre
Israel y Palestina -que han influido decisivamente en la configuración
de la actual escena internacional- el desacuerdo entre las distintas partes
enfrentadas se debe, básicamente, a razones políticas y
religiosas. "Y para resolverlos, añadió, hay que tomar
decisiones políticas, no económicas". A su vez, Lefort
cree que la existencia de Al-Qaeda también plantea a las democracias
occidentales un problema político, pues el objetivo fundamental
de esta organización es hacer que Estados Unidos (y, en general,
toda la comunidad internacional) provoque con sus decisiones e intervenciones
una mayor desestabilización de Oriente Medio. "De este modo,
señaló, trata de fortalecer la oposición islamista
contra los gobiernos de los países árabes que, por distintas
razones (económicas, pero también políticas) no se
atreven a rechazar con contundencia las acciones del gobierno y del ejército
estadounidense".