 La
caída del Muro de Berlín en 1989 certificó la derrota del proyecto utópico
del proletariado industrial y el inicio de una especie de belle époque
del neoliberalismo. Fueron los años en los que triunfó la tesis del
fin de la historia propuesta por Fukuyama que auguraba que con el desmoronamiento
del comunismo se llegaría a un mundo post-político y post-ideológico
que sólo estaría amenazado por el fundamentalismo religioso. Y esa amenaza
se podría desactivar mediante una combinación de autorregulación del
"mercado", cierta apertura hacia el "otro" y puntuales intervenciones
humanitarias. Sin embargo, a finales de los años 90 del siglo pasado,
esa confianza del pensamiento postmoderno en la resolución de los conflictos
sociales y políticos a través de medidas exclusivamente económicas,
se quebró. Así, a diferencia de lo que predecía Fukuyama, en la actualidad,
tras el atentado a la Torres Gemelas, la consolidación de la estrategia
de guerra global permanente emprendida por la administración Bush y
el imparable desarrollo del movimiento altermundialista (en sus distintas
re-encarnaciones), se ha producido un regreso de lo político a la esfera
pública. Y en este contexto se hace necesario pensar nuevas formas de
articular el compromiso intelectual y político. Este fue el punto de
partida del seminario ¿Qué significa hoy pensar políticamente?
que se celebró en la sede de La Cartuja de la Universidad Internacional
de Andalucía entre el 3 y el 6 de mayo de 2005 y en el que se apostó
por un formato de cierto riesgo: presentaciones teóricas acompañadas
de conversaciones entre los invitados. La
caída del Muro de Berlín en 1989 certificó la derrota del proyecto utópico
del proletariado industrial y el inicio de una especie de belle époque
del neoliberalismo. Fueron los años en los que triunfó la tesis del
fin de la historia propuesta por Fukuyama que auguraba que con el desmoronamiento
del comunismo se llegaría a un mundo post-político y post-ideológico
que sólo estaría amenazado por el fundamentalismo religioso. Y esa amenaza
se podría desactivar mediante una combinación de autorregulación del
"mercado", cierta apertura hacia el "otro" y puntuales intervenciones
humanitarias. Sin embargo, a finales de los años 90 del siglo pasado,
esa confianza del pensamiento postmoderno en la resolución de los conflictos
sociales y políticos a través de medidas exclusivamente económicas,
se quebró. Así, a diferencia de lo que predecía Fukuyama, en la actualidad,
tras el atentado a la Torres Gemelas, la consolidación de la estrategia
de guerra global permanente emprendida por la administración Bush y
el imparable desarrollo del movimiento altermundialista (en sus distintas
re-encarnaciones), se ha producido un regreso de lo político a la esfera
pública. Y en este contexto se hace necesario pensar nuevas formas de
articular el compromiso intelectual y político. Este fue el punto de
partida del seminario ¿Qué significa hoy pensar políticamente?
que se celebró en la sede de La Cartuja de la Universidad Internacional
de Andalucía entre el 3 y el 6 de mayo de 2005 y en el que se apostó
por un formato de cierto riesgo: presentaciones teóricas acompañadas
de conversaciones entre los invitados.
 Santiago López Petit, que recientemente ha publicado
el libro El infinito y la nada. El querer vivir como desafío,
recordó que en el discurso crítico el concepto de vida no
ha sido, por lo general, bienvenido, pues se ha asociado a posiciones
irracionalistas. De hecho, G. Lukács, en su obra El asalto a
la razón aseguraba que introducir la vida en el discurso filosófico
había llevado al nazismo. Hay que tener en cuenta que desde los
años veinte del pasado siglo la noción de vida está
ligada a la cuestión de la cotidianidad que aparece tras la I Guerra
Mundial, cuando la maquinaria capitalista comienza a organizar férreamente
el tiempo de los ciudadanos (su vida cotidiana) en función de las
necesidades de la esfera de la producción. "Por tanto, explicó
López Petit en el inicio de su intervención en el seminario
¿Qué significa hoy pensar políticamente?,
históricamente, el análisis de la vida cotidiana ha estado
ligado a la crítica de la misma noción de vida cotidiana". Santiago López Petit, que recientemente ha publicado
el libro El infinito y la nada. El querer vivir como desafío,
recordó que en el discurso crítico el concepto de vida no
ha sido, por lo general, bienvenido, pues se ha asociado a posiciones
irracionalistas. De hecho, G. Lukács, en su obra El asalto a
la razón aseguraba que introducir la vida en el discurso filosófico
había llevado al nazismo. Hay que tener en cuenta que desde los
años veinte del pasado siglo la noción de vida está
ligada a la cuestión de la cotidianidad que aparece tras la I Guerra
Mundial, cuando la maquinaria capitalista comienza a organizar férreamente
el tiempo de los ciudadanos (su vida cotidiana) en función de las
necesidades de la esfera de la producción. "Por tanto, explicó
López Petit en el inicio de su intervención en el seminario
¿Qué significa hoy pensar políticamente?,
históricamente, el análisis de la vida cotidiana ha estado
ligado a la crítica de la misma noción de vida cotidiana".
 En 1997, tras los desalojos de tres Centros Sociales
que había en Madrid -David Castilla, Lavapiés 15 y La Guindalera-
se planteó un debate muy interesante (que tendría repercusiones
más allá del movimiento okupa) sobre cómo afrontar
estas expulsiones. En cada caso, se habían tomado distintas iniciativas
para responder a la acción policial. En el CSOA de David Castilla
se siguió la estrategia okupa ortodoxa de blindar el edificio y
plantear una resistencia activa. Una estrategia que, en opinión
de Margarita Padilla, informática y autora de diversos artículos
sobre acción política y nuevas tecnologías comunicativas,
suele generar más desánimo que otra cosa, pues al final
no se evita el desalojo y, con frecuencia, se producen detenciones y heridos. En 1997, tras los desalojos de tres Centros Sociales
que había en Madrid -David Castilla, Lavapiés 15 y La Guindalera-
se planteó un debate muy interesante (que tendría repercusiones
más allá del movimiento okupa) sobre cómo afrontar
estas expulsiones. En cada caso, se habían tomado distintas iniciativas
para responder a la acción policial. En el CSOA de David Castilla
se siguió la estrategia okupa ortodoxa de blindar el edificio y
plantear una resistencia activa. Una estrategia que, en opinión
de Margarita Padilla, informática y autora de diversos artículos
sobre acción política y nuevas tecnologías comunicativas,
suele generar más desánimo que otra cosa, pues al final
no se evita el desalojo y, con frecuencia, se producen detenciones y heridos.
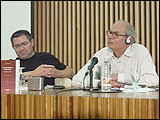 Durante su intervención en el seminario ¿Qué
significa hoy pensar políticamente?, Esteban Molina, miembro
del Consejo Asesor de la revista Metapolítica y del Consejo
de Redacción de la revista Res Publica, analizó el
pensamiento político de Claude Lefort que tuvo en sus inicios una
orientación revolucionaria para tomar después una dirección
que Molina describe como "libertaria". En esta segunda fase
de su trayectoria intelectual, Lefort abandona la creencia de que una
revolución nos permitiría recobrar el auténtico "ser
de la humanidad", para centrar su trabajo en la indagación
de las bases simbólicas del Estado moderno y de la democracia.
"Cuyo origen, precisó Esteban Molina, no se explica exclusivamente
por un cambio de las condiciones materiales de la vida social (es decir,
por causas económicas), sino que también deriva de una resignificación
de la noción de poder y de su relación con la ley y el saber". Durante su intervención en el seminario ¿Qué
significa hoy pensar políticamente?, Esteban Molina, miembro
del Consejo Asesor de la revista Metapolítica y del Consejo
de Redacción de la revista Res Publica, analizó el
pensamiento político de Claude Lefort que tuvo en sus inicios una
orientación revolucionaria para tomar después una dirección
que Molina describe como "libertaria". En esta segunda fase
de su trayectoria intelectual, Lefort abandona la creencia de que una
revolución nos permitiría recobrar el auténtico "ser
de la humanidad", para centrar su trabajo en la indagación
de las bases simbólicas del Estado moderno y de la democracia.
"Cuyo origen, precisó Esteban Molina, no se explica exclusivamente
por un cambio de las condiciones materiales de la vida social (es decir,
por causas económicas), sino que también deriva de una resignificación
de la noción de poder y de su relación con la ley y el saber".
 En la sesión que cerró el seminario ¿Qué
significa hoy pensar políticamente?, Belén Gopegui,
autora de libros como La escala de los mapas, Tocarnos la
cara, o El lado frío de la almohada, leyó un
fragmento de su intervención en el IV Encuentro Hemisférico
de Lucha contra el ALCA que se celebró en La Habana (Cuba) entre
el 27 y el 30 de abril de 2005. En esa intervención hablaba de
un cuento en el que se asegura que si una rana cae dentro de una olla
con agua a 50 grados, comprende inmediatamente el peligro que corre
su vida y salta fuera. Sin embargo, si la rana está dentro de
una olla con agua fría que se va calentando lentamente hasta
que alcanza los 50 grados, no advierte el peligro, se queda quieta y
sin reaccionar y, finalmente, muere. En la sesión que cerró el seminario ¿Qué
significa hoy pensar políticamente?, Belén Gopegui,
autora de libros como La escala de los mapas, Tocarnos la
cara, o El lado frío de la almohada, leyó un
fragmento de su intervención en el IV Encuentro Hemisférico
de Lucha contra el ALCA que se celebró en La Habana (Cuba) entre
el 27 y el 30 de abril de 2005. En esa intervención hablaba de
un cuento en el que se asegura que si una rana cae dentro de una olla
con agua a 50 grados, comprende inmediatamente el peligro que corre
su vida y salta fuera. Sin embargo, si la rana está dentro de
una olla con agua fría que se va calentando lentamente hasta
que alcanza los 50 grados, no advierte el peligro, se queda quieta y
sin reaccionar y, finalmente, muere.
|
 Resúmenes
Resúmenes  Resúmenes de las intervenciones en el seminario ¿Qué significa hoy pensar políticamente?
Resúmenes de las intervenciones en el seminario ¿Qué significa hoy pensar políticamente? 



 La
caída del Muro de Berlín en 1989 certificó la derrota del proyecto utópico
del proletariado industrial y el inicio de una especie de belle époque
del neoliberalismo. Fueron los años en los que triunfó la tesis del
fin de la historia propuesta por Fukuyama que auguraba que con el desmoronamiento
del comunismo se llegaría a un mundo post-político y post-ideológico
que sólo estaría amenazado por el fundamentalismo religioso. Y esa amenaza
se podría desactivar mediante una combinación de autorregulación del
"mercado", cierta apertura hacia el "otro" y puntuales intervenciones
humanitarias. Sin embargo, a finales de los años 90 del siglo pasado,
esa confianza del pensamiento postmoderno en la resolución de los conflictos
sociales y políticos a través de medidas exclusivamente económicas,
se quebró. Así, a diferencia de lo que predecía Fukuyama, en la actualidad,
tras el atentado a la Torres Gemelas, la consolidación de la estrategia
de guerra global permanente emprendida por la administración Bush y
el imparable desarrollo del movimiento altermundialista (en sus distintas
re-encarnaciones), se ha producido un regreso de lo político a la esfera
pública. Y en este contexto se hace necesario pensar nuevas formas de
articular el compromiso intelectual y político. Este fue el punto de
partida del seminario ¿Qué significa hoy pensar políticamente?
que se celebró en la sede de La Cartuja de la Universidad Internacional
de Andalucía entre el 3 y el 6 de mayo de 2005 y en el que se apostó
por un formato de cierto riesgo: presentaciones teóricas acompañadas
de conversaciones entre los invitados.
La
caída del Muro de Berlín en 1989 certificó la derrota del proyecto utópico
del proletariado industrial y el inicio de una especie de belle époque
del neoliberalismo. Fueron los años en los que triunfó la tesis del
fin de la historia propuesta por Fukuyama que auguraba que con el desmoronamiento
del comunismo se llegaría a un mundo post-político y post-ideológico
que sólo estaría amenazado por el fundamentalismo religioso. Y esa amenaza
se podría desactivar mediante una combinación de autorregulación del
"mercado", cierta apertura hacia el "otro" y puntuales intervenciones
humanitarias. Sin embargo, a finales de los años 90 del siglo pasado,
esa confianza del pensamiento postmoderno en la resolución de los conflictos
sociales y políticos a través de medidas exclusivamente económicas,
se quebró. Así, a diferencia de lo que predecía Fukuyama, en la actualidad,
tras el atentado a la Torres Gemelas, la consolidación de la estrategia
de guerra global permanente emprendida por la administración Bush y
el imparable desarrollo del movimiento altermundialista (en sus distintas
re-encarnaciones), se ha producido un regreso de lo político a la esfera
pública. Y en este contexto se hace necesario pensar nuevas formas de
articular el compromiso intelectual y político. Este fue el punto de
partida del seminario ¿Qué significa hoy pensar políticamente?
que se celebró en la sede de La Cartuja de la Universidad Internacional
de Andalucía entre el 3 y el 6 de mayo de 2005 y en el que se apostó
por un formato de cierto riesgo: presentaciones teóricas acompañadas
de conversaciones entre los invitados.
 Santiago López Petit, que recientemente ha publicado
el libro El infinito y la nada. El querer vivir como desafío,
recordó que en el discurso crítico el concepto de vida no
ha sido, por lo general, bienvenido, pues se ha asociado a posiciones
irracionalistas. De hecho, G. Lukács, en su obra El asalto a
la razón aseguraba que introducir la vida en el discurso filosófico
había llevado al nazismo. Hay que tener en cuenta que desde los
años veinte del pasado siglo la noción de vida está
ligada a la cuestión de la cotidianidad que aparece tras la I Guerra
Mundial, cuando la maquinaria capitalista comienza a organizar férreamente
el tiempo de los ciudadanos (su vida cotidiana) en función de las
necesidades de la esfera de la producción. "Por tanto, explicó
López Petit en el inicio de su intervención en el seminario
¿Qué significa hoy pensar políticamente?,
históricamente, el análisis de la vida cotidiana ha estado
ligado a la crítica de la misma noción de vida cotidiana".
Santiago López Petit, que recientemente ha publicado
el libro El infinito y la nada. El querer vivir como desafío,
recordó que en el discurso crítico el concepto de vida no
ha sido, por lo general, bienvenido, pues se ha asociado a posiciones
irracionalistas. De hecho, G. Lukács, en su obra El asalto a
la razón aseguraba que introducir la vida en el discurso filosófico
había llevado al nazismo. Hay que tener en cuenta que desde los
años veinte del pasado siglo la noción de vida está
ligada a la cuestión de la cotidianidad que aparece tras la I Guerra
Mundial, cuando la maquinaria capitalista comienza a organizar férreamente
el tiempo de los ciudadanos (su vida cotidiana) en función de las
necesidades de la esfera de la producción. "Por tanto, explicó
López Petit en el inicio de su intervención en el seminario
¿Qué significa hoy pensar políticamente?,
históricamente, el análisis de la vida cotidiana ha estado
ligado a la crítica de la misma noción de vida cotidiana".
 En 1997, tras los desalojos de tres Centros Sociales
que había en Madrid -David Castilla, Lavapiés 15 y La Guindalera-
se planteó un debate muy interesante (que tendría repercusiones
más allá del movimiento okupa) sobre cómo afrontar
estas expulsiones. En cada caso, se habían tomado distintas iniciativas
para responder a la acción policial. En el CSOA de David Castilla
se siguió la estrategia okupa ortodoxa de blindar el edificio y
plantear una resistencia activa. Una estrategia que, en opinión
de Margarita Padilla, informática y autora de diversos artículos
sobre acción política y nuevas tecnologías comunicativas,
suele generar más desánimo que otra cosa, pues al final
no se evita el desalojo y, con frecuencia, se producen detenciones y heridos.
En 1997, tras los desalojos de tres Centros Sociales
que había en Madrid -David Castilla, Lavapiés 15 y La Guindalera-
se planteó un debate muy interesante (que tendría repercusiones
más allá del movimiento okupa) sobre cómo afrontar
estas expulsiones. En cada caso, se habían tomado distintas iniciativas
para responder a la acción policial. En el CSOA de David Castilla
se siguió la estrategia okupa ortodoxa de blindar el edificio y
plantear una resistencia activa. Una estrategia que, en opinión
de Margarita Padilla, informática y autora de diversos artículos
sobre acción política y nuevas tecnologías comunicativas,
suele generar más desánimo que otra cosa, pues al final
no se evita el desalojo y, con frecuencia, se producen detenciones y heridos.
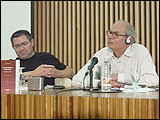 Durante su intervención en el seminario ¿Qué
significa hoy pensar políticamente?, Esteban Molina, miembro
del Consejo Asesor de la revista Metapolítica y del Consejo
de Redacción de la revista Res Publica, analizó el
pensamiento político de Claude Lefort que tuvo en sus inicios una
orientación revolucionaria para tomar después una dirección
que Molina describe como "libertaria". En esta segunda fase
de su trayectoria intelectual, Lefort abandona la creencia de que una
revolución nos permitiría recobrar el auténtico "ser
de la humanidad", para centrar su trabajo en la indagación
de las bases simbólicas del Estado moderno y de la democracia.
"Cuyo origen, precisó Esteban Molina, no se explica exclusivamente
por un cambio de las condiciones materiales de la vida social (es decir,
por causas económicas), sino que también deriva de una resignificación
de la noción de poder y de su relación con la ley y el saber".
Durante su intervención en el seminario ¿Qué
significa hoy pensar políticamente?, Esteban Molina, miembro
del Consejo Asesor de la revista Metapolítica y del Consejo
de Redacción de la revista Res Publica, analizó el
pensamiento político de Claude Lefort que tuvo en sus inicios una
orientación revolucionaria para tomar después una dirección
que Molina describe como "libertaria". En esta segunda fase
de su trayectoria intelectual, Lefort abandona la creencia de que una
revolución nos permitiría recobrar el auténtico "ser
de la humanidad", para centrar su trabajo en la indagación
de las bases simbólicas del Estado moderno y de la democracia.
"Cuyo origen, precisó Esteban Molina, no se explica exclusivamente
por un cambio de las condiciones materiales de la vida social (es decir,
por causas económicas), sino que también deriva de una resignificación
de la noción de poder y de su relación con la ley y el saber".
 En la sesión que cerró el seminario ¿Qué
significa hoy pensar políticamente?, Belén Gopegui,
autora de libros como La escala de los mapas, Tocarnos la
cara, o El lado frío de la almohada, leyó un
fragmento de su intervención en el IV Encuentro Hemisférico
de Lucha contra el ALCA que se celebró en La Habana (Cuba) entre
el 27 y el 30 de abril de 2005. En esa intervención hablaba de
un cuento en el que se asegura que si una rana cae dentro de una olla
con agua a 50 grados, comprende inmediatamente el peligro que corre
su vida y salta fuera. Sin embargo, si la rana está dentro de
una olla con agua fría que se va calentando lentamente hasta
que alcanza los 50 grados, no advierte el peligro, se queda quieta y
sin reaccionar y, finalmente, muere.
En la sesión que cerró el seminario ¿Qué
significa hoy pensar políticamente?, Belén Gopegui,
autora de libros como La escala de los mapas, Tocarnos la
cara, o El lado frío de la almohada, leyó un
fragmento de su intervención en el IV Encuentro Hemisférico
de Lucha contra el ALCA que se celebró en La Habana (Cuba) entre
el 27 y el 30 de abril de 2005. En esa intervención hablaba de
un cuento en el que se asegura que si una rana cae dentro de una olla
con agua a 50 grados, comprende inmediatamente el peligro que corre
su vida y salta fuera. Sin embargo, si la rana está dentro de
una olla con agua fría que se va calentando lentamente hasta
que alcanza los 50 grados, no advierte el peligro, se queda quieta y
sin reaccionar y, finalmente, muere.