 Organizado
por UNIA arteypensamiento, Arteleku-Diputación Foral de Gipuzkoa y la
revista Archipiélago, el seminario Reilustrar la Ilustración: universalismo,
ciudadanía y emancipación (I), que se celebró entre el 22 y el 25
de mayo de 2006 en la sede de La Cartuja de la Universidad Internacional
de Andalucía, se inició con la intervención de Carlos Fernández Liria,
autor de libros como Volver a pensar o Sin vigilancia y sin
castigo. Una discusión con Michel Foucault, quien aseguró que para
"reilustrar la Ilustración", lo primero que hay que hacer es asumir
que la sociedad en la que vivimos actualmente poco o nada tiene que
ver con la república cosmopolita que pretendía construir el proyecto
ilustrado. En la segunda sesión del seminario, Cecilia Flachsland, que
es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, contrapuso la figura de Atahualpa Yupanqui con la de Manu
Chao. El miércoles 24 de mayo, Marta Malo (investigadora social y militante
en las redes sociales de Lavapiés -Madrid- desde hace diez años), Monserrat
Galcerán (catedrática de Filosofía en la Universidad Complutense de
Madrid) y Franco Ingrassia (que actualmente está vinculado al colectivo
autogestionario Planeta X de la ciudad argentina de Rosario) analizaron
la posibilidad de pensar en un universalismo construido desde abajo
y que se adapte a la experiencia contemporánea. El seminario se cerró
con la intervención de Antonio Lafuente, investigador científico en
el Instituto de Historia del CSIC, quien subrayó la necesidad de poner
en marcha diferentes estrategias de reflexión y acción que permitan
crear "estructuras e instituciones" que defiendan que el control sobre
los commons (aquellos bienes comunes que son de todos en general
y de nadie en particular) de la sociedad contemporánea no esté exclusivamente
en manos de científicos y expertos. Organizado
por UNIA arteypensamiento, Arteleku-Diputación Foral de Gipuzkoa y la
revista Archipiélago, el seminario Reilustrar la Ilustración: universalismo,
ciudadanía y emancipación (I), que se celebró entre el 22 y el 25
de mayo de 2006 en la sede de La Cartuja de la Universidad Internacional
de Andalucía, se inició con la intervención de Carlos Fernández Liria,
autor de libros como Volver a pensar o Sin vigilancia y sin
castigo. Una discusión con Michel Foucault, quien aseguró que para
"reilustrar la Ilustración", lo primero que hay que hacer es asumir
que la sociedad en la que vivimos actualmente poco o nada tiene que
ver con la república cosmopolita que pretendía construir el proyecto
ilustrado. En la segunda sesión del seminario, Cecilia Flachsland, que
es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, contrapuso la figura de Atahualpa Yupanqui con la de Manu
Chao. El miércoles 24 de mayo, Marta Malo (investigadora social y militante
en las redes sociales de Lavapiés -Madrid- desde hace diez años), Monserrat
Galcerán (catedrática de Filosofía en la Universidad Complutense de
Madrid) y Franco Ingrassia (que actualmente está vinculado al colectivo
autogestionario Planeta X de la ciudad argentina de Rosario) analizaron
la posibilidad de pensar en un universalismo construido desde abajo
y que se adapte a la experiencia contemporánea. El seminario se cerró
con la intervención de Antonio Lafuente, investigador científico en
el Instituto de Historia del CSIC, quien subrayó la necesidad de poner
en marcha diferentes estrategias de reflexión y acción que permitan
crear "estructuras e instituciones" que defiendan que el control sobre
los commons (aquellos bienes comunes que son de todos en general
y de nadie en particular) de la sociedad contemporánea no esté exclusivamente
en manos de científicos y expertos.
 Celebrado entre el 22 y el 25 de mayo de 2006 en la sede de La Cartuja de la Universidad Internacional de Andalucía, este seminario ha intentado propiciar un debate público sobre cómo reinventar
un nuevo universalismo emancipador que recupere el
anhelo de la Ilustración de crear "ciudadanos del mundo"
libres e iguales. Entre ese sueño ilustrado que durante los dos
últimos siglos han perseguido movimientos democráticos
y revolucionarios (desde las internacionales obreras al feminismo, desde
Mijail Bakunin a Martin Luther King) y las realidades que hacen visibles
hechos como la situación en Nueva Orleans tras el paso del huracán
Katrina, las vallas de Ceuta y Melilla o las revueltas en los barrios
periféricos de ciudades francesas en noviembre de 2005, media
un abismo que nos demuestra que siguen existiendo ciudadanos de primera
y de segunda categoría, que la discriminación por género,
color de piel o procedencia geográfica no ha desaparecido. Celebrado entre el 22 y el 25 de mayo de 2006 en la sede de La Cartuja de la Universidad Internacional de Andalucía, este seminario ha intentado propiciar un debate público sobre cómo reinventar
un nuevo universalismo emancipador que recupere el
anhelo de la Ilustración de crear "ciudadanos del mundo"
libres e iguales. Entre ese sueño ilustrado que durante los dos
últimos siglos han perseguido movimientos democráticos
y revolucionarios (desde las internacionales obreras al feminismo, desde
Mijail Bakunin a Martin Luther King) y las realidades que hacen visibles
hechos como la situación en Nueva Orleans tras el paso del huracán
Katrina, las vallas de Ceuta y Melilla o las revueltas en los barrios
periféricos de ciudades francesas en noviembre de 2005, media
un abismo que nos demuestra que siguen existiendo ciudadanos de primera
y de segunda categoría, que la discriminación por género,
color de piel o procedencia geográfica no ha desaparecido.
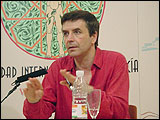 Partiendo de la convicción de que, como plantea
el título de este seminario, es necesario "reilustrar la Ilustración",
Carlos Fernández Liria, profesor de Filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid, analizó las razones por las que actualmente,
en vez de haber una república cosmopolita sin ciudadanos de primera
y de segunda categoría (como pretendía el proyecto ilustrado),
lo que existe es un mundo unificado por el mercado pero que vive en una
especie de guerra civil generalizada. Un mundo en el que ha triunfado
el nihilismo (resurgiendo arcaísmos e integrismos de todo tipo)
y donde cada vez tienen más poder unos organismos sobre los que
los ciudadanos no pueden ejercer ningún tipo de control político:
las grandes multinacionales. Partiendo de la convicción de que, como plantea
el título de este seminario, es necesario "reilustrar la Ilustración",
Carlos Fernández Liria, profesor de Filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid, analizó las razones por las que actualmente,
en vez de haber una república cosmopolita sin ciudadanos de primera
y de segunda categoría (como pretendía el proyecto ilustrado),
lo que existe es un mundo unificado por el mercado pero que vive en una
especie de guerra civil generalizada. Un mundo en el que ha triunfado
el nihilismo (resurgiendo arcaísmos e integrismos de todo tipo)
y donde cada vez tienen más poder unos organismos sobre los que
los ciudadanos no pueden ejercer ningún tipo de control político:
las grandes multinacionales.
 En junio de 2001, Cecilia Flachsland, que actualmente
es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, publicó un artículo en la revista La escena
contemporánea en el que contraponía la figura de Atahualpa
Yupanqui con la de Manu Chao. A su juicio, el primero partía de
un conocimiento profundo de las tradiciones musicales latinoamericanas
para crear una obra de validez universal pero íntimamente arraigada
al territorio desde el que se hacía. Por el contrario, el ex-cantante
de Mano Negra ofrece en discos como Clandestino (que obtuvo un
gran éxito internacional) una fusión tan bella como superficial,
una síntesis muy reductora de distintas tradiciones musicales de
América Latina que, a través de un discurso amablemente
alternativo, reproduce la lógica de la globalización neoliberal
de homogeneizar las diferencias y reducirlas a formatos muy estandarizados
y accesibles. "En ese disco", explicó Cecilia Flachsland
en el inicio de su intervención en el seminario Reilustrar la
Ilustración: universalismo, ciudadanía y emancipación
(I), "Manu Chao no logra desprenderse de su mirada de turista
bienintencionado que toma influencias musicales de aquí y de allá
y las mezcla superficialmente, sin preocuparse por explorar más
a fondo las particularidades culturales de los lugares que visita (algo
para lo que hace falta tiempo y dedicación)". A su juicio,
Manu Chao realiza una especie de "hibridación gentil"
y autocomplaciente que elude las posibles aristas y complejidades que
cualquier diálogo intercultural genera. En junio de 2001, Cecilia Flachsland, que actualmente
es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, publicó un artículo en la revista La escena
contemporánea en el que contraponía la figura de Atahualpa
Yupanqui con la de Manu Chao. A su juicio, el primero partía de
un conocimiento profundo de las tradiciones musicales latinoamericanas
para crear una obra de validez universal pero íntimamente arraigada
al territorio desde el que se hacía. Por el contrario, el ex-cantante
de Mano Negra ofrece en discos como Clandestino (que obtuvo un
gran éxito internacional) una fusión tan bella como superficial,
una síntesis muy reductora de distintas tradiciones musicales de
América Latina que, a través de un discurso amablemente
alternativo, reproduce la lógica de la globalización neoliberal
de homogeneizar las diferencias y reducirlas a formatos muy estandarizados
y accesibles. "En ese disco", explicó Cecilia Flachsland
en el inicio de su intervención en el seminario Reilustrar la
Ilustración: universalismo, ciudadanía y emancipación
(I), "Manu Chao no logra desprenderse de su mirada de turista
bienintencionado que toma influencias musicales de aquí y de allá
y las mezcla superficialmente, sin preocuparse por explorar más
a fondo las particularidades culturales de los lugares que visita (algo
para lo que hace falta tiempo y dedicación)". A su juicio,
Manu Chao realiza una especie de "hibridación gentil"
y autocomplaciente que elude las posibles aristas y complejidades que
cualquier diálogo intercultural genera.
 ¿Es posible un universalismo construido desde
abajo, que se pueda pensar desde nuestras propias condiciones existenciales
que son muy diferentes a las que había cuando los pensadores ilustrados
desarrollaron sus ideas sobre lo común y lo universal? Esto es,
¿tiene sentido pensar en un universalismo que se adapte a la experiencia
contemporánea (caracterizada por la dispersión y la fragmentación),
que sea operativo en una sociedad global marcada por la hegemonía
del capital financiero? "No olvidemos", señaló
Franco Ingrassia en la presentación de esta mesa redonda, "que
el capital financiero globaliza y unifica a través del mercado,
pero no compone mundo. Y tampoco el correlato subjetivo de esa operatoria
mercantil, las prácticas de consumo, construyen verdadero lazo
social (sólo relaciones de contacto e intercambio instrumental
y/o individual)". ¿Es posible un universalismo construido desde
abajo, que se pueda pensar desde nuestras propias condiciones existenciales
que son muy diferentes a las que había cuando los pensadores ilustrados
desarrollaron sus ideas sobre lo común y lo universal? Esto es,
¿tiene sentido pensar en un universalismo que se adapte a la experiencia
contemporánea (caracterizada por la dispersión y la fragmentación),
que sea operativo en una sociedad global marcada por la hegemonía
del capital financiero? "No olvidemos", señaló
Franco Ingrassia en la presentación de esta mesa redonda, "que
el capital financiero globaliza y unifica a través del mercado,
pero no compone mundo. Y tampoco el correlato subjetivo de esa operatoria
mercantil, las prácticas de consumo, construyen verdadero lazo
social (sólo relaciones de contacto e intercambio instrumental
y/o individual)".
 Antonio Lafuente, investigador científico en el
Instituto de Historia del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas),
cree que es posible trazar un paralelismo entre finales del siglo XVIII
(la época de la Ilustración) y el momento actual pues, a
su juicio, estamos en un periodo histórico en el que desde diversos
frentes se "está intentando promover una restitución
de la modernidad que se articule en torno a nuevos valores y que rompa
las fronteras que existen entre expertos y profanos, entre alta y baja
cultura, entre ciencia y política". Por ello, Lafuente se
siente muy optimista ante el futuro ("es un buen momento para crear
y combatir") y considera que no tiene sentido adoptar una actitud
tecnófoba que sólo conduce al ostracismo social, político
y cultural. "Es mucho más productivo", aseguró,
"ser tecnófilos y hallar fórmulas de acción
que nos posibiliten usar el potencial transformador de las nuevas tecnologías
para ponerlas al servicio del procomún (esto es, al servicio de
aquellos bienes comunes que son de todos en general y de nadie en particular)".
Un ejemplo paradigmático de esa reapropiación del conocimiento
científico y tecnológico está en el movimiento del
software libre que, en su opinión, ha demostrado de forma muy elocuente
que se puede desarrollar una tecnología sumamente sofisticada y
eficaz "por y para el pueblo". Antonio Lafuente, investigador científico en el
Instituto de Historia del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas),
cree que es posible trazar un paralelismo entre finales del siglo XVIII
(la época de la Ilustración) y el momento actual pues, a
su juicio, estamos en un periodo histórico en el que desde diversos
frentes se "está intentando promover una restitución
de la modernidad que se articule en torno a nuevos valores y que rompa
las fronteras que existen entre expertos y profanos, entre alta y baja
cultura, entre ciencia y política". Por ello, Lafuente se
siente muy optimista ante el futuro ("es un buen momento para crear
y combatir") y considera que no tiene sentido adoptar una actitud
tecnófoba que sólo conduce al ostracismo social, político
y cultural. "Es mucho más productivo", aseguró,
"ser tecnófilos y hallar fórmulas de acción
que nos posibiliten usar el potencial transformador de las nuevas tecnologías
para ponerlas al servicio del procomún (esto es, al servicio de
aquellos bienes comunes que son de todos en general y de nadie en particular)".
Un ejemplo paradigmático de esa reapropiación del conocimiento
científico y tecnológico está en el movimiento del
software libre que, en su opinión, ha demostrado de forma muy elocuente
que se puede desarrollar una tecnología sumamente sofisticada y
eficaz "por y para el pueblo".
|
 Reilustrar la Ilustración. Universalismo, ciudadanía y emancipación
Reilustrar la Ilustración. Universalismo, ciudadanía y emancipación  Resúmenes de las intervenciones en el seminario Reilustrar la Ilustración: universalismo, ciudadanía y emancipación (I)
Resúmenes de las intervenciones en el seminario Reilustrar la Ilustración: universalismo, ciudadanía y emancipación (I)
 Organizado
por UNIA arteypensamiento, Arteleku-Diputación Foral de Gipuzkoa y la
revista Archipiélago, el seminario Reilustrar la Ilustración: universalismo,
ciudadanía y emancipación (I), que se celebró entre el 22 y el 25
de mayo de 2006 en la sede de La Cartuja de la Universidad Internacional
de Andalucía, se inició con la intervención de Carlos Fernández Liria,
autor de libros como Volver a pensar o Sin vigilancia y sin
castigo. Una discusión con Michel Foucault, quien aseguró que para
"reilustrar la Ilustración", lo primero que hay que hacer es asumir
que la sociedad en la que vivimos actualmente poco o nada tiene que
ver con la república cosmopolita que pretendía construir el proyecto
ilustrado. En la segunda sesión del seminario, Cecilia Flachsland, que
es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, contrapuso la figura de Atahualpa Yupanqui con la de Manu
Chao. El miércoles 24 de mayo, Marta Malo (investigadora social y militante
en las redes sociales de Lavapiés -Madrid- desde hace diez años), Monserrat
Galcerán (catedrática de Filosofía en la Universidad Complutense de
Madrid) y Franco Ingrassia (que actualmente está vinculado al colectivo
autogestionario Planeta X de la ciudad argentina de Rosario) analizaron
la posibilidad de pensar en un universalismo construido desde abajo
y que se adapte a la experiencia contemporánea. El seminario se cerró
con la intervención de Antonio Lafuente, investigador científico en
el Instituto de Historia del CSIC, quien subrayó la necesidad de poner
en marcha diferentes estrategias de reflexión y acción que permitan
crear "estructuras e instituciones" que defiendan que el control sobre
los commons (aquellos bienes comunes que son de todos en general
y de nadie en particular) de la sociedad contemporánea no esté exclusivamente
en manos de científicos y expertos.
Organizado
por UNIA arteypensamiento, Arteleku-Diputación Foral de Gipuzkoa y la
revista Archipiélago, el seminario Reilustrar la Ilustración: universalismo,
ciudadanía y emancipación (I), que se celebró entre el 22 y el 25
de mayo de 2006 en la sede de La Cartuja de la Universidad Internacional
de Andalucía, se inició con la intervención de Carlos Fernández Liria,
autor de libros como Volver a pensar o Sin vigilancia y sin
castigo. Una discusión con Michel Foucault, quien aseguró que para
"reilustrar la Ilustración", lo primero que hay que hacer es asumir
que la sociedad en la que vivimos actualmente poco o nada tiene que
ver con la república cosmopolita que pretendía construir el proyecto
ilustrado. En la segunda sesión del seminario, Cecilia Flachsland, que
es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, contrapuso la figura de Atahualpa Yupanqui con la de Manu
Chao. El miércoles 24 de mayo, Marta Malo (investigadora social y militante
en las redes sociales de Lavapiés -Madrid- desde hace diez años), Monserrat
Galcerán (catedrática de Filosofía en la Universidad Complutense de
Madrid) y Franco Ingrassia (que actualmente está vinculado al colectivo
autogestionario Planeta X de la ciudad argentina de Rosario) analizaron
la posibilidad de pensar en un universalismo construido desde abajo
y que se adapte a la experiencia contemporánea. El seminario se cerró
con la intervención de Antonio Lafuente, investigador científico en
el Instituto de Historia del CSIC, quien subrayó la necesidad de poner
en marcha diferentes estrategias de reflexión y acción que permitan
crear "estructuras e instituciones" que defiendan que el control sobre
los commons (aquellos bienes comunes que son de todos en general
y de nadie en particular) de la sociedad contemporánea no esté exclusivamente
en manos de científicos y expertos.
 Celebrado entre el 22 y el 25 de mayo de 2006 en la sede de La Cartuja de la Universidad Internacional de Andalucía, este seminario ha intentado propiciar un debate público sobre cómo reinventar
un nuevo universalismo emancipador que recupere el
anhelo de la Ilustración de crear "ciudadanos del mundo"
libres e iguales. Entre ese sueño ilustrado que durante los dos
últimos siglos han perseguido movimientos democráticos
y revolucionarios (desde las internacionales obreras al feminismo, desde
Mijail Bakunin a Martin Luther King) y las realidades que hacen visibles
hechos como la situación en Nueva Orleans tras el paso del huracán
Katrina, las vallas de Ceuta y Melilla o las revueltas en los barrios
periféricos de ciudades francesas en noviembre de 2005, media
un abismo que nos demuestra que siguen existiendo ciudadanos de primera
y de segunda categoría, que la discriminación por género,
color de piel o procedencia geográfica no ha desaparecido.
Celebrado entre el 22 y el 25 de mayo de 2006 en la sede de La Cartuja de la Universidad Internacional de Andalucía, este seminario ha intentado propiciar un debate público sobre cómo reinventar
un nuevo universalismo emancipador que recupere el
anhelo de la Ilustración de crear "ciudadanos del mundo"
libres e iguales. Entre ese sueño ilustrado que durante los dos
últimos siglos han perseguido movimientos democráticos
y revolucionarios (desde las internacionales obreras al feminismo, desde
Mijail Bakunin a Martin Luther King) y las realidades que hacen visibles
hechos como la situación en Nueva Orleans tras el paso del huracán
Katrina, las vallas de Ceuta y Melilla o las revueltas en los barrios
periféricos de ciudades francesas en noviembre de 2005, media
un abismo que nos demuestra que siguen existiendo ciudadanos de primera
y de segunda categoría, que la discriminación por género,
color de piel o procedencia geográfica no ha desaparecido. 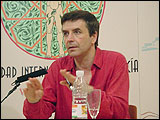 Partiendo de la convicción de que, como plantea
el título de este seminario, es necesario "reilustrar la Ilustración",
Carlos Fernández Liria, profesor de Filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid, analizó las razones por las que actualmente,
en vez de haber una república cosmopolita sin ciudadanos de primera
y de segunda categoría (como pretendía el proyecto ilustrado),
lo que existe es un mundo unificado por el mercado pero que vive en una
especie de guerra civil generalizada. Un mundo en el que ha triunfado
el nihilismo (resurgiendo arcaísmos e integrismos de todo tipo)
y donde cada vez tienen más poder unos organismos sobre los que
los ciudadanos no pueden ejercer ningún tipo de control político:
las grandes multinacionales.
Partiendo de la convicción de que, como plantea
el título de este seminario, es necesario "reilustrar la Ilustración",
Carlos Fernández Liria, profesor de Filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid, analizó las razones por las que actualmente,
en vez de haber una república cosmopolita sin ciudadanos de primera
y de segunda categoría (como pretendía el proyecto ilustrado),
lo que existe es un mundo unificado por el mercado pero que vive en una
especie de guerra civil generalizada. Un mundo en el que ha triunfado
el nihilismo (resurgiendo arcaísmos e integrismos de todo tipo)
y donde cada vez tienen más poder unos organismos sobre los que
los ciudadanos no pueden ejercer ningún tipo de control político:
las grandes multinacionales.
 En junio de 2001, Cecilia Flachsland, que actualmente
es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, publicó un artículo en la revista La escena
contemporánea en el que contraponía la figura de Atahualpa
Yupanqui con la de Manu Chao. A su juicio, el primero partía de
un conocimiento profundo de las tradiciones musicales latinoamericanas
para crear una obra de validez universal pero íntimamente arraigada
al territorio desde el que se hacía. Por el contrario, el ex-cantante
de Mano Negra ofrece en discos como Clandestino (que obtuvo un
gran éxito internacional) una fusión tan bella como superficial,
una síntesis muy reductora de distintas tradiciones musicales de
América Latina que, a través de un discurso amablemente
alternativo, reproduce la lógica de la globalización neoliberal
de homogeneizar las diferencias y reducirlas a formatos muy estandarizados
y accesibles. "En ese disco", explicó Cecilia Flachsland
en el inicio de su intervención en el seminario Reilustrar la
Ilustración: universalismo, ciudadanía y emancipación
(I), "Manu Chao no logra desprenderse de su mirada de turista
bienintencionado que toma influencias musicales de aquí y de allá
y las mezcla superficialmente, sin preocuparse por explorar más
a fondo las particularidades culturales de los lugares que visita (algo
para lo que hace falta tiempo y dedicación)". A su juicio,
Manu Chao realiza una especie de "hibridación gentil"
y autocomplaciente que elude las posibles aristas y complejidades que
cualquier diálogo intercultural genera.
En junio de 2001, Cecilia Flachsland, que actualmente
es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, publicó un artículo en la revista La escena
contemporánea en el que contraponía la figura de Atahualpa
Yupanqui con la de Manu Chao. A su juicio, el primero partía de
un conocimiento profundo de las tradiciones musicales latinoamericanas
para crear una obra de validez universal pero íntimamente arraigada
al territorio desde el que se hacía. Por el contrario, el ex-cantante
de Mano Negra ofrece en discos como Clandestino (que obtuvo un
gran éxito internacional) una fusión tan bella como superficial,
una síntesis muy reductora de distintas tradiciones musicales de
América Latina que, a través de un discurso amablemente
alternativo, reproduce la lógica de la globalización neoliberal
de homogeneizar las diferencias y reducirlas a formatos muy estandarizados
y accesibles. "En ese disco", explicó Cecilia Flachsland
en el inicio de su intervención en el seminario Reilustrar la
Ilustración: universalismo, ciudadanía y emancipación
(I), "Manu Chao no logra desprenderse de su mirada de turista
bienintencionado que toma influencias musicales de aquí y de allá
y las mezcla superficialmente, sin preocuparse por explorar más
a fondo las particularidades culturales de los lugares que visita (algo
para lo que hace falta tiempo y dedicación)". A su juicio,
Manu Chao realiza una especie de "hibridación gentil"
y autocomplaciente que elude las posibles aristas y complejidades que
cualquier diálogo intercultural genera.
 ¿Es posible un universalismo construido desde
abajo, que se pueda pensar desde nuestras propias condiciones existenciales
que son muy diferentes a las que había cuando los pensadores ilustrados
desarrollaron sus ideas sobre lo común y lo universal? Esto es,
¿tiene sentido pensar en un universalismo que se adapte a la experiencia
contemporánea (caracterizada por la dispersión y la fragmentación),
que sea operativo en una sociedad global marcada por la hegemonía
del capital financiero? "No olvidemos", señaló
Franco Ingrassia en la presentación de esta mesa redonda, "que
el capital financiero globaliza y unifica a través del mercado,
pero no compone mundo. Y tampoco el correlato subjetivo de esa operatoria
mercantil, las prácticas de consumo, construyen verdadero lazo
social (sólo relaciones de contacto e intercambio instrumental
y/o individual)".
¿Es posible un universalismo construido desde
abajo, que se pueda pensar desde nuestras propias condiciones existenciales
que son muy diferentes a las que había cuando los pensadores ilustrados
desarrollaron sus ideas sobre lo común y lo universal? Esto es,
¿tiene sentido pensar en un universalismo que se adapte a la experiencia
contemporánea (caracterizada por la dispersión y la fragmentación),
que sea operativo en una sociedad global marcada por la hegemonía
del capital financiero? "No olvidemos", señaló
Franco Ingrassia en la presentación de esta mesa redonda, "que
el capital financiero globaliza y unifica a través del mercado,
pero no compone mundo. Y tampoco el correlato subjetivo de esa operatoria
mercantil, las prácticas de consumo, construyen verdadero lazo
social (sólo relaciones de contacto e intercambio instrumental
y/o individual)".
 Antonio Lafuente, investigador científico en el
Instituto de Historia del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas),
cree que es posible trazar un paralelismo entre finales del siglo XVIII
(la época de la Ilustración) y el momento actual pues, a
su juicio, estamos en un periodo histórico en el que desde diversos
frentes se "está intentando promover una restitución
de la modernidad que se articule en torno a nuevos valores y que rompa
las fronteras que existen entre expertos y profanos, entre alta y baja
cultura, entre ciencia y política". Por ello, Lafuente se
siente muy optimista ante el futuro ("es un buen momento para crear
y combatir") y considera que no tiene sentido adoptar una actitud
tecnófoba que sólo conduce al ostracismo social, político
y cultural. "Es mucho más productivo", aseguró,
"ser tecnófilos y hallar fórmulas de acción
que nos posibiliten usar el potencial transformador de las nuevas tecnologías
para ponerlas al servicio del procomún (esto es, al servicio de
aquellos bienes comunes que son de todos en general y de nadie en particular)".
Un ejemplo paradigmático de esa reapropiación del conocimiento
científico y tecnológico está en el movimiento del
software libre que, en su opinión, ha demostrado de forma muy elocuente
que se puede desarrollar una tecnología sumamente sofisticada y
eficaz "por y para el pueblo".
Antonio Lafuente, investigador científico en el
Instituto de Historia del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas),
cree que es posible trazar un paralelismo entre finales del siglo XVIII
(la época de la Ilustración) y el momento actual pues, a
su juicio, estamos en un periodo histórico en el que desde diversos
frentes se "está intentando promover una restitución
de la modernidad que se articule en torno a nuevos valores y que rompa
las fronteras que existen entre expertos y profanos, entre alta y baja
cultura, entre ciencia y política". Por ello, Lafuente se
siente muy optimista ante el futuro ("es un buen momento para crear
y combatir") y considera que no tiene sentido adoptar una actitud
tecnófoba que sólo conduce al ostracismo social, político
y cultural. "Es mucho más productivo", aseguró,
"ser tecnófilos y hallar fórmulas de acción
que nos posibiliten usar el potencial transformador de las nuevas tecnologías
para ponerlas al servicio del procomún (esto es, al servicio de
aquellos bienes comunes que son de todos en general y de nadie en particular)".
Un ejemplo paradigmático de esa reapropiación del conocimiento
científico y tecnológico está en el movimiento del
software libre que, en su opinión, ha demostrado de forma muy elocuente
que se puede desarrollar una tecnología sumamente sofisticada y
eficaz "por y para el pueblo".