Líneas de investigación
Proyectos en Curso
Proyectos Anteriores
 La noche española. Flamenco, vanguardia y cultura popular
La noche española. Flamenco, vanguardia y cultura popular  Conferencia de William Washabaugh: Películas asombrosas: de María de la O a Duende y misterio del flamenco
Conferencia de William Washabaugh: Películas asombrosas: de María de la O a Duende y misterio del flamenco | Conferencia de William Washabaugh: Películas asombrosas: de María de la O a Duende y misterio del flamenco |
|
Esta tesis de Demófilo ha propiciado que los intentos de instrumentalización ideológica del flamenco se hayan centrado en el cante, permitiendo que en el baile se generaran espacios de resistencia política y cultural. En este sentido, William Washabaugh cree que, a través del baile, algunas películas folclóricas del franquismo alojaron "espacios de resistencia" que se oponían al intento de establecer una identidad cultural española uniforme basada en una idealización del imaginario flamenco y andaluz. "Son estos trastornos", puntualizó, "los que me han llevado a describir estos filmes como películas asombrosas". Hay que tener en cuenta que en España la invención de una identidad nacional en la que confluyeran las diversas identidades que había en el país fue más tardía que en otras naciones europeas. Además, recién establecida esa identidad, España sufrió un importante golpe simbólico: la pérdida en 1898 de sus últimas propiedades coloniales transoceánicas, lo que le relegó a un segundo plano en la escena internacional. Esto motivó que durante la primera mitad del siglo XX se llevaran a cabo numerosas iniciativas que, desde posiciones ideológicas muy diferentes, trataron de impulsar una reconstrucción de la identidad nacional que posibilitara que el país saliera de la crisis cultural, política y económica que sufría. "Tal vez", precisó William Washabaugh, "las películas folclóricas del franquismo no fueron el elemento más importante en este intento de reconstrucción de una identidad nacional, pero sí uno de los más visibles". En la mayor parte de los casos, esos filmes no tenían un objetivo político explícito, pero al recurrir a tópicos como el carácter apasionado de los españoles sirvieron para difundir una imagen identitaria uniforme. No en vano a esas películas se les ha descrito de forma despectiva como "españoladas".
Influido por este proyecto político-pedagógico, Demófilo propició una renovación de la estética del cante jondo al interesarse no por el potencial comercial de este arte, sino por su base cultural. Su búsqueda de las expresiones genuinas del genio español le habían llevado a la poesía popular, pues en ella (y no en las obras de autores cultos), escribió, "la naturaleza humana está más cerca de su origen, con menos velos, con diafanidad mayor, como espejo más claro del medio circundante". Según William Washabaugh, la influencia de Demófilo, con su énfasis en el cante (donde, bajo su punto de vista, se expresa la "voz del pueblo", su "alma") se extiende hasta nuestros días. A juicio del autor de Flamenco: pasión, política y cultura popular, la estética krausista-machadiana (que conecta con la desarrollada por intelectuales románticos como Willhem von Humboldt que proclamó que "el arte verdadero es el que fluye de la profundidad del corazón del pueblo") produjo una idealización del flamenco que tendría una doble consecuencia. Por un lado, dirigió la atención hacia el cante, cuando hasta entonces el baile había tenido mucho mayor protagonismo. Por otro lado, al extender la idea de que la idiosincrasia de un pueblo o nación (es decir, su esencia interior, su "alma") dependía de las ideas y sentimientos de sus miembros (no de acontecimientos externos) y que donde mejor se manifestaba dicha esencia interior era en sus producciones artísticas, hizo que el flamenco se percibiera como un instrumento perfecto para construir una identidad nacional que no estuviera condicionada por la coyuntura histórica. La idealización krausista-machadiana del cante flamenco (concebido como plataforma de expresión de las ideas y sentimientos del pueblo) fue utilizada tanto por la II República -cuyo programa estético se basaba en una versión del krausismo que se centraba en la literatura- como por la cinematografía franquista que tuvo en las películas folclóricas uno de sus principales medios de propaganda ideológica. En este sentido, William Washabaugh considera que autoras como Sandie Holgúin o Jo Labanyi han minimizado la influencia de las ideas de Demófilo y de los krausistas en la construcción de los estereotipos flamencos. Estereotipos que se utilizarían en las películas folclóricas de los años cuarenta para imponer una visión idealizada de la cultura popular que asegurara una adherencia inquebrantable a un modelo monolítico de la nación. "Fue en el baile", insistió William Washabaugh, "donde en esas películas se desarrollaron espacios de resistencia a ese modelo monolítico". Esto, según Washabaugh, puede estar relacionado con el hecho de que el baile, al ser un "medio no representacional" (que, como dice Brian Massumi, favorece una manera de ver que se opone a la "visión espejo", enfrentándose directamente al "escándalo de la contingencia") es más adecuado que el cante para articular un discurso contra-hegemónico. Sea como sea, esa "disidencia" ha quedado invisibilizada por la preponderancia que en las películas folclóricas del franquismo se dio al cante, dejando al baile un papel puramente funcional y decorativo. En este punto de su intervención, Washabaugh recordó dos escenas de baile que rompen la visión idealizada del flamenco que trataba de fomentar el régimen franquista. Por un lado, una soleá bailada por Carmen Amaya en La hija de Juan Simón que no sólo desconcierta a los espectadores por la fuerza arrebatada de los movimientos de la bailaora, sino también porque desquicia la narración, haciendo que se desencadene una serie de acontecimientos trágicos. Por otro lado, una escena del filme María de la O en la que la protagonista, una joven gitana de ascendencia humilde, es invitada a una fiesta flamenca en la que con su baile poliédrico e imprevisible desmonta la visión idealizada y dulcificada del arte jondo que tiene el grupo de burgueses que organiza dicha fiesta.
En la fase final de su intervención en el seminario La noche española. Flamenco, vanguardia y cultura popular, William Washabaugh indicó que, a su juicio, "vale la pena buscar otros momentos de baile asombroso" en las películas folclóricas de los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado. "Pues en ellas", concluyó, "emergen, como si fueran brotes de hierba sobre un asfalto gris, ciertos resquicios de resistencia política que trastornaban el intento del régimen franquista de imponer una identidad cultural hegemónica basada en una idealización del imaginario flamenco y andaluz". |

 En los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado,
el franquismo utilizó el flamenco para imponer una imagen uniforme
de la cultura española. Según William Washabaugh, profesor
de Antropología de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee y autor
del libro Flamenco: pasión, política y cultura popular
(1996), no era ni la primera ni la última vez que el arte jondo
se usaba con fines ideológicos explícitos. De hecho, Demófilo
ya proclamó en 1880 el valor del flamenco como símbolo nacional.
Desde la convicción de que en la poesía popular se exteriorizaba
el "alma del pueblo", el padre de Antonio y Manuel Machado vio
en el cante flamenco la manifestación artística que mejor
expresaba la "esencia cultural de lo andaluz" (que, por metonimia,
en el franquismo se identificaría con lo español).
En los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado,
el franquismo utilizó el flamenco para imponer una imagen uniforme
de la cultura española. Según William Washabaugh, profesor
de Antropología de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee y autor
del libro Flamenco: pasión, política y cultura popular
(1996), no era ni la primera ni la última vez que el arte jondo
se usaba con fines ideológicos explícitos. De hecho, Demófilo
ya proclamó en 1880 el valor del flamenco como símbolo nacional.
Desde la convicción de que en la poesía popular se exteriorizaba
el "alma del pueblo", el padre de Antonio y Manuel Machado vio
en el cante flamenco la manifestación artística que mejor
expresaba la "esencia cultural de lo andaluz" (que, por metonimia,
en el franquismo se identificaría con lo español).
 William Washabaugh no comparte la idea defendida por
estudiosos como Timothy Mitchell de que los artistas e intelectuales que
contribuyeron a la creación de una imagen que reflejara la esencia
identitaria de lo español en el último tercio del siglo
XIX, sólo se preocuparon por la recuperación y preservación
de ciertas tradiciones folclóricas regionales, cerrándose
a cualquier influencia externa. Demófilo, por ejemplo, fue un "intelectual
progresista" que mostró siempre un gran interés por
manifestaciones culturales de otros países y cuyo amor por la tradición
no suponía una oposición frontal a la modernización
de la sociedad. No hay que olvidar que estuvo vinculado al krausismo,
una doctrina política y filosófica que defendía una
especie de "racionalismo espiritual", aunando las tesis del
pensamiento liberal con la búsqueda de una regeneración
moral de carácter laico. Uno de los principales impulsores del
krausismo en España, Francisco Giner de los Ríos, fundó
en 1876 la Institución Libre de Enseñanza. Con su proyecto
pedagógico, Giner de los Ríos quería evitar los efectos
perniciosos del individualismo atomístico pero sin limitar la libertad
de los individuos. Para ello planteaba la necesidad de desarrollar estructuras
sociales y culturales "orgánicas" que funcionaran como
"sujetos colectivos" con conciencia de sí mismos.
William Washabaugh no comparte la idea defendida por
estudiosos como Timothy Mitchell de que los artistas e intelectuales que
contribuyeron a la creación de una imagen que reflejara la esencia
identitaria de lo español en el último tercio del siglo
XIX, sólo se preocuparon por la recuperación y preservación
de ciertas tradiciones folclóricas regionales, cerrándose
a cualquier influencia externa. Demófilo, por ejemplo, fue un "intelectual
progresista" que mostró siempre un gran interés por
manifestaciones culturales de otros países y cuyo amor por la tradición
no suponía una oposición frontal a la modernización
de la sociedad. No hay que olvidar que estuvo vinculado al krausismo,
una doctrina política y filosófica que defendía una
especie de "racionalismo espiritual", aunando las tesis del
pensamiento liberal con la búsqueda de una regeneración
moral de carácter laico. Uno de los principales impulsores del
krausismo en España, Francisco Giner de los Ríos, fundó
en 1876 la Institución Libre de Enseñanza. Con su proyecto
pedagógico, Giner de los Ríos quería evitar los efectos
perniciosos del individualismo atomístico pero sin limitar la libertad
de los individuos. Para ello planteaba la necesidad de desarrollar estructuras
sociales y culturales "orgánicas" que funcionaran como
"sujetos colectivos" con conciencia de sí mismos.
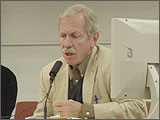 En esta misma línea se podría incluir el
martinete que baila Antonio en Duende y misterio del flamenco,
una película rodada en 1952, cuando ya hacía varios años
que la mayor parte de las actuaciones de baile en las películas
folclóricas eran coreografías grupales en las que todos
los participantes estaban sincronizados (lo que, en palabras de Ángel
Custodio Gómez González, hacía que "el baile
perdiera espontaneidad, sufriendo un pronunciamiento de sus movimientos,
actitudes y gestos"). En cualquier caso, William Washabaugh considera
que las escenas de baile "más asombrosas" del cine español
están en las películas de Carlos Saura, uno de los realizadores
actuales que, en sus palabras, "mejor ha asimilado el concepto deleuzeano
de la imagen-movimiento".
En esta misma línea se podría incluir el
martinete que baila Antonio en Duende y misterio del flamenco,
una película rodada en 1952, cuando ya hacía varios años
que la mayor parte de las actuaciones de baile en las películas
folclóricas eran coreografías grupales en las que todos
los participantes estaban sincronizados (lo que, en palabras de Ángel
Custodio Gómez González, hacía que "el baile
perdiera espontaneidad, sufriendo un pronunciamiento de sus movimientos,
actitudes y gestos"). En cualquier caso, William Washabaugh considera
que las escenas de baile "más asombrosas" del cine español
están en las películas de Carlos Saura, uno de los realizadores
actuales que, en sus palabras, "mejor ha asimilado el concepto deleuzeano
de la imagen-movimiento".